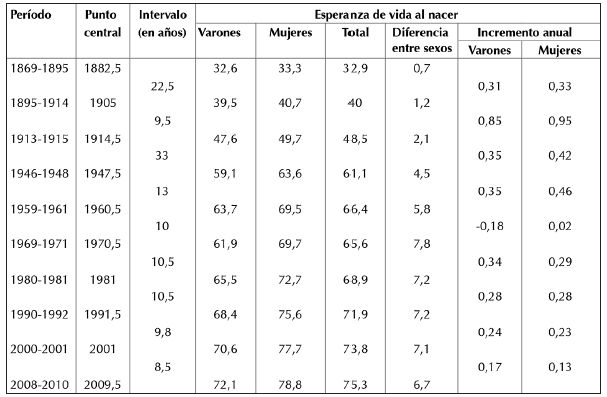
Fuente: Grushka (2014, p. 109).
DOI:http://dx.doi.org/10.19137/qs.v22i2.1804
ARTÍCULOS
Mortality and Perception of Old Age. Conjectures Regarding the Argentine Case, 1850-1950
Hernán Otero1
Resumen: Este artículo analiza cómo la transición de la mortalidad entre 1850 y 1950 influyó en la percepción de la vejez. Para ello discute medidas clásicas de dicho fenómeno, propone nuevos indicadores basados en las probabilidades de sobrevivencia y plantea dos hipótesis principales. En primer lugar, la existencia de una relación entre las condiciones de mortalidad y morbilidad por edad y la percepción de la vejez. En segundo lugar, la existencia de una relación entre esta y la reducción del universo de relaciones de las personas, medido a partir de las proporciones por edad de la viudez y de la soltería y, en menor medida, de los hogares unipersonales. El artículo, de carácter exploratorio, combina el uso sistemático y exhaustivo de los cuatro censos nacionales de población realizados en el período, muestras de los dos primeros (1869 y 1895), tablas de mortalidad e información cualitativa.
Palabras clave: Mortalidad; Sobrevivencia; Viudez; Vejez; Argentina.
Abstract: This article analyzes the way in which transition from mortality between 1850 and 1950 influenced perception of old age. To this end, it discusses classic measures of this phenomenon, it proposes new indicators based on probability of survival and it raises two main hypotheses. Firstly, the existence of a relationship between mortality and morbidity conditions by age and perception of old age. Secondly, the existence of a relationship between this one and the reduction in the universe of people relations, measured by proportions of widowhood and singleness by age and, to a lesser extent, of single person dwelling. This exploratory article combines systematic and exhaustive use of the four national population censuses, samples of the first two (1869 and 1895), mortality tables and qualitative information.
Key words: Mortality; Survival; Widowhood; Old age; Argentina.
La historia de la vejez, campo de estudios en la confluencia de la historia
de la población y de la familia, cuenta con escaso desarrollo en Latinoamérica,
tanto por razones historiográficas como, sobre todo, heurísticas. Entre
los múltiples aspectos que se le vinculan, se destaca el momento de inicio de
esa fase de la vida, problema en el que han confluido interpretaciones basadas
en edades fijas con las que utilizan umbrales móviles, más sensibles a la evolución
histórica. La complejidad del problema radica en las múltiples dimensiones
que confluyen en la definición de una clase de edad, entre las que se
destacan la cronológica, la biológica y la social, divisibles a su vez en diversos
componentes.
A partir de este contexto, el artículo explora la dimensión biológica en
la que la mortalidad juega un papel preponderante. Dado que se halla sujeta
a cambios temporales −aunque más lentos que los de otras dimensiones− el
estudio de la mortalidad resulta esencial para comprender la percepción de la
vejez en la centuria que va desde mediados del siglo XIX hasta el peronismo
histórico, lapso que permite establecer una comparación de largo plazo entre
momentos iniciales de alta mortalidad y momentos en que la misma ha descendido
de manera significativa. El supuesto de base de la indagación es que
los riegos de mortalidad por edad constituyen una vía fructífera para explorar
las percepciones sobre las edades de la vida en general y de la vejez en particular.
Para ello, en la primera parte del texto se reconstruyen y se proponen
indicadores sobre umbrales de ingreso a la vejez, basados en la función de
sobrevivencia de las tablas de mortalidad.
En la segunda parte, se analizan otros impactos de la mortalidad en la
percepción de la vejez como la pérdida de los cónyuges, indicador claro aunque
limitado del universo relacional de los ancianos, interpretada aquí como
una suerte de muerte social y, en menor medida, la soltería y las pautas de residencia
en los hogares. Dado que la percepción de la vejez no depende exclusivamente
de la muerte biológica o de dimensiones sociales, como la jubilación −hito decisivo que se generaliza recién al final de nuestro período−, el texto
aborda también los posibles efectos estéticos y funcionales de la morbilidad.
Por último, el trabajo analiza las posibilidades que brindan las fuentes
estadísticas mediante un uso sistemático de los cuatro primeros censos nacionales
de población realizados en 1869, 1895, 1914 y 1947 (Argentina, 1872,
1898, 1916, 1952) y de las muestras de los dos primeros (Somoza y Lattes,
1967), en particular el de 1895, combinados con tablas de mortalidad, fuentes
cualitativas y estudios de caso. Como toda investigación exploratoria, el texto
se orienta sobre todo a la generación de hipótesis.
Conforme con su transición demográfica, la mortalidad en Argentina fue
muy elevada durante parte del período analizado. Si bien la tasa respectiva comenzó a bajar hacia 1870, ello derivó en parte de una estructura de edades con
una alta proporción de adultos jóvenes, producto de la inmigración europea,
que devino masiva a partir de esa década. La tasa bruta de mortalidad pasó así de 31,9 por mil en 1870-1875 a 10,3 en 1950-1955 (Grushka, 2014).
Para evitar la influencia distorsiva de la estructura de edades es menester
centrarse en indicadores más complejos. Como lo muestra el cuadro 1, la esperanza
de vida al nacer (e0), ambos sexos reunidos, experimentó un crecimiento
ininterrumpido desde fines del siglo XIX, ya que pasó de 32,9 años en 1883,
a 40 en 1895-1914, 61,1 en 1946-1948 y 66,4 en 1959-1961, es decir que se
duplicó en los 77 años que separan los años centrales de las respectivas tablas
de mortalidad.2 Las ganancias anuales fueron más o menos constantes, con un
crecimiento algo mayor entre 1905 y 1914. La diferencia entre sexos, menos
de un año a favor de las mujeres en la primera fecha, se incrementó desde
entonces, superó los dos años hacia el Centenario, los cuatro años hacia 1947
y los siete a partir de 1960. Como es habitual en la transición demográfica,
las diferencias regionales −inicialmente tenues− aumentaron al compás de las
mejoras experimentadas por las regiones más desarrolladas.
Cuadro 1: Esperanza de vida al nacer por sexos e incremento anual medio. Argentina, 1869-2010
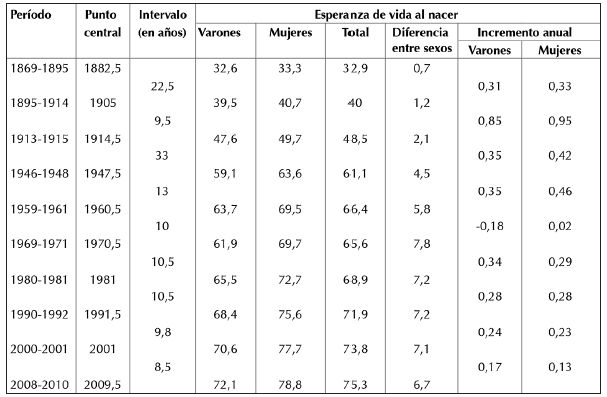
Fuente: Grushka (2014, p. 109).
El punto a retener de esta evolución, bien conocida gracias a los trabajos
existentes (Somoza, 1973; Grushka, 2014), es que hacia 1947, la esperanza
de vida al nacer había superado los 60 años, valor usualmente tomado como
prueba de que la transición de la mortalidad ha avanzado de modo significativo
e irreversible. Por su parte, la mortalidad por edades pasó de una forma de letra
U (niveles de mortalidad elevados y similares en los grupos más jóvenes y más
viejos) a una forma más parecida a la letra J, en la que la mortalidad se produce
básicamente en las edades elevadas (Grushka, 2014).
Como es sabido, la esperanza de vida al nacer presenta problemas de
interpretación porque en su cálculo intervienen los riesgos de mortalidad de
todas las edades, riesgos que, como acaba de mencionarse, son muy diferentes
antes y después de la transición. Por tal razón, conviene centrarse en las expectativas
de vida a edades avanzadas, que además resultan más pertinentes para
la subpoblación en estudio. Así, la e50, ambos sexos reunidos, pasó de 17,4
años en 1883 a 25 años en 1960 y a 29 en 2008-2010; mientras que la e60 se
incrementó de 12,1 a 17,4 y 20,8 años en el mismo lapso. Se trata de ganancias
significativas en ambos casos (casi ocho y cinco años en el primer período, respectivamente),
pero menores que la experimentada por la e0, hecho producido
por la mayor dificultad de combatir los riesgos de mortalidad en las edades
avanzadas, sobre todo en las fases iniciales de la transición.
Con todo, la esperanza de vida es un indicador abstracto, difícil de vincular
con la percepción de la mortalidad que tienen las personas. Esto es así incluso en la actualidad, a pesar del valor normativo (Véron, 2005, p. 17) que
suele otorgársele al indicador, pero lo era mucho más en el pasado, cuando la
existencia de información, la difusión mediática y la comprensión de las cifras
se hallaba menos desarrollada.
Dado que nuestro objetivo es indagar cómo la mortalidad influye en la
percepción (tanto propia como externa) de la vejez, postularemos la existencia
de una relación directa entre los niveles de mortalidad y “sentirse viejo” por dos
razones concurrentes: en primer lugar, a medida que se envejece, la mortalidad
reduce las probabilidades de contar con conocidos de la misma generación y
aumenta el riesgo de fallecimiento de los cónyuges. El tema es más complejo
ya que el universo relacional no se reduce a la gente de la misma edad (incluye
personas más viejas o más jóvenes en un abanico que varía además según los ámbitos sociales considerados), pero es claro que la percepción emocional de
la muerte se asocia más con la de las personas de edad semejante que con las
de otras generaciones. En segundo término, como lo destacó el clásico texto de
Jean Fourastié (1959, p. 419), en las sociedades pretransicionales de alta mortalidad,
llegar a viejo constituía “la coronación de una carrera excepcional” y
una potencial fuente de prestigio.3
A pesar de sus límites, la relación inversa entre la edad de un individuo
y el tamaño de su universo relacional constituye una noción más fácilmente
perceptible para las personas que la abstracta noción de esperanza de vida.
Así lo sugiere la literatura de época, al menos en las escasas ocasiones en que
esa dimensión aparece mencionada. Pocos autores resultan más ejemplares
a este respecto que Vicente Quesada (1830-1913), autor de Memorias de un
viejo, un libro bastante único en su género en el contexto literario argentino. El
personaje (Quesada escribe bajo el seudónimo de Víctor Gálvez y niega que su
relato sea una autobiografía), se encuentra “en el último tercio” de su existencia
y recuerda los universos relacionales que frecuentó a lo largo de su vida, como
lo plantea, entre muchos otros, el siguiente ejemplo, que combina el razonamiento
técnico de una tabla de mortalidad con una bella imagen de la muerte
social del individuo sobre numerario:
“Yo vine aquí para restablecer mi salud quebrantada, y me causaba tristeza y sentía congoja, cuando pensaba los vacíos que había encontrado en mis viajes anteriores, puesto que va disminuyendo el número de los coetáneos de mi infancia, y generaciones nuevas, a las cuales no me vincula sino la comunidad de la patria, suceden sin cesar a las generaciones que van cayendo por la muerte; y en esa renovación periódica, fatal y lógica de la existencia colectiva de las sociedades, el hombre que sobrevive a los de su época, queda aislado y solitario, como ajeno a las preocupaciones y al íntimo anhelo de los que van ocupando a su turno el escenario de la vida” (1888, t. III, pp. 234-235).
La percepción de los riesgos de mortalidad lo lleva a sorprenderse ante
la vejez extrema (“¿cómo es, me decía, que estos [se refiere a dos viejos] se
han escapado de las periódicas visitas de la Parca?” (Gálvez, 1888, t. I, p. 277)
o –más interesante aún− a predecir un destino individual frente a los vacíos de
información, como en el siguiente caso: “No encontré a Carmen Sánchez, ni
supe nada de ella. Había olvidado el rumbo de la casa y me faltó el coraje para
indagarlo; me parecía presentir esta respuesta: murió!” (1888, t. III, p. 305).
El caso de Miguel Cané, que escribe sus memorias en 1881, a sus treinta
años, es similar en lo relativo a la frecuencia de la muerte en edades jóvenes. El
célebre autor de Juvenilia menciona a muchos de sus compañeros de infancia
que han fallecido, como Broth, del que “tengo la certeza de que ha muerto”;
César Paz “que más tarde debía morir en el vigor de la adolescencia”; Aberastain,
muerto de cólera en 1867; Patricio Sorondo, “arrebatado por la fiebre
amarilla”; y su profesor Amadeo Jacques, muerto a los 52 años de apoplejía
(2011, pp. 21, 130, 73). Los ejemplos mencionados muestran además la ubicuidad
de la muerte pretransicional, que golpea en todas las edades, como lo
ilustra –de modo ejemplar− la propia trayectoria vital de Cané, fallecido a los
54 años (su padre había muerto a los 52 años, cuando él apenas tenía doce e
ingresaba como pupilo al Colegio Nacional Buenos Aires).
Como lo sugieren estos ejemplos −en algún sentido, límites, por tratarse
de miembros de la élite (la situación era más dura en sectores sociales menos
favorecidos, salvo en lo relativo a la mortalidad epidémica, por definición
más igualitaria)−, la percepción de los actores funciona con base en riesgos
estadísticos naturalizados (una suerte de habitus de cálculo) que las personas
tienen sobre la forma “normal” de morir en el contexto relacional en que les
ha tocado vivir. A pesar de las bajas esperanzas de vida, muchas personas
podían alcanzar edades muy elevadas pero su proporción era naturalmente
muy inferior a la actual, lo que otorgaba a los viejos de edades extremas cierta
excepcionalidad frente a sus contemporáneos.4
La función de sobrevivientes (lx) de la tabla de mortalidad, que mide
cómo se extinguen los miembros de una generación en razón de la edad, es
la más apropiada para acercase al estudio de las percepciones. El análisis de
los sobrevivientes permite además calcular indicadores propuestos por la literatura
especializada y sugerir otro, que se inscribe parcialmente en la misma
lógica: la edad en la que los sobrevivientes de una generación se reducen a la
mitad de los que eran a los 15 años, es decir, cuando han pasado los riesgos
de mortalidad infantil y juvenil, pero sobre todo, cuando los individuos tienen
una percepción más madura de su entorno familiar y social. Aunque arbitrario,
como todo umbral, los 15 años remiten durante el siglo XIX a eventos propios
del paso a la adultez, como la participación en el mundo del trabajo o la posibilidad
de matrimonio, reflejados también por los censos del período que
inician esas indagaciones a los 14 años. La reducción a la mitad de los efectivos
es también una convención, pero no arbitraria, en la medida que permite
visualizar más claramente el momento en que la sobrevida individual puede
empezar a ser percibida como sobre numeraria en relación con el contexto.5
El cuadro 2, que reúne mediciones alternativas sobre el particular, permite
apreciar las evoluciones. Los indicadores propuestos por Patrice Bourdelais
(1997), como la probabilidad de los nacidos y de los sobrevivientes a los 15
años de llegar vivos a su sexagésimo aniversario, definen un panorama contundente:
hasta la época del Centenario, menos de la mitad de los nacidos alcanzó a festejar su cumpleaños número 60 (l60/l0); las probabilidades –del orden del
25%− son particularmente dramáticas durante el primer intervalo intercensal.
La misma evolución ocurre con el segundo indicador (l60/l15) pero con valores
más altos, dado que los grandes riesgos de mortalidad de los primeros años han
quedado atrás. Con todo, apenas un 56% de las personas de 15 años llega vivo
a los 60 en las condiciones de mortalidad observadas hacia 1914. La situación
mejora entre el Centenario y los años cuarenta (probabilidad del 73%) para
crecer a partir de entonces, a ritmo mucho más pausado, hasta el 87% actual.
La reducción a la mitad de los sobrevivientes a los 15 años (l15), por su
parte, ocurre hacia los 55 años, tanto para los hombres como para las mujeres,
durante el período 1869-1895. Ese momento se desplaza a los 60 años en
ambos sexos durante el período siguiente (1895-1914), a 65 en 1913-1915, y
alcanza los 70 años en 1946-1948. Desde entonces es posible distinguir una
diferencia entre hombres (70 años) y mujeres (75 años), que se mantendrá en
70 años para los hombres y se acrecentará a 75-80 para las mujeres en 1959-
1961, fuera de nuestro período de análisis. Durante la segunda mitad del siglo,
la edad a la que los sobrevivientes a los 15 años se redujeron a la mitad se
estabilizó en torno a los 75 años, y pasó a los 80 recién a partir de 2000. El
gráfico 1 ejemplifica esta evolución a través del conocido proceso de rectangularización
de la función de sobrevivientes (Fries, 1980, 2003).
Cuadro 2: Indicadores de mortalidad y de vejez. Argentina, 1869-2010
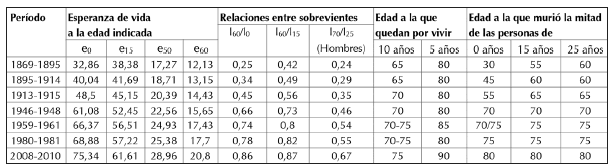
Fuente: 1869-1961 (Somoza, 1973); 1980-1981 (Instituto Nacional de Estadística y Censos –INDEC–,
1988); 2008-2010 (INDEC, 2013).
Gráfico 1: Sobrevivientes a la edad exacta x. Argentina, ambos sexos, 1869-2010
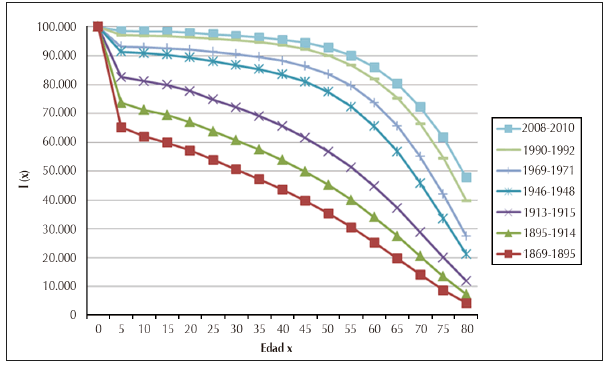
Fuente: Grushka (2014, p. 111).
Estos resultados guardan semejanza con los que se obtienen al aplicar
un umbral móvil de vejez (por ejemplo, la edad en la que la expectativa de vida
es de 10 años), pero con algunas diferencias de interés: la edad a la que los
sobrevivientes a los 15 años reducen sus efectivos a la mitad sugiere un panorama
más escalonado (55, 60, 70, 75 para ambos sexos reunidos) que el umbral
móvil (65 en los dos primeros períodos; 70 en los dos siguientes).6 En segundo
lugar, el indicador propuesto arroja edades menores (diez años hacia 1882,
cinco años en la primera mitad del siglo XX) que las del umbral móvil durante
el siglo XIX largo −es decir, hasta 1914−, y bastante similares en el siglo XX.
La columna l70/l25, por su parte, remite al indicador de Peter Laslett
(1995) según el cual una sociedad se halla envejecida cuando la relación entre
los hombres sobrevivientes a los 70 y a los 25 años es igual o superior a 0.5,
situación que para el caso argentino ocurre hacia 1959-1961, es decir, una
década antes que cuando se comienza a utilizar el indicador estático habitual
de la Organización de las Naciones Unidas –ONU– (población de 65 años y
más igual o superior al 7%).
En ambos casos, asistimos a un siglo XIX largo con un escenario más
pretransicional (aunque no completamente de antiguo régimen), que experimenta
un pasaje a una pauta moderna de mayor expectativa de llegar a edades
avanzadas a partir de 1940. A ello no fue ajena la transición epidemiológica
(paso de causas infecto-contagiosas a cardio y cerebrovasculares, neoplasias y
cáncer), que Alejandra Pantelides (1982) ubica a fines de la década de 1930.
Los años cuarenta constituyen, en suma, un punto de inflexión: hasta entonces,
las condiciones de mortalidad hacían que los individuos vivos a los 15 años
se redujeran a la mitad hacia los 55 o 60 años. A partir de esa fecha, la misma
situación se alcanza a los 70-75 años (u 80 en la actualidad), notable diferencia
que tuvo efectos decisivos en la percepción de la mortalidad y en las políticas
de retiro. Más claro aún, la generalización de la jubilación en la década del
cuarenta ocurrió en el momento en que la gente pasó a vivir más tiempo por
reducción de la mortalidad, ya no en general, sino de las edades más altas.
La baja expectativa de llegar a los 60 años que tenían los trabajadores
al inicio de su vida laboral abona la hipótesis de Laslett (1995) según la cual
dicha situación debió atenuar la necesidad de ahorrar para la vejez. Aunque se
trata de un claro ejemplo de lo que Martin Kohli (1986, p. 282) ha calificado
con agudeza como “psicología demográfica” −es decir, una deducción difícil
de probar−, el planteo del historiador de Cambridge resulta convincente.
En sentido análogo, la ausencia de previsión durante el período prejubilatorio
debió hacer más imperiosa la necesidad de continuar trabajando mientras las
condiciones de salud lo permitieran (Otero, 2016).
Los riesgos de mortalidad permiten acercarse al problema de sentirse
viejo, al menos en los escasos registros disponibles. Una vez más, el caso de
Quesada resulta ejemplar: el autor, que había publicado sus textos en la Nueva
Revista de Buenos Aires en 1888-1889 a la edad de 58-59 años, los reúne en
tres volúmenes bajo el inequívoco nombre de Memorias de un viejo. Se trata de
algo más que un título, ya que la obra remite sistemáticamente a esa edad de
la vida, en la que, según sus palabras, ve “acercarse el ocaso, sin inquietudes
y sin zozobras” (1888, t I., p. 32). La percepción de la vejez hacia los 60 años
coincide con otros registros del período (como afirmó Bialet Massé (1985) en
su autobiografía, “el hilo de la vida es tan delgado a los sesenta”, edad a la que él mismo falleció en abril de 1907) pero, sobre todo, con una amplia literatura
histórica sobre el particular. La percepción del personaje de Quesada se basa
tanto en su propia experiencia como en la imagen que tiene de otras personas.
Así, cuando recuerda a los hombres de la Confederación en 1854, como el
general Alvarado (“aquel anciano venerable [que] dejó su tranquilo hogar en
Salta y vino a cumplir su deber como ministro de guerra y marina”), o Tomás
Guido (“un anciano lleno de afectos y bondades”) los califica de viejos: el primero
tenía entonces 62 años y el segundo, 66 años. En algunos casos, como
el de Sarmiento, la situación podía ser incluso más extrema. Tanto su amigo
Manuel Montt, presidente de Chile, como el general Urquiza lo calificaban de
viejo a los cuarenta años; mientras que Santiago Arcos le escribía una carta en
enero de 1864 en la que se refería a “nosotros los viejos” (Arcos tenía entonces
42 años, y Sarmiento, 53). El célebre sanjuanino, por su parte, hablaba de Vélez
Sarsfield como el “viejo Vélez” cuando este tenía 55 años.7
La relación entre mortalidad y percepción de la vejez debe incluir además
las causas de muerte por edad, tema sobre el que no existen estudios suficientes.
Evidencias microanalíticas sobre las defunciones de ancianos en Tandil
(Otero, 2017), caso representativo de las regiones de nuevo poblamiento, sugieren
el mayor peso de las enfermedades endógenas por sobre las exógenas y,
dentro de estas últimas, de las respiratorias. La estacionalidad de las defunciones,
por su parte, testimonia el creciente peso de la mortalidad invernal. Por último,
se destacan las muertes violentas (accidentes, asesinatos, suicidios), algo
frecuente en muchas sociedades históricas (de Beauvoir, 2011, pp. 243-244),
pero que apela por estudios para el caso argentino. La incidencia del suicidio
en “la transición de la adolescencia a la madurez y de ésta a la decrepitud” fue destacada asimismo por el director general de Estadística, Francisco Latzina
(1916, p. 603), con base en datos censales de la capital del país de 1887
y 1914, constatación también presente en la clásica obra de Émile Durkheim
(1986) de 1897.
Otro elemento esencial para la percepción de la vejez es la morbilidad,
de la que no tenemos referencias por edad debido a que esa información no
aparece en las fuentes estadísticas del período. Con todo, resulta claro que una
sociedad que atraviesa las transiciones epidemiológica y sanitaria se caracteriza
por el predominio de enfermedades infecto-contagiosas y por el escaso impacto
de las modernas técnicas médicas. En ese contexto, muchas enfermedades
hoy curables tenían consecuencias importantes, algunas invalidantes (por
ejemplo, quebraduras mal curadas, hernias de disco, problemas de columna,
etc.), producidas por accidentes o por las condiciones sociolaborales; y otras
más puramente estéticas, como las secuelas de enfermedades de la piel, en
particular, la viruela.
Aunque referida al siglo XVIII colombiano, la observación de Pablo Rodríguez
(1995, p. 57) según la cual “no existía absolutamente ningún conocimiento
médico que librara de afecciones corrientes como las cataratas, la
miopía, la presbicia y el astigmatismo” tuvo también su validez para amplias
regiones del país durante el período abordado (la operación moderna de cataratas
data, por ejemplo, de la segunda mitad del siglo XX). La ceguera y la
sordera prematuras (un ejemplo bien conocido, a este último respecto, es el
de Sarmiento); los problemas dentarios derivados de la falta de higiene, la calidad
del agua y la alimentación; los problemas respiratorios producidos por
la menor defensa ante condiciones climáticas adversas o por enfermedades
frecuentes, como la tuberculosis; los problemas de vejiga por blenorragias mal
curadas, etc., acumularon igualmente sus secuelas negativas.8 A pesar de que la
morbimortalidad pretransicional era más igualitaria en términos sociales por el
predominio de las enfermedades epidémicas, su impacto tendía a ser mayor en
los sectores más pobres; aunque esto tampoco constituye una regla universal,
como lo ilustran los problemas dentarios, más frecuentes en los ricos por el
mayor consumo de azúcares (Thane, 2007, p. 19).
A juzgar por algunos testimonios contemporáneos (Gálvez, 1888; De
Moussy, 2005), el pasaje estético desde la juventud a la vejez podía ser más
rápido en las mujeres, observación derivada en parte de los estereotipos patriarcales
de belleza, pero también de embarazos más numerosos y desgastantes
que en la actualidad. Además de la vejez prematura por las condiciones laborales,
las condiciones de vida y limitados conocimientos médicos hicieron que
las personas de edad avanzada, al igual que hoy, tuvieran una vejez funcional
y estética que era más precoz, sin ser del todo independiente, que la edad biológica.
Ser viejo era también parecerlo y ello ocurría a edades más tempranas.9
Por lo expuesto, importa conocer los efectos más o menos permanentes
de la morbilidad por edad, dato que no fue relevado por las estadísticas del
período. Los cuatro primeros censos nacionales permiten, sin embargo, acercamientos
sugerentes. En efecto, el primer censo nacional incorporó en el rubro “Condiciones especiales” a las categorías de inválidos, ciegos y sordomudos,
con bocio o coto, cretinos, estúpidos y opas, es decir, un variado conjunto de
problemas físicos y mentales generadores de discapacidad. El censo de 1895
mantuvo buena parte de las opciones anteriores y agregó la categoría de “loco” y la condición genérica de “enfermo”. El censo de 1914 redujo la captación
a tres opciones (enfermo, sordomudo, ciego); y el de 1947 se concentró más
claramente en la incapacidad física (sordo, mudo, sordomudo, ciego, falta de
algún miembro u órgano). Se trata, en suma, de una serie heterogénea e inconsistente
debido a los aspectos incluidos (desde los físicos a los mentales) y a
la confusión entre enfermedad (sin precisión sobre su carácter permanente o
transitorio) y discapacidad.10
Como lo muestra el cuadro 3 −elaborado a partir de la muestra del segundo
censo nacional de población−, la proporción de personas con alguna
discapacidad o enfermedad en 1895 es inferior al 2% hasta los 39 años; crece
a razón de un punto en los grupos decenales siguientes hasta llegar al 4%
en el de 60-69 años; y recién en los 70-79 años se produce una ruptura con
la evolución precedente, ya que las proporciones se duplican. Por otra parte,
aumenta la diferencia entre sexos, en detrimento de los varones, salvo en los
casos de edad extrema (80 años y más), en los que se invierte en perjuicio de
las mujeres. Los datos sugieren dos observaciones. Por un lado, es muy posible
que exista un subregistro en la declaración de los casos. Por otro, el punto de
ruptura en ambos sexos es posterior al umbral de 60 años, en buena medida
porque miden situaciones más dramáticas y permanentes.11
Cuadro 3: Discapacidad por edad. Argentina, 1895
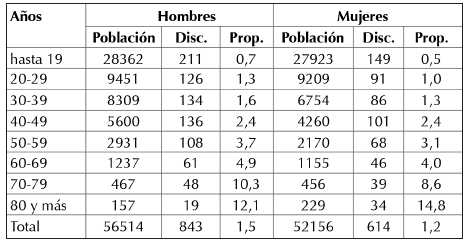
Fuente: elaboración propia en base a muestra del censo de 1895. Disponible en http://censos1869-1895. sociales.uba.ar/.
Viudez y muerte social
La alta incidencia de la mortalidad tuvo otros tres efectos notorios, sobre
todo en términos de las relaciones entre generaciones: por un lado, provocó graves riesgos de quedar solos por la muerte de los padres –como le ocurrió a Miguel Cané−, lo que explica el interés acordado por la medición de los
huérfanos en los primeros censos nacionales. En segundo término, se destaca
el paso de un “patrón de relativa aleatoriedad a uno de expectativa de vida
predecible” (Kohli, 1986, p. 277) o, en palabras de Livi Bacci (1995), el proceso
de “normalización de la muerte”, según el cual, en términos generales, mueren
primero los individuos pertenecientes a las generaciones más viejas que los de
las más jóvenes; los padres antes que los hijos. Por último, la mayor incidencia
de la mortalidad hizo que la viudez ocurriera a edades más tempranas que en
la actualidad. En el mismo sentido, la muerte más precoz de los padres tuvo
efectos sociales negativos sobre los huérfanos, fenómeno sobre el que no podemos
ocuparnos aquí. La viudez, en cambio, permite acercarse a la muerte
social, definida en una clave relacional deliberadamente amplia.12
A diferencia de otros fenómenos, el estado civil fue bien medido en los
censos nacionales con una única limitante propia de la matriz legalista que
imperó hasta 1914: la reducción de las opciones de respuesta a las categorías
de soltero, casado y viudo. La cohabitación (uniones de hecho, concubinato o
amancebados en términos de la época), de notable incidencia en toda América
Latina, se evidencia de manera indirecta en las altas proporciones de hijos ilegítimos,
que en Argentina pasaron del 21,1% en 1914 al 27,8% en 1947 (Pantelides,
1984, p. 28). La población soltera se halla por tanto sobrerregistrada, ya
que incluye además a las personas en uniones no legales.13
Como ha sido mencionado, nuestro objetivo consiste en analizar a partir
de qué edad la posibilidad de enviudar devenía más frecuente, al punto de
constituir un impacto para el universo relacional de las personas, al menos
en esa decisiva dimensión. Aunque problemáticas por las razones expuestas,
las proporciones de viudez por edad constituyen una base adecuada para tal
indagación.
Como lo muestran el cuadro 4 y el gráfico 2, las proporciones de viudez
eran sistemáticamente más elevadas en las mujeres que en los varones
hacia 1895 (lo mismo ocurría en 1869 y 1914, no incluidos aquí por razones
de espacio). Además de la mortalidad, influían factores socioculturales y de
género propios de la nupcialidad, como la diferencia de edad entre cónyuges
(los varones eran más viejos que las mujeres) y la mayor facilidad de los viudos
de volver a formar pareja. Los nativos (tanto hombres como mujeres) tenían
proporciones de viudez algo superiores a las de los extranjeros, producidas
tanto por las peores condiciones de salud vinculadas con su inserción socioeconómica
como por eventuales sesgos de declaración del estado civil, pero
en ambos casos, las diferencias eran casi inexistentes después de los 60 años.
Con todo, los diferenciales por sexo fueron mucho mayores que los diferenciales
por origen, ya que las proporciones de viudas fueron sistemáticamente más
importantes que las de los hombres en todos los grupos de edad, diferencia
que comienza a reducirse, tenuemente, a partir de los 70 años. Otra forma de
describir el fenómeno es considerar que, hacia 1895, el 20% de las mujeres
eran viudas hacia los 45 años, mientras que los hombres alcanzaban la misma
proporción después de los 65 años. Los riesgos de mortalidad de este período
licuan, en suma, la asociación −habitual en el imaginario posterior− entre vejez
y viudez, ya que esta última era frecuente desde edades tempranas, especialmente
entre las mujeres.
Conforme con lo esperable, los datos de 1947 muestran una mejora
sustantiva, ya que la proporción de viudez en el grupo de 60 años y más (el
cuarto censo no desagrega las edades por encima de ese umbral) era de 17,8%
en los varones y de 46% en las mujeres, lo que representa una reducción de 6
y 8 puntos porcentuales respectivamente con relación a 1895.14 De mayor relevancia
es que la proporción de viudas era bastante más elevada en el ámbito
urbano que en el rural en todas las edades (la diferencia era de 48% a 40,3%
en las mujeres de 60 años y más). Ese efecto de hábitat, vinculable en parte a
las migraciones de mujeres hacia las ciudades y al trabajo doméstico, se halla
por completo ausente en los viudos (17,8% tanto en el ámbito urbano como en
el rural para los hombres del mismo grupo etario).
Cuadro 4: Proporciones de viudez por sexo y edad, Argentina, 1895 y 1947
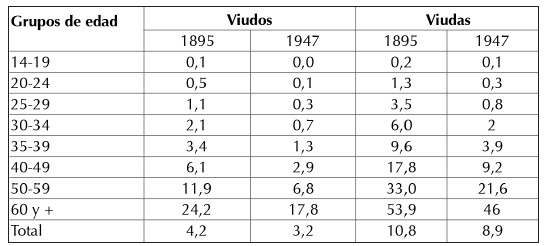
Fuente: elaboración propia en base a Argentina (1898, tomo II, pp. CLXX-CLXXI) e INDEC (s.f., p. 104).
Gráfico 2: Proporciones de viudez por sexo y edad. Argentina, 1895 y 1947
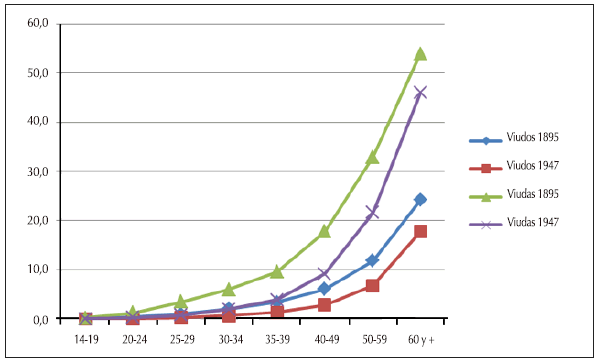
Fuente: elaboración propia en base a Argentina (1898, tomo II, pp. CLXX-CLXXI) e INDEC (s.f., p. 104).
Otro elemento a destacar es la proporción de solteros de 60 años y
más (entre el 15 y el 20% en ambas fechas censales). El promedio esconde
diferencias relevantes según sexo y origen, debido a que las proporciones eran
mucho más bajas en las mujeres extranjeras. Como es sabido, esta distribución
fue inducida por la desequilibrada relación de masculinidad de la población
provocada por la inmigración masiva, sobre todo en la región centro-litoral.
Ello implicó mayores niveles de celibato definitivo en los hombres (sobre todo,
nativos), fenómeno que se percibe con poca claridad debido a la confusión
entre verdaderos y falsos solteros.
Aunque en la pretransición viudez y vejez tienen una asociación menos
estrecha que en la actualidad debido a las altas probabilidades de perder
el cónyuge a edades más jóvenes, la viudez tuvo efectos importantes en las
condiciones de vida de los viejos. En primer lugar porque, al igual que hoy, los
cónyuges eran los primeros en la “jerarquía de sustitución” en el cuidado de
ancianos dentro de la familia, para retomar la justa expresión de Leticia Robles
Silva, Felipe Vázquez Palacios, Laureano Reyes Gómez e Imelda Orozco Mares
(2006, pp. 202-203). Los viudos en general, y las viudas en particular (salvo
las de sectores sociales altos) constituyeron una población de riesgo, de la que
dan cuenta tanto las escasas estadísticas disponibles como múltiples registros
cualitativos.15 En Europa, por ejemplo, las viudas tenían un nivel de vida mucho
menor que los hombres de la misma edad y estado civil (Reher, 1997, p. 69).
En segundo lugar, la viudez obligaba a trabajar hasta edades más avanzadas,
hecho verificado por las tasas de actividad de 1895, más altas en las viudas de
60 años y más que en las casadas de la misma edad (Otero, 1997).16 Como lo
sugiere el caso inglés, esa continuidad laboral −y el tipo de tareas realizadas− explica en parte la visión negativa hacia las viudas de los sectores populares, a
diferencia de la dirigida a las viudas de clase alta (Thane, 2007, pp. 15-16). Por último, la mortalidad contribuía al deterioro del clima emocional, en razón de
que “la viudez puede tener un significado simbólico y demarcar una línea divisoria
entre considerarse o no viejo o vieja” (Sánchez Salgado, 2005, p. 146).
Otro grupo de riesgo, y por razones análogas a las de los viudos, fueron
los ancianos sin pareja. La ausencia de pareja y también de hijos (11% de las
mujeres de 60 años y más declararon en el censo de 1895 no haber tenido
descendencia, proporción que trepa al 28% si se suman los casos sin datos)
constituía una forma de pobreza en términos de ayuda material y emocional,
como lo ilustran las referencias negativas que Quesada pone en boca de su personaje
sobre “el estéril celibato” o “las terribles tristezas del celibato” (Gálvez,
1888, t. III, pp. 238, 321). Como lo sugiere la producción europea, la situación
era mucho más dramática en las solteras que en las viudas, quienes gozaban en
general de mejor posición socioeconómica, independencia y prestigio (Beauvalet-
Boutouyrie, 2000).
El análisis de esta demografía de la soledad exige introducirse en las
formas de convivencia de las personas mayores en los hogares, tarea que solo
puede hacerse (y de manera imperfecta por la extensión del intervalo etario
final) para un momento tardío como el censo de 1947, primero en incorporar
esta crucial dimensión de análisis. Como lo muestra el cuadro 5, la proporción
de personas de cincuenta años y más que vivía sola (hogares unipersonales)
era del 8,8 % en la población total (12% en los hombres y 5,1% en las mujeres).
Aunque el umbral de 50 años refleja mal las evoluciones, la proporción
crecía asimismo con la edad, como lo sugiere la comparación con los grupos
más jóvenes. En los varones de 50 años y más, las proporciones eran más altas
en el medio rural (15,4%) que en el urbano (10,3%); lo inverso ocurría en las
mujeres (5,8% en medio urbano contra 3,1% en el campo). Una vez más, esta
imagen está influenciada por el impacto, algo menguado ya, de la inmigración
masiva. El predominio de varones solos en esta dimensión resulta útil para matizar
las imágenes del impacto de la viudez, básicamente femenina.17
Cuadro 5: Proporción de personas que viven solas según sexo, radicación urbano-rural y grupos de edad. Argentina, 1947
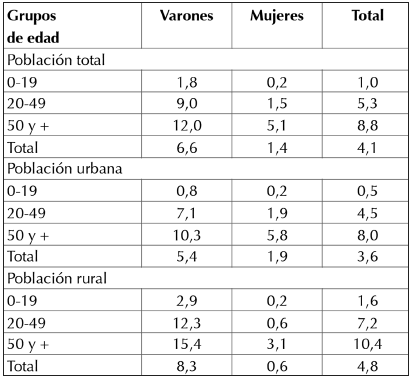
Fuente: elaboración propia en base a INDEC (sf., pp. 2-5).
Si bien los censos previos a 1947 no incorporaron a la familia y el hogar como unidad de análisis, las reconstrucciones disponibles muestran que la proporción de hogares unipersonales era del 9% en el censo porteño de 1855; del 5,6% en Montevideo en el período 1858-1859 (Massé, 2008, pp. 230-235); y del 3,2% en las provincias del interior en 1869 (Cacopardo y Moreno, 1997, p. 20). En el caso porteño, la proporción de hogares unipersonales de viudos fue del 3%, pero experimentó variaciones significativas con la edad, ya que osciló entre el 3 y el 5% en los varones y entre el 8 y el 19% en las mujeres de los grupos de 60 años y más. No solo las proporciones eran más altas en las mujeres que en los hombres, sino que además estos tenían más sirvientes que las primeras, signo inequívoco de mejor situación social. Nuestros cálculos para el partido de General Pueyrredón (provincia de Buenos Aires) en 1895 arrojan que solo el 5,5% de las personas de 60 años y más −en su gran mayoría, viudos− vivía en un hogar unipersonal.18
Durante la etapa pretransicional, la alta incidencia de la mortalidad,
sumada a la elevada proporción de niños, hizo de los ancianos una población
poco numerosa. En efecto, la proporción de personas de 60 años y más pasó de
3,6 y 4% en 1869 y 1914, respectivamente, a 6,6% en 1947 y a título comparativo
al 15,2% en 2015. La muerte fue, en suma, un rival constante de la vejez
durante todo el siglo XIX largo. Si bien la distancia entre el tercer y el cuarto
censo dificulta la observación, desde la década de 1930, la mitad o más de los
nacidos pudieron alcanzar su sexagésimo aniversario, umbral habitual de los
estudios históricos de vejez. La evolución señalada tuvo efectos tanto sobre la
percepción externa como sobre la autopercepción de los ancianos.
Como hemos tratado de demostrar, la muerte a edades más bajas hizo
que la vejez fuera percibida a edades más tempranas, a lo que no fue ajena una
morbilidad más precoz y de efectos más notorios y duraderos en el plano estético
y funcional, si bien las estadísticas sobre este último aspecto resultan poco
concluyentes debido al escaso número de discapacidades que contabilizan.
Conforme con lo esperable, la reducción a la mitad de los sobrevivientes
a los 15 años experimentó modificaciones al alza, ya que pasó de los 55 años
en 1869-1895 a los 65 hacia el Centenario y a los 70 años hacia el primer peronismo,
una clara prueba de las limitaciones de la esperanza de vida al nacer
y de la necesidad de trabajar con medidas estadísticas móviles. La evolución
mencionada sugiere asimismo que, fuera ya de nuestro período, la percepción
de la vejez continuó desplazándose hacia edades cada vez más tardías.
En la misma línea, el indicador de Laslett sugiere que Argentina fue un país
envejecido desde 1960, una década antes de lo postulado por los enfoques
habituales, basados en el umbral fijo de 60 años.
La escasa proporción de personas que llegaban a los 60 años durante la
segunda mitad del siglo XIX largo sugiere también la probabilidad de que los
ancianos −sobre todo hasta los años treinta− fueran vistos, en muchos sentidos,
como sobrevivientes, lo que −según la teoría de la modernización− podría
haber contribuido a su mayor prestigio, aspecto que escapa a los límites del
presente texto. La alta mortalidad a todas las edades, por último, hizo mucho
menos nítidas las asociaciones entre muerte y vejez y entre viudez y vejez,
propias de las sociedades de avanzada transición de la mortalidad.
Con todo, una cosa es el momento de ingreso a la vejez derivable de
los riesgos de mortalidad (o de sus causas y estacionalidad) y otra los factores
influyentes en la autopercepción de la vejez, entre los que se destacan, por
un lado, el deterioro estético y funcional producido por la morbilidad y, por
otro, la viudez, dos factores decisivos que también tenían un calendario más
temprano en el pasado.
Como lo muestran los análisis precedentes, la probabilidad de contar
con pareja (tomada aquí como un indicador válido aunque limitado de la dimensión
relacional) permite detectar dos subpoblaciones de riesgo entre los
ancianos: los solteros −de alta incidencia por efecto de la inmigración internacional− y los viudos. Ambos fenómenos no eran privativos de los viejos (la
viudez en particular ocurría a edades más tempranas que en la actualidad),
pero sus efectos negativos debieron ser más acuciantes cuanto mayor fuera
la edad de las personas. En sentido análogo, las mayores edades al momento
de las uniones y las más altas posibilidades de formar nuevas parejas con que
contaban los hombres implicaron una situación más desventajosa para las mujeres.
Como en otras situaciones, “el factor género” añadió “agresividad pauperizadora
a la edad” (Carasa Soto, citado en García González, 2005, p. 32), en
virtud de los efectos de la viudez como inductor de pobreza.
Las situaciones evocadas definen un panorama claramente contrastante
con el de la sociedad postransicional. En esta última el ingreso a la vejez y a la
viudez constituyen, en gran proporción, un momento posterior a la jubilación.
En el período prejubilatorio, por el contrario, ocurrían en general más temprano
que el cese de la vida laboral que continuaba mientras las condiciones de
salud lo permitían. Los cambios en los calendarios sugieren también que el
concepto de muerte social referido a la jubilación en las sociedades contemporáneas
puede extrapolarse a la viudez de las sociedades pretransicionales, al
menos como vía heurística.
Estas imágenes negativas no deben hacer olvidar que el universo
relacional de los ancianos no se reducía a los cónyuges, y que el anciano solitario,
tan propio de la literatura (desde la gauchesca hasta el folletín urbano y el
tango), distó de constituir una realidad estadísticamente significativa, tal como
lo atestiguan las estructuras de hogar del período, desde el censo porteño de
1855 hasta el censo nacional de 1947. La propia transición demográfica, con
su pasaje de una mortalidad alta y a todas las edades, a una mortalidad baja
y concentrada en las edades más avanzadas, aumentó en el mediano y largo
plazo la convivencia entre generaciones como así también la proporción de
ancianos en general y de los que vivían solos en particular. Sin embargo, en la
fase que nos ocupa, el viejo solitario era, como el viejo en general, una figura
con un peso estadístico escaso, y ello a pesar del predominio de familias de
dos generaciones.
Por último, los análisis precedentes plantean nuevas vías de indagación.
En primer lugar, se requieren estudios de caso que aborden de manera sistemática
la situación socioeconómica (niveles de pobreza, traspaso de herencias,
condiciones laborales, entre otros) y el universo relacional de los ancianos
(inserción en hogares, familias y redes parentesco, sociabilidad fuera del hogar,
etc.), aspectos que variaron asimismo según el nivel social y que debieron
involucrar tanto situaciones de sostén y ayuda como de conflicto. Como lo
sugieren Matteo Manfredini y Marco Breschi (2013), la familia no siempre fue
garantía de protección, uno de los supuestos de la teoría de la modernización
en la historia de la vejez, ya que los conflictos intergeneracionales –materiales
o de poder− podían implicar situaciones críticas para los ancianos. En segundo
lugar, y relacionado con lo anterior, se requieren investigaciones sobre el aislamiento
social de los ancianos, en particular en instituciones. Ambos desafíos
apelan por estudios microanalíticos y por nuevas fuentes que permitan ir más
allá de los factores estructurales de la mortalidad desarrollados aquí, aunque
estos últimos constituyen una referencia necesaria.
Notas
1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas/Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales. Argentina. Correo electrónico: hernan.otero@conicet.gov.ar
2 La esperanza de vida es el número medio de años que viviría una persona si conociera, a lo largo de toda su vida, los riesgos de mortalidad observados durante el período de estudio. Con igual lógica, la esperanza de vida a la edad x representa el número medio de años que le quedan por vivir a quienes alcanzaron esa edad. El cálculo de estos indicadores requiere de la elaboración de tablas de mortalidad con base en los registros de defunciones y de la estructura por edad y sexo suministrada por el censo de población. Por tal razón, las tablas más antiguas −anteriores a 1914−, cuyos censos de base presentan problemas de cobertura, deben ser consideradas como aproximativas. Todas las tablas utilizadas aquí son transversales, ya que combinan los riesgos de mortalidad por edad observados en un mismo momento. Nicolás Sacco (2016) ha elaborado tablas longitudinales para las cohortes de nacimiento de 1898 y 1998 que, lamentablemente, no se adaptan a nuestro corte temporal.
3 La relación entre los riesgos de mortalidad y la percepción de la vejez no es nueva. Así, Patrice Bourdelais (1997, p. 245) sostiene “que la probabilidad, para un joven adulto, de celebrar su 60 o su 65 aniversario, condiciona al menos parcialmente la percepción de esta edad”. Más literariamente, pero insistiendo en el aspecto relacional, Simone de Beauvoir (2011, p. 454) afirma que “la muerte de alguien que nos importa constituye una ruptura brutal con nuestro pasado…[y que] un anciano es alguien que tiene muchos muertos tras sí”.
4 En efecto, no debe confundirse la esperanza de vida con las edades máximas de defunción ni con la longevidad, que es la duración máxima de la vida propia a cada especie. Una muestra de la existencia de personas de muy elevada edad es el interés por los centenarios, iniciado en Europa en el siglo XVIII y presente también en los censistas argentinos (Bois, 2001; Otero, 2013).
5 La idea de basarse en la reducción a la mitad de los efectivos de una generación aparece también en Peter Laslett (1995), aunque el autor británico la utiliza más para medir el envejecimiento de la sociedad que las percepciones sobre la vejez. Cabe destacar que otros umbrales usados por Laslett, como los 25 años, no cambian sustantivamente los resultados obtenidos con l15. En una tabla de mortalidad, la función lx (sobrevivientes a la edad x) representa el número de personas de una generación que alcanzan con vida la edad exacta x.
6 La literatura sobre el umbral móvil es abundante. Ver, por ejemplo, Warren Sanderson y Sergei Sherbow (2007), pero en especial el clásico trabajo de Norman Ryder (1975).
7 Sobre Sarmiento, ver la documentada biografía de Miguel Ángel De Marco (2016, pp. 101-102, 159, 268).
8 Los estudios sobre el particular son escasos, a título de ejemplo, Martín de Moussy (2005, t. 2, pp. 279-307).
9 Los efectos negativos de la morbilidad explican en parte la asociación histórica de la vejez con la fealdad (y, en las versiones más extremas, con el pecado o el mal), como lo muestra la sugerente aunque algo arbitraria reconstrucción de Umberto Eco (2013). Se trata de una asociación parcial, acentuada por rasgos patriarcales (la mujer fea, la bruja vieja, etc., son tópicos más frecuentes que sus contrapartes masculinas) y que tiende a diluirse con el tiempo hasta tornarse poco significativa en el siglo XX.
10 Las categorías solo aparecen desagregadas para el censo de 1947, pero no por edad.
11 Análisis para Córdoba en 1813 muestran que los principales problemas que afectaban a los ancianos eran la invalidez seguida por la ceguera, y que los problemas de salud y discapacidad tenían mayor intensidad en la campaña que en la ciudad (Ghirardi, 2013).
12 La formulación clásica de muerte social (Guillemard, 1972) remite a los efectos de la jubilación. El concepto incluyó luego la disminución de las relaciones personales (en particular, los casos extremos de aislamiento en instituciones) y, en un sentido más genérico y menos operativo, la exclusión derivada de la edad.
13 Sobre los problemas del estado civil, ver Pantelides (1984).
14 El censo de 1947 incorpora a los divorciados, no considerados aquí por su escasa proporción (0,5% de la población de 14 años y más).
15 En su célebre Informe, Juan Bialet Massé (1985, pp. 216, 417-418, 252-254, 365) suministra numerosos casos de viudez femenina como inductora de pobreza. Otros ejemplos en Octavio Battolla (2000, p. 135) y Guillermo Hudson (2007, pp. 131-132).
16 Evidencias en igual sentido para 1869 en Cristina Cacopardo y José Luis Moreno (1997, p. 26).
17 La proporción de ancianos en hogares unipersonales no lo dice todo, ya que podía haber viejos en otros hogares, por ejemplo, como domésticos (Rodríguez, 1995).
18 Los datos de General Pueyrredón surgen de una reelaboración de las cédulas censales de 1895. Agradezco a Alejandra Irigoin haberme facilitado el acceso a dicha fuente.
Referencias bibliográficas
1. Argentina. (1872). Primer Censo de la República Argentina, verificado los días 15, 16 y 17 de setiembre de 1869, bajo la dirección de Diego G. de la Fuente, Superintendente del censo. Buenos Aires, Argentina: Imprenta del Porvenir.
2. Argentina. (1898). Segundo Censo de la República Argentina, mayo 10 de 1895. Buenos Aires, Argentina: Taller Tipográfico de la Penitenciaria Nacional.
3. Argentina. (1916). Tercer Censo Nacional, levantado el 1º de junio de 1914. Buenos Aires, Argentina: Talleres Gráficos de L. J. Rosso y Cía.
4. Argentina. (1952). IV Censo General de la Nación 1947. Buenos Aires, Argentina: Editorial Guillermo Kraft Ltda.
5. Battolla, O. (2000) [1908 edición original]. La sociedad de antaño. Buenos Aires, Argentina: Emecé.
6. Beauvalet-Boutouyrie, S. (2000). La femme seule à l’époque moderne: une histoire qui reste à écrire. Annales de Démographie Historique, 2, 127- 141. DOI: doi.org/10.3406/adh.2001.1979.
7. Bialet Massé, J. (1985) [1904 edición original]. Informe sobre el estado de la clase obrera. Madrid, España: Hispamérica.
8. Bois, J. (2001). Le mythe de Mathusalem. Histoire des vrais et faux centenaires. París, Francia: Fayard.
9. Bourdelais, P. (1997). L’âge de la vieillese. Histoire du vieillissement de la population. París, Francia: Odile Jacob.
10. Cacopardo, M. y Moreno, J. (1997). Cuando los hombres estaban ausentes: la familia del interior de la Argentina decimonónica. En H. Otero y G. Velázquez (Comps.) Poblaciones Argentinas. Estudios de Demografía diferencial (pp. 13-39). Tandil, Argentina: Instituto de Estudios Históricos y Sociales.
11. Cané, M. (2011) [1884 edición original]. Juvenilia. Buenos Aires, Argentina: Clarín, Arte Gráfico Editorial Argentino.
12. De Beauvoir, S. (2011). La vejez. Buenos Aires, Argentina: Debolsillo.
13. De Marco, M. (2016). Sarmiento. Maestro de América, constructor de la nación. Buenos Aires, Argentina: Emecé.
14. De Moussy, V. (2005) [1860/1869 edición en francés]. Descripción geográfica y estadística de la Confederación Argentina. Buenos Aires, Argentina: Academia Nacional de la Historia.
15. Durkheim, E. (1986). Le suicide. Étude de sociologie. París, Francia: Quadrige.
16. Eco, U. (a cargo de) (2013). Historia de la fealdad. Barcelona, España: Debolsillo.
17. Fourastié, J. (1959). De la vie traditionnelle à la vie “tertiaire”. Recherches sur le calendrier démographique de l’homme moyen. Population, 14 (3), 417-432. DOI: doi.org/10.2307/1526796.
18. Fries, J. (1980). Aging, Natural Death and the Compression of Mortality. New England Journal of Medicine, 303, 130-135. DOI: doi.org/10.1056/nejm198007173030304.
19. Fries, J. (2003). Measuring and Monitoring Success in Compressing Morbidity. Annals of Internal Medicine, 139, 455-459. DOI:
doi.org/10.7326/0003-4819-139-5_part_2-200309021-00015.
20. Gálvez, V. (1888-1889): Memorias de un viejo. Escenas de costumbres de la República Argentina. Buenos Aires, Argentina: Jacobo Peuser Editor.
21. García González, F. (2005). Vejez, envejecimiento e historia. La edad como objeto de investigación. En F. García González (Comp.) Vejez, envejecimiento y sociedad en España, siglos XVI-XXI (pp. 11-34). Cuenca, España: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
22. Ghirardi, M. (2013). Las edades de la vida. Niños y ancianos de Córdoba a comienzos del siglo XIX. En S. Colantonio (Ed.) Población y sociedad en tiempos de lucha por la emancipación, Córdoba, Argentina, en 1813 (pp. 341-457). Córdoba, Argentina: Centro de Estudios de Cultura y Sociedad.
23. Grushka, C. (2014). Casi un siglo y medio de mortalidad en Argentina. Revista Latinoamericana de Población, 15 (8), 93-118.
24. Guillemard, A. (1972). La retraite, une mort sociale. Sociologie des conduites en situation de retraite. París, Francia: Mouton.
25. Hudson, G. (2007) [1918 edición original]. Allá lejos y hace tiempo. La Plata, Argentina: Terramar.
26. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. (s.f.). IV Censo General de la Nación año 1947. Características de familia y convivencia, estado civil y fecundidad. Cuadros inéditos. Serie Demográfica 3. Buenos Aires, Argentina: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.
27. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. (1988). Tablas de mortalidad. 1980-1981. Total y jurisdicciones. Buenos Aires, Argentina: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.
28. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. (2013). Tablas abreviadas de mortalidad por sexo y edad, 2008-2010. Total del país y provincias. Serie Análisis Demográfico, 37. Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.
29. Kohli, M. (1986). The World we forgot: a historical review of the life course. En V. Marshal (Ed.) Later life. The Social Psychology of Aging (pp. 271- 303). Beverly Hills, Estados Unidos: Sage.
30. Laslett, P. (1995). Necessary Knowledge: Age and Aging in the Societies of the Past. En D. Kertzer y P. Laslett (Eds.) Aging in the Past: Demography, Society and Old Age (pp. 4-79). California, Estados Unidos: The University of California Press.
31. Latzina, F. (1916). Demografía dinámica. Movimiento de la población en 1914, año del tercer censo nacional. En Tercer Censo Nacional, levantado el 1° de junio de 1914, tomo IV (pp. 495-635). Buenos Aires, Argentina: Talleres Gráficos de L. J. Rosso y Cía.
32. Livi Bacci, M. (1995). Pobreza y población. Pensamiento Iberoamericano, 28, 115-138.
33. Manfredini, M. y Breschi, M. (2013). Living Arrangements and the Elderly: An Analysis of Old-Age Mortality by Household Structure in Casalguidi, 1819-1859. Demography, 50, 1593-1613. DOI: doi.org/10.1007/s13524-013-0218-0.
34. Massé, G. (2008). Convivir bajo el mismo techo. Hogar-familia y migración en la ciudad de Buenos Aires al promediar el siglo XIX. Tesis de Doctorado inédita. Doctorado en Demografía. Universidad Nacional de Córdoba.
35. Otero, H. (1997). Familia, trabajo y migraciones. Imágenes censales de las estructuras socio-demográficas de la población femenina en la Argentina, 1895-1914. En E. de Mesquita Samara (Comp.) As idéias e os números do Gênero. Argentina, Brasil e Chile no século XIX (pp. 65-100). San Pablo, Brasil: Hucitec.
36. Otero, H. (2013). Representaciones estadísticas de la vejez. Argentina, 1869-1947. Revista Latinoamericana de Población, 13, 5-28.
37. Otero, H. (2016). Trabajo y vejez en el período prejubilatorio. Hipótesis y análisis de fuentes históricas sobre el caso argentino, 1850-1950. Historia Crítica, 62, 35-55. DOI: doi.org/10.7440/histcrit62.2016.02.
38. Otero, H. (2017). The Winter of Life. The Mortality of Old People in Tandil (Buenos Aires), 1858-1914. Annales de Démographie Historique, 133 (1), 17-45. DOI: doi.org /10.3917/adh.133.0017.
39. Pantelides, A. (1982). La transición demográfica en Argentina: un modelo no ortodoxo. Desarrollo Económico, 22, 88, pp. 511-524. DOI: doi.org/10.2307/3466332
40. Pantelides, A. (1984). Análisis y propuesta de corrección de la información sobre el estado civil en los cuatro primeros censos nacionales argentinos. Buenos Aires, Argentina: Centro de Estudios de Población.
41. Reher, D. (1997). Vejez y envejecimiento en perspectiva histórica: retos de un campo en auge. Política y Sociedad, 26, 63-71.
42. Robles Silva, L., Vázquez Palacios, F., Reyes Gómez, L. y Orozco Mares, I. (2006). Miradas sobre la vejez. Un enfoque antropológico. México, México: El Colegio de la Frontera Norte.
43. Rodríguez, P. (1995). Las hojas del otoño: ancianos y viudos del siglo XVIII neogranadino. Historia Crítica, 11, 53-62.
44. Ryder, N. (1975). Notes on Stationary Populations. Populations Index, 41 (1), 3-28. DOI: doi.org/10.2307/2734140.
45. Sacco, N. (2016). ¿Cuánto vivieron los nacidos a fines del siglo XIX y cuánto vivirán los nacidos a fines del siglo XX? Notas de Población, 103, 73-100. DOI: doi.org/10.18356/68693e48-es.
46. Sánchez Salgado, C. D. (2005). Gerontología social. Buenos Aires, Argentina: Espacio.
47. Sanderson, W. y Sherbow, S. (2007). A new perspective on population aging. Demographic Research, 16 (2), 27-58. DOI: doi.org/10.4054/demres.2007.16.2.
48. Somoza, J. (1973). La mortalidad en la Argentina entre 1869 y 1960. Desarrollo Económico, 12 (48), pp. 807-826. DOI: doi.org/10.2307/3466306.
49. Somoza, J. y Lattes, A. (1967). Muestras de los dos primeros Censos Nacionales de población, 1869-1895. Buenos Aires, Argentina: Instituto Torcuato Di Tella. Bases disponibles en http://censos1869-1895.sociales.uba.ar/.
50. Thane, P. (2007). La vejez en la historia inglesa. En I. Dubert García, J. Hernández Borge y J. Andrade Cernada (Eds.) Vejez y envejecimiento en Europa Occidental (pp. 13-30). Santiago de Compostela, España: Universidad de Santiago de Compostela.
51. Véron, J. (2005). L’espérance de vivre. Âges, générations et sociétés. París, Francia: Seuil.
Fecha de recepción de originales: 13/07/2017.
Fecha de aceptación para publicación: 13/12/2017.