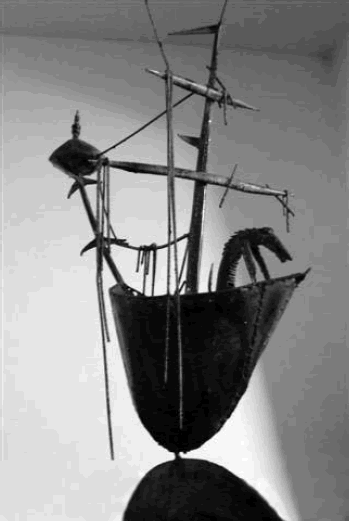
RENCUENTRO
Juan Ricardo Nervi
(1921-2004)
Profesor de Filosofía y Ciencias de la
Educación. Maestro Normal Nacional.
Docente en la Universidad Pedagógica
de México, y de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos
Aires. Escritor, periodista, investigador.
Profesor Emérito de la UNLPam.
Secretario Académico de la UNLPam.
Profesor Titular de la Cátedra Pedagogía
Universitaria. Director de la Maestría
en Evaluación de la Facultad de Ciencias
Humanas.
“Maestro es serlo todo o no ser nada”. No recuerdo quien dijo esto, pero lo comparto. Si entonces hubiésemos practicado una encuesta sobre las vocaciones docentes (y a ello me he referido en otra nota), una afirmación de esta naturaleza hubiese cuestionado la razón de ser de la carrera magisterial. ¿Quién, en efecto, hubiese jugado su futuro a ese todo-nada con su juego de báscula? La duda hamletiana hubiese aflorado de inmediato, y aquel “ser o no ser” hubiera hecho temblar a muchos docentes y alumnos.
—Y vos, ¿por qué querés ser maestro?
La pregunta me tomó desprevenido. Me la había formulado el maestro Stieben, así, a boca de jarro, con su proverbial adustez germana.
—Bueno… yo… por muchas cosas, contesté.
—¿Muchas? ¿Cuáles?
—Quiero enseñar…
—¿Enseñar qué…
—Y… enseñar. Por eso estoy en la Normal.
Quiero aprender para enseñar…
—Sí, enseñar. Pero ¿qué?
Creo que en esos años Stieben ejercía en Anguil, pero era común verlo en Santa Rosa, con su bastón, su impecable vestir y su cauteloso andar. Enseñar ¿qué? Yo había sido su alumno en el tercer grado de la primaria, y por más que me empeñaba en recordar qué había aprendido de él, solo recordaba un verso “A Colón”, que decía: “Boga, boga con ánimo, valiente…/ empuñando el timón con firme mano, que no te arredre ese murmullo vano/del vulgo necio y del motín reciente…” Sí, de su enseñanza me había quedado solamente aquel poema. Y aunque aquello de “el vulgo necio” no me caía bien, el verso me gustaba. Un poema, solamente un poema. Eso era lo que recordaba del maestro Stieben. Y se lo dije:
—Enseñar la historia, la geografía, la poesía…
—¿La poesía? ¡Vaya! ¿y qué poesía?
—La que me ayude a vivir señor
—¡O la que enseñe a vivir? Me dijo.
Me quedé pensando. De aquel tercer grado me había quedado solamente un poema dedicado a aquel gran solitario navegante. ¿Por qué lo recordaba verso a verso? ¿Y por qué no había retenido cosas más útiles? Intuí de inmediato el porqué. Era el llamado a la sensibilidad, la esencia de lo formativo. La resonancia afectiva de algo para mi más bello que utilitario. Aquél y otros poemas me habían ayudado a vivir, a sentirme menos solo al cruzar el puentecillo ¡tan frágil! De la adolescencia:
—La que ayude a vivir, señor… reiteré.
Recuerdo que sonrió, y siguió sus pasos, por la vereda del Hotel “Comercio”, sumiéndome en la confusión. Él me había reconocido cuando aquella tarde regresaba de la clase de Educación Física. Me había llamado para preguntarme lo que me había preguntado:
—Y vos, ¿por qué querés ser maestro?
La cosa derivó en poesía. Supongo que mi
reiteración en que la poesía ayudaba a vivir le
habría arrancado aquella enigmática sonrisa
que, para mi, tenía algo de derrota.
Mis trabajos y mis días de maestro fueron
dando respuesta a la pregunta del nietschiano
intelectual. Llené horas y horas de clase y de
cátedra. Trabajé con niños adolescentes, jóvenes
y adultos. Nunca pude responderme con
certeza por qué lo hacía. Enseñar ¿qué?. No, no
era solamente enseñar. La cuestión era educar.
En la añeja frase hecha de Sarmiento estaba el
sentido evidente de la pregunta y la respuesta: “Educar al soberano”. ¿Lo hacía bien o mal? La
cuestión era que lo hacía con amor, casi con pasión.
Y eso era lo importante. Eso sí, nunca dejé de ponerle a mis clases la pizca de poesía capaz
de humanizar la lección más árida. Y es que
nunca pude olvidar que lo único que pude recordar
del viejo maestro de tercer grado al cabo
de los años, fue un poema dedicado a Colón.
Debo confesar que el estudio solía agobiarme.
Desidia, o tal vez intereses que no coincidían
con los que ofrecía la Escuela. “Haraganitis” decían en mi casa. “Vagos…”, nos llamaban
peyorativamente algunos académicos de toga.
Aquella profesora que por tres veces consecutivas
me hizo “pasar a dar la lección”, se había
empecinado en “hacerme estudiar su materia”.
Pero no había caso: su materia estaba fuera del
marco de lo que podríamos denominar “mis
afinidades efectivas”…
Lo que no consiguieron determinados docentes,
lo consiguió “Cacho”. En otoño, primavera
o invierno, con su bufanda o sin ella, pero
con un estoicismo acaso digno de mejor causa,
golpeaba mi puerta de impenitente dormilón a
las cuatro o cinco de la mañana:
—¡Ale… a estudiar! Hoy seguramente tendremos
prueba escrita…
—¡Ufa también vos…!— , le contestaba.
Pero lo obedecía. Y allí estábamos los dos,
con el obligado mate amargo, dándole duro a
aquellas para mis dificultosas tablas de Mendeleiev,
leyes de Lavoisier, principio de Torricelli.
De no haber sido por “Cacho” es probable
que mi carrera se hubiese truncado en aquel“puente roto” que era Tercer año. Esa era mi amargura. En el magisterio estaba lo que podríamos
llamar “mi vocación”, con todo lo que
encierra la ambigüedad de esta palabreja. Pero
tenía que aprobar Física o Química (como en
Segundo la insufrible mineralogía) para “a ser
maestro”. ¡A estudiar, pues! “Cacho” era empeñoso,
racional. Lo suyo era el estudio, y transitaba
por ese andarivel con la seguridad de un
equilibrista en la cuerda tensa. Lo suyo y nada
más que lo suyo, es decir, nada que lo apartase
de lo que “había que estudiar”.
Era noble, leal, generoso, desinteresado.
Nada lo obligaba a preocuparse por hacerme
superar el Rubicón de las Ciencias Exactas.
Pero allí estaba, mañana tras mañana, firme
como un clavo. Discrepábamos en muchas cosas,
pero me era imposible enfadarme con él.
Delgado como era, con sus clavículas salientes
y su tórax un poco hundido, con sus dulces
facciones de adolescente sin malicia, irradiaba
simpatía. Todos, absolutamente todos en el
curso, sentíamos aprecio por él. Era un “traga”—según nuestra “culta latiniparla” escolar—,
pero en él no cabían el egoísmo ni la vanidad.
Se brindaba sin medida porque estaba hecho a
la medida de una humildad moral e intelectual
que no todos alcanzaban a comprender.
En aquel riguroso Tercer año, obtuvo una
beca y partió hacia Buenos Aires. El, tan desgarbado,
el “antiatleta”, si cabe, abrazaría la carrera
docente en Educación Física.
Partió. Lo perdí de vista. Anduvimos por
distintos rumbos. Lo recordaba con enorme
afecto. A él y a su madre, doña Amanda, hecha
de bondad y de ternura. Una mañana, en
el Colegio Secundario donde yo desempeñaba
mis funciones, el profesor de Educación Física
me dijo:
—Señor, le traigo saludos de un viejo amigo
suyo…no de los mejores docentes que he
tenido en mi carrera…
—¿De quién se trata…? Inquirí.
—Nosotros lo llamamos “Tío”. Nos ayuda
a todos a ser cada vez mejores docentes. ¿Sabe
señor? Nos contó cómo rezongaba usted cuando
lo hacía madrugar para estudiar…
Lo identifiqué de inmediato. Si, era “Cacho”.
Un “profesorazo”, como decían sus alumnos.
Un ser humano excepcional, pensé yo. Uno
de esos sembradores que, como en el poema
de Nuñez de Arce, viven sembrando, “siempre
sembrando”…
Es posible que se haya jubilado. Pero —lo
se— “Cacho” seguirá siendo siempre maestro.
Al evocarlo aquí, recuerdo su pálido rostro, su
apacible sonrisa, la tolerante y a la vez tierna
mirada de un amigo sin dobleces. Y sonrío
pensando en aquel “¡Ale…a estudiar! Con que,
de noche aún, interrumpía mis sueños para
asegurarse que “saldría a flote” en aquellos diálogos
que, como en las “Conversaciones con
Goethe”, de Eckermann, sostenía yo agriamente
con Mendeleiev, Lavoisier, Torricelli para, al
fin, cruzar aquel “puente” poco transitable que
fue nuestro Tercer año.
Solíamos plantearnos “utopías” y nos quedábamos, morosos, en ellas. Los programas nos parecían innecesariamente largos y complicados. Era el predominio de la cantidad sobre la calidad. Si alguna vez inquiríamos el “por qué” de cuestiones que escapaban a nuestro sentido común —como en el caso de Química— se nos contestaba:
—Es el programa, ¿no?—, o sino:
—Estudie m’ hijito, y no haga preguntas.
¡Aquellas fórmulas! Inacabables, insoslayables, en secuencia. Yo retengo solamente dos: la del agua y —no sé por qué— la del ácido sulfúrico. Cuando pienso en la fórmula del “ácido oxálico” me estremezco: fue la de mi examen final de la carrera. Era, creo, la única que había memorizado entre treinta, cuarenta o cien fórmulas. Y ¡eureka! “me tocó” aquella bolilla en la tómbola ritual de diciembre. Antes de que se arrepintieran los dómines del “jury”, ya estaba yo llenando el pizarrón de “ácido oxálico”. Lo “tronaron” a Toto (¡a marzo!) y era mi turno. Una de las integrantes de la mesa ya estaba leyendo, para ganar tiempo, lo que yo había estampado en el pizarrón. “Si me preguntan ¡estoy listo! Es decir, “me suenan”. Me lo dije con ese temor que imponen, de antemano, las preguntas que uno supone siempre capciosas. La profesora (el titular era otro docente) me llamó “sotto voce”. Me señaló, sin palabras, con el dedo, un presunto error y, con el índice, tachó un fragmento de la fórmula. Yo asentí sin tener la más remota idea de qué se trataba, pero ya ella me alcanzaba el borrador, y yo no hice más que borrar lo que ella había tachado. Sonrió, complacida. En aquel interín, después de una monserga al bueno de Toto, el titular se paró y leyó rápidamente lo que yo había escrito. Asintió, y sobre el pucho, me espetó la pregunta:
—¡veamos, veamos!.... ¿Dónde hallamos este tipo de “ácido”?
Lo pensé dos veces antes de contestar. En la respuesta me jugaba el todo por el todo en aquella lotería. Podía sacar “la grande”… o seguir el camino “a marzo”. De tanto estudiar la fórmula por la fórmula misma, ya casi había olvidado su origen. Miré la fórmula —COOH, creo—, y por lo gracioso de la mnemotecnia que me había inventado para recordar (las dos OO como las bolas de billar) respondí:
—¡En el carambolo…!
Acerté. ¡Ay de mí si me preguntaban qué era eso del “carambolo”, por en verdad había metido mi “carambola” y hasta allí llegaba mi sapiencia.
—¡Muy bien… pase el que sigue…
No salí de mi asombro. Y ese asombro se trocó en perpleja alegría cuando “nos dieron las notas”:
—¡Diez, tiene un diez…!— Me dijo la celadora mirándome por encima de sus anteojos como si fuese un ser extraterrestre.
Creo que el relato merece
una acotación especial.
Lo traigo a remolque de mis
recuerdos porque es posible que
más adelante, al correr del teclado
de mi vieja máquina, se
diluya entre otras memorias.
Y es que así, sin pena ni gloria,
con aquel prodigioso examen,
yo terminaba los cuatro años de
mi carrera.
Un diez ¡nada menos! Obtenido
por azar, por pura “carambola”. ¿Y qué de la asignatura? Ácido sulfúrico.
Agua. Es decir. SO4-H2 y H2-O.
Vuelvo al comienzo. Para nuestros futuros
alumnos del campo o de la ciudad no existía
el ácido oxálico, nada sabían de las dicotiledóneas
como el carambolo. El agua que bebían, el
agua de las charcas donde los Anopheles gestaban
las fiebres palúdicas, el agua del arroyo
que pasaba, cantarino, a su vera… o el agua de
las lluvias que no llegaban y transformaban el
campo en eriales, era mucho más que hidrógeno-
dos-oxígeno. Era el agua de sus vivencias.
El oro líquido de sus experiencias, y yo, que
quería ser maestro y no bioquímico, sentía que
aquel “formuleo” que alguna profesora consideraba
necesario como higiene mental, según
la vieja teoría de los componentes idénticos en
el aprendizaje, era una aberración intelectualista
o enciclopedista. Lo sentía y lo siento así.
¡Cómo me hubiese gustado discutir el punto
con Victorio, que también debía “rendir” Química
Orgánica conmigo! (era también su última
materia). Pero Victorio ya no estaba.
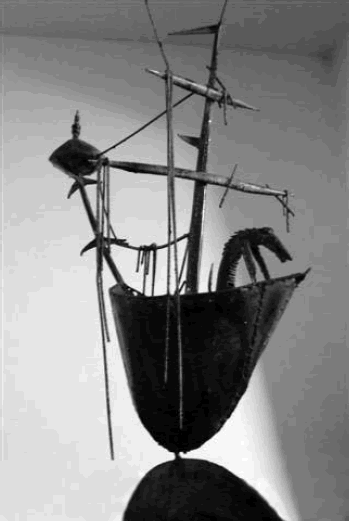

“La semilla roja“, hierro forjado y soldado.Ruben Schaap

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Obra Derivada 4.0 Internacional.