
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
https://doi.org/10.19137/anclajes-2021-25114

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
RESEÑAS
El dragón en la biblioteca. Lezama Lima y la literatura cubana (1948-2002).Guadalupe Silva. Buenos Aires, Katatay, 2019, 289 páginas.
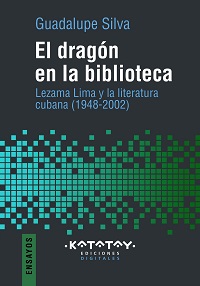
“Un dragón en la biblioteca” es la metáfora que José Lezama Lima plasma en La cantidad hechizada (1970) para referirse a Confucio y connotar un doble ejercicio del pensador chino: fundador y, a la vez, reinventor de tradiciones. En esa construcción paradójica, el propio Lezama define su labor escritural. Con esta potente imagen de inicio, Guadalupe Silva nos propone un encuentro con el dragón lezamiano a partir de rodearlo en su biblioteca, de reparar en los diálogos polémicos que el escritor habanero mantuvo con sus contemporáneos y de señalar las rupturas con la tradición. En el revés de este espejo metafórico, Silva también nos presenta de qué maneras se ha resignificado el canon cubensis durante los siglos XX y XXI.
Guadalupe Silva tiene una extensa y valorada trayectoria en el estudio de las literaturas latinoamericanas e integra desde su conformación, en el año 2005, el Grupo de Estudios Caribeños del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad Nacional de Buenos Aires. El trabajo germinal con la obra de José Lezama Lima se remonta a su tesis doctoral. Este libro constituye, en consecuencia, la síntesis de los itinerarios de lectura trazados en su camino como investigadora. Si el ensayo ha sido metaforizado como el “cuarto en el recoveco”, aquel espacio donde se amontonan ideas anotadas en los márgenes, podemos conjeturar que este cuerpo de ensayos sobre la obra de Lezama nos revela ese sinuoso, espiralado y obsesivo oficio de análisis, pero el valor agregado reside en iluminar polifónicamente las zonas oscuras de un autor cuyo estilo barroco ha sido con insistencia estimado en los límites de la dificultad, de lo ininteligible. En este sentido, cada entrada capitular de la obra repone al lector las coordenadas socio-históricas y culturales que contienen a los textos analizados. La presentación poliédrica de la obra de Lezama permite desarmar la complejidad y ubicar sus escritos en tramas que se tornan comprensibles y revelan la configuración de un campo letrado signado por la retroalimentación propia de la insularidad.
La “Introducción” que nos presenta la autora constituye la antesala para explicarnos por qué la metáfora del dragón habilita las lecturas y recorridos que este libro sugiere. La alegoría que alude un ser anclado en tiempos mitológicos, monumental, creador y destructor se desanda en doce capítulos organizados en dos partes. En la primera, denominada “Lezama Lima”, asistimos a la constitución de la imagen del dragón y del reino de su mundo. Esta primera parte se organiza en la centralidad de la obra Paradiso (1966) como suma de la poética lezamiana. En este sentido, los seis capítulos que conforman la primera parte tienen como objetivo problematizar los contactos con la tradición y situar las rupturas, en el proceso de emergencia y recepción de Paradiso. Silva propone, como punto de partida para analizar esta novela, contextualizar el momento de consagración del origenismo durante la década del cuarenta —y con ello señalar el protagonismo en la escena cultural de Lezama Lima— para recuperar las líneas de su programa estético. Con esta intención, el primer capítulo retoma el debate de 1949 con Jorge Mañach, a través del cual Silva expone una serie de hechos que permiten que Lezama y su grupo fuesen reconocidos como exponentes de una nueva sensibilidad poética, la que perfila al grupo origenista. Al análisis de ese debate como punto de inflexión, se suman otros recorridos textuales, como la lectura del conjunto de crónicas que Lezama Lima publica en el Diario de la Marina entre 1949 y 1950.
En su tesitura de Paradiso como poiesis, Silva revisa las interpretaciones que la crítica ha fijado: como texto que subraya la cubanidad, como texto experimental (barroco) y como texto hermenéutico (simbólico). Sin embargo, señala que esas lecturas que la tornan una novela inclasificable no son excluyentes y formula un análisis que explora múltiples niveles metafóricos para demostrar que es posible articular estas posiciones en una tensión constante entre tradición y ruptura, así lo enuncia: “La misma novela que rinde homenaje a sus antepasados con un espíritu que no dudaría en llamar conservador, también atenta contra el beneplácito del lector tradicionalista cuando expone abiertamente su erotismo homosexual” (15). Bajo la premisa de leer el texto y de leer al autor en el texto, Silva expone una hipótesis de correspondencia: en tanto Paradiso resulta una obra difícil de clasificar, la figura desconcertante de Lezama se constituye de la misma manera “ciertas imágenes de la persona fueron proyectadas sobre su obra y viceversa: ciertas marcas de estilo se plasmaron en la estampa del escritor” (16). En los capítulos destinados a reconstruir la imagen de Lezama Lima, Silva recupera el libro de Carlos Espinosa Domínguez, Cercanía de Lezama Lima (1986), un “archivo de memorias” que está compuesto por entrevistas a distintas personas que conocieron al escritor. En este apartado, la autora explicita un ejercicio de lectura sobre el singular archivo para reconocer las distintas figuraciones del autor cubano: “el maestro”, “el poeta”, “la víctima”, “el patriota”, el “señor barroco”. Esta primera parte se cierra con reflexiones respecto del proceso de revalorización que a mediados de los ochenta se realiza de las figuras de José Lezama Lima, Cintio Vitier y Eliseo Diego, quienes son reinscriptos en el canon nacional como parte de una estrategia político estatal de reivindicación de la Revolución Cubana.
En la segunda parte, organizada bajo el título “Caminos cruzados del canon cubensis”, Guadalupe Silva presenta ciertas temáticas que ponen en evidencia los mecanismos de legitimación y de exclusión propios de la conformación del canon y analiza de qué maneras interviene en esas discusiones Lezama Lima. Con tal propósito, en los dos primeros capítulos se reponen y contextualizan los estudios sobre el barroco americano que realizaron José Lezama Lima, Alejo Carpentier y Severo Sarduy entre las décadas del cuarenta y del setenta. La autora reconstruye con precisión una compleja trama de vínculos y filiaciones, de discrepancias y divergencias en torno a las definiciones de un barroquismo americano para perfilar el locus enuntiationis que proyecta cada uno de estos escritores.
A su vez, Guadalupe Silva contrapone estas valoraciones con la perspectiva impugnatoria de Lorenzo García Vega cuya obra Los años de Orígenes (1979), publicada en el exilio, es recuperada bajo ese acento para contrastar el “imperio de la imagen”, “el culto literario y la sacralización del escritor” que pondera el grupo origenista. En estos capítulos, la figura de Lezama vuelve a ser centro de atención para repensar la disputa por los linajes y las sentencias fomentadas por la crítica. Silva articula estas formulaciones a partir de considerar la posición adoptada por Cintio Vitier, cuya figura opera como un vértice tensor de los imaginarios que se fundan sobre Orígenes. En tal sentido, la imagen de los “dos Lezamas”, el martiano y el vanguardista, se reactualiza en una lectura cruzada de los textos de Sarduy y de la voz “fracturada, disidente y detractora” de García Vega.
El noveno capítulo es dedicado a revisar otro perfil del campo letrado cubano: el del intelectual disidente, para ubicar en esa polaridad la figura de Reinaldo Arenas. La presentación de la novela El mundo alucinante en 1966 en el concurso convocado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba –UNEAC, cuenta con el voto a favor de José Lezama Lima y de Virgilio Piñera, pero los otros tres integrantes del jurado —Alejo Carpentier, José Antonio Portuondo y José Pita Rodríguez— la consideraron contraria al régimen y la obra del joven Arenas no logra el primer premio. Se decide, además no publicarla en la isla. Esta devolución convierte a la obra en un texto paradigmático del intelectual perseguido y exiliado. La novela sobre Fray Servando Teresa de Mier, leída en clave autobiográfica funciona como una tragedia paródica, como una profecía que anticipa el derrotero funesto de Arenas. Sin embargo, Silva repara en el carácter beligerante y disruptivo de un texto que a la manera de una picaresca mordaz interpela a los lectores y funda un polo antagónico al relato triunfante de la Revolución.
Los últimos capítulos ponen en escena una serie de textos ensayísticos y ficcionales de José Antonio Ponte, para reconocer en este autor la mirada “arqueológica respecto de la historia socialista”. La retórica de la ruina desde la cual Ponte erosiona la tradición origenista habilita las lecturas cruzadas que Guadalupe Silva propone para revelar de qué manera la monumentalidad de José Martí se fractura en el orden del discurso y de la representación, o por qué una publicación como Diáspora(s) (1997-2002) instala desde el significante plural múltiples debates sobre la relación de la literatura y el Estado e instala nuevas formas de entender la función de la poesía.
La imagen del dragón que circula por una biblioteca supone abarcar un espacio inmenso, de marcas visibles pero, al mismo tiempo, implica adentrarse en los recovecos, iluminar los intersticios de la acumulación. Ese doble movimiento por los espacios, los textos y los cuerpos se activa cuando leemos este conjunto de ensayos, elaborados a partir de un asedio consciente y de lecturas minuciosas que revelan las huellas que el gigante dragón ha dejado.
María Pía Bruno
Instituto de Investigaciones Literarias y Discursivas (IIyLD)
Universidad Nacional de La Pampa
Argentina
ORCID: 0000-0002-8429-5227