Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons 4.0 Internacional
(Atribución - No Comercial - Compartir Igual) a menos que se indique lo contrario.
DOI: 10.19137/anclajes-2020-2422
![]()
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons 4.0 Internacional
(Atribución - No Comercial - Compartir Igual) a menos que se indique lo contrario.
ARTÍCULOS
“La necrópolis interior” en Conjunto vacío de Verónica Gerber Bicecci
“The inner necropolis” in Verónica Gerber Bicecci's Conjunto vacío
“A Necrópole Interior” em Conjunto vacío de Veronica Gerber Bicecci
Emilia Deffis
Université Laval
Canadá
Emilia.Deffis@lit.ulaval.ca
ORCID: 0000-0002-6581-9979
Resumen: En el conjunto de novelas publicadas recientemente sobre el tema de la memoria postdictatorial, la de la artista visual Gerber Bicecci (1981) se destaca por una escritura que recurre, entre otros elementos expresivos aparentemente dispares, a la utilización de los diagramas de Venn, para nombrar lo inefable generado por la desaparición, el exilio y el silencio impuesto. Este trabajo se propone analizar la escritura de Conjunto vacío, poniendo de relieve la autorreferencia creativa, y los efectos de lectura basados enla coexistencia de códigos visuales y lingüísticos de diversa especie. Según mi interpretación, la novela responde a esta y otras preguntas que siguen rondando a la sociedad argentina cuarenta años después de la última dictadura, momento en que vuelven las respuestas cristalizadas y engañosas dirigidas especialmente a las nuevas generaciones.
Palabras clave: Memoria; Exilio; Literatura argentina; Verónica Gerber Bicecci; Siglo XXI
Abstract: In the set of recently published novels on the subject of post-dictatorial memory, that of the visual artist Gerber Bicecci (1981) stands out for a writing that uses, among other apparently disparate expressive elements, Venn diagrams, to name the ineffable generated by the disappearance, exile and silence imposed. This paper intends to analyze the writing of Conjunto vacío, highlighting the creative self-reference, and the reading effects based on the coexistence of visual and linguistic codes of different species. According to my interpretation, the novel answers this and other questions that Argentina's society is still around forty years after the last dictatorship, at which time the crystallized and deceptive responses directed especially to the new generations return.
Keywords: Memory; Exile; Argentine literature; Verónica Gerber Bicecci; XXI century
Resumo: No conjunto de romances publicados recentemente sobre o tema da memória pós-ditatorial, o do artista visual Gerber Bicecci (1981) se destaca por uma escrita que utiliza, entre outros elementos expressivos aparentemente díspares, diagramas de Venn, para nomear o inefável gerado pelo desaparecimento, exílio e silêncio impostos. Este artigo pretende analisar a escrita do Conjunto vacío, destacando a auto-referência criativa e os efeitos de leitura baseados na coexistência de códigos visuais e linguísticos de diferentes espécies. De acordo com minha interpretação, o romance responde a essas e outras perguntas que a sociedade argentina ainda está em torno de quarenta anos após a última ditadura, momento em que as respostas cristalizadas e enganosas direcionadas especialmente para as novas gerações retornam.
Palavras chave: Memória; Exílio; Literatura argentina; Verónica Gerber Bicecci; Século XXI
Como el paso de las décadas hace lo suyo […],
es imprescindible una sostenida reflexión para que la memoria no se disipe
ni filtre lo que la voluntad política desea como única verdad.
Saúl Sosnowski
Muchas han sido las experiencias artísticas puestas al servicio de los reclamos de aparición con vida de los desaparecidos durante la última dictadura militar en la Argentina1. Las fotos, las siluetas, las pancartas, los carteles, las baldosas, las obras cinematográficas, plásticas y literarias, así como los espacios de memoria han jalonado la infatigable tarea social de la rememoración, llevada adelante no solo por los organismos de defensa de los derechos humanos, sino sobre todo por las Madres, Abuelas, Hijos y familiares de las víctimas del terrorismo estatal. Como señala Longoni, estos son los medios para “representar la presencia de una ausencia” (50); o –como afirma Bolte– contribuyen en el campo literario a una “escritura de la desaparición” (163)2.
En el conjunto de novelas publicadas recientemente sobre el tema de la memoria postdictatorial, la de la artista visual Verónica Gerber Bicecci se destaca por una escritura que, entre otros elementos expresivos aparentemente dispares, recurre a la utilización de los diagramas de Venn para nombrar lo ominoso generado por la desaparición, el exilio y el silencio impuesto3. La autora ha declarado: “Los diagramas aparecen cuando las palabras fallan, cuando es necesario ver, pensar o contar una situación desde otra perspectiva o cuando, simplemente, el personaje ya no tiene ganas de hablar” (García Abreu)4.
Este trabajo se propone analizar la escritura de Conjunto vacío, poniendo de relieve la autorreferencia creativa, y los efectos de lectura basados enla coexistencia de códigos visuales y lingüísticos de diversa especie. Cuando la ausencia se vuelve insoportable en la ‘necrópolis interior’, la narradora se pregunta: “¿De qué diablos nos sirven los vestigios de algo que ya no es?” (137). Según mi interpretación, la novela, presentada como un verdadero dispositivo literario y visual, responde a esta y otras preguntas que siguen rondando la sociedad argentina cuarenta años después de la última dictadura. Y lo hace mediante dos materiales artísticos que exigen que el receptor trabaje activamente en la búsqueda del sentido, tanto de lo dicho como de lo no dicho. El resultado es muy eficaz, ya que el lector-observador se ve inmerso en la sensibilidad de quien vive un duelo imposible: el de la madre desaparecida durante el exilio.
El título de esta novela expone abiertamente la gran paradoja que la desaparición y el exilio imponen en la vida de la protagonista, ya que un conjunto vacío se define como la entidad matemática que no cuenta ningún elemento. Sin embargo, la maniobra retórica consiste en la coexistencia semántica propia de la paradoja, afirmando la evidencia de lo que se pretende borrar, en este caso, el recuerdo constante de la madre desaparecida en la vida de sus hijo5. Una madre que es y no es, de la misma manera que el conjunto vacío existe, pero no contiene ningún elemento. No en vano la autora define a su libro como una “máquina de desaparición”:
Tal vez por eso parece que hay una indagación sobre la soledad pero, en todo caso, esa es más bien una consecuencia del proceso mediante el cual los personajes, los dibujos, o cualquier cosa que hay en las páginas, es absorbida por la estructura de conjunto vacío o de máquina de desaparición que es o busca ser este libro (García Abreu).
Para decirlo en otras palabras, el lector se enfrenta a la consistente presencia de lo ausente expresada tanto por medios lingüísticos como visuales. Se produce de esta manera una proliferación de sentidos, ya que aquello que no se dice o se materializa en los diagramas adquiere una dimensión que tiende al infinito, porque apunta a lo excluido, lo borrado, lo que no se ve.
A propósito de esto y antes de analizar la novela, resumo algunas de las ideas de la tesis de Licenciatura en Artes de Gerber Bicecci titulada Espacio negativo (2005). En este texto se ve el pensamiento de la autora sobre la negatividad, reflexión que fundamenta sus posturas artísticas. En la tesis se dice que “lo negativo es la idea de exclusión, pero en un espacio que no es la negación complementaria a la afirmación” (10), de modo que “siguiendo a Venn: la intersección de conjuntos ajenos es un conjunto vacío” (13). El negativo es el espacio de conexión, el vínculo que posibilita la interacción de conjuntos aparentemente ajenos, o sea, el conjunto vacío. Esta afirmación permite comprender de qué manera se articulan los materiales expresivos en la obra de la autora, al tiempo que generan una productividad ideológica de gran dinamismo. De esta forma, la negatividad le posibilita escapar a los discursos preconcebidos y a las imágenes convencionales sobre el exilio, la desaparición, la soledad, el amor, la violencia, entre otros. Pero hay más, la vacuidad no se resuelve en la nada sino, por el contrario, en el infinito.6
En Conjunto vacío, el relato se articula mediante fragmentos breves, cuya coherencia no siempre es evidente en la primera lectura, y es ilustrado (por no decir reescrito) mediante dibujos que representan las vivencias existenciales, sentimentales y familiares de Verónica, la protagonista. Así, las operaciones que la narradora y el lector deben realizar son complejas y complementarias, yendo y viniendo de lo enunciado a lo implícito, de lo verbal a lo visual, persiguiendo un significado resbaladizo y siempre inalcanzable.
A la hora de clasificar el relato, no me parece adecuado definir rápidamente esta novela como una autoficción, a pesar de la coincidencia de nombres de la autora y la narradora. Es indudable la transparencia autobiográfica, pero, como señala Arfuch, es un “relato autoficcional, donde la protagonista lleva su nombre sin ser ella” y que trata “de abordar el concepto de ‘desaparición’ desde varias perspectivas […] interrogando el límite de lo que no se puede decir y lo que no se puede ver” (123).
Revisaré ahora algunas de las estrategias expresivas puestas en juego por la narradora y que, como lo haría un montaje cinematográfico, llenan literal y visualmente los espacios semánticos de un conjunto pretendidamente vacío. En primer lugar, analizaré los relatos entrelazados, como la historia de amor fallido entre Tordo y Verónica que abre la novela, y hace que la voz que cuenta se defina como “una compiladora de historias irremediablemente truncas” (9), con una clara conciencia no solo de la pérdida y el fracaso sentimental sino también de la imposibilidad de decir7. La secuela será, hacia el final, otra historia de amor naciente pero inconclusa, la de Alonso y la narradora, que queda abierta con un enigmático mensaje8. Un dato importante es que la madre de Alonso también era una exiliada y Verónica es la encargada de ordenar su archivo personal de cartas y fotografías después de su muerte. Esto coloca a ambos protagonistas en el paralelismo vivencial del huérfano exiliado que necesita comprender a partir de los restos materiales dejados por sus madres.
El viaje de Verónica a la Argentina para visitar a su abuela se relaciona con la historia de Marisa Chubut (Mx), la madre de Alonso, y su epistolario con un enigmático “S”, al tiempo que se proyecta sobre la casi desconocida relación entre los padres de la narradora. De esta manera, ambas historias contribuyen a sugerir las características del contexto familiar de Verónica (madre, padre, hermano y abuela). Una historia familiar plagada de silencios e incoherencias, encarnados en la decadencia senil de la abuela9. Verónica la define en estos términos:
La casita de la Abuela (AB) está suspendida en el tiempo. También se estancó en el momento en que mis abuelos dejaron de ver a Mamá (M). La casita del barrio Iponá y el búnker: un par de espejos encontrados. El reflejo se hace infinito. Y el infinito es un conjunto eternamente vacío (181)10.
Otra estrategia es la escritura invertida. Para poder entenderla, el lector tiene que reescribir las sílabas para reordenarlas. Resulta significativo que la comunicación entre la protagonista y Alonso se haga de esta forma, recibiendo por respuesta los mensajes de él en forma de acrósticos:
5 de septiembre
Solona:
¿Mocó av ut siste? ¿Ed éuq av, he?
Eyo, némiter ed nardeor le vochiar ed ut drema.
Oerc euq em tasgus. Chomu.
V.8 de septiembre
Querida Verónica:
Tengo que presentar avances de tesis mañana.
El “tema”: ensayos ‘disfrazados’ de novela. Da lo
Mismo si lo aceptan o no, la cosa es presentar. El
Problema es que todavía no tengo mucho que decir.
(134)11
De esta manera, resulta claramente expuesto ante el lector el implícito silencio sobre el amor naciente, al tiempo que se refuerza la intensidad de la declaración amorosa. El decir sin enunciar de modo evidente lo que pasa es una ley interna de esta novela, modo expresivo que se adecua perfectamente a una escritura destinada a revisar los alcances de la idea de desaparición y sus implicaciones existenciales.
Las cartas operan también en beneficio de la reflexión sobre el tiempo que obsesiona a la protagonista. El epistolario de la escritora Marisa Chubut, madre de Alonso, se presenta como un conjunto desordenado que inserta una segunda historia de exilio, en paralelismo con la principal. Incluso antes de que el lector sepa que Verónica debe ordenar las cartas de Marisa, se reproduce alguna de ellas. Esto genera un enigma que el lector deberá identificar, al tiempo que fractura la linealidad de lo contado12.
Las cartas ponen en evidencia la construcción de un relato “mutilado”, lo que en este caso expone la calidad heurística de su montaje, descrito así por la narradora:
Marisa empezó muchas veces una sola historia, eso me parece admirable. Muchos principios distintos solo puede ser sinónimo de muchos fracasos, de narraciones mutiladas. Eso es lo que Yo (Y) tengo, un listado de pedazos dispersos:
- una maraña de conjuntos
- subconjuntos intercambiables
- intersecciones invisibles
- inclusiones temporales
- disyunciones repentinasEmpezar muchas veces el mismo texto es, al menos, una insistencia por contar y entender la misma historia (101, el subrayado es mío).
La dispersión es, materialmente hablando, la consecuencia del desorden que queda después de la desaparición de una persona. En el caso concreto de las cartas se intenta (re)construir su secuencia y la correspondencia con otras personas, igualmente ausentes e, incluso desconocidas (como ‘S’, sin ir más lejos)13. Esas conversaciones fragmentadas operan como los conjuntos de Venn, estableciendo todo tipo de relaciones (de inclusión, disyunción, intersección e intercambio) siempre enigmáticas para quien intenta recomponer los diálogos que alguna vez entablaron. Es más, según la narradora, escribir cartas es, paradójicamente, una forma de desaparecer, porque: “Todo lo que escribimos termina por borrarse, creo Yo (Y)” (137). Por todas estas razones, la correspondencia es un elemento más de la construcción laberíntica del relato en Conjunto vacío, agudizando al mismo tiempo la caótica presencia de lo ausente.
Finalmente, considero los dibujos, cuya presencia es central para la expresión de sentidos en la elaboración del trauma de la desaparición en esta novela. Ellos imponen una irrupción en la que el silencio deja lugar a la visión. De esta manera, las maniobras significantes de lo no verbal adquieren relevancia en el texto, y concretan el efecto de ida y vuelta semántico del boomerang evocado por la narradora, dando lugar a la expresión sin palabras de sentimientos y emociones ligados al trauma y la pérdida amorosa: “En el diálogo interior todas las palabras regresan como boomerangs” (39). Ver figura 1 (12-13).
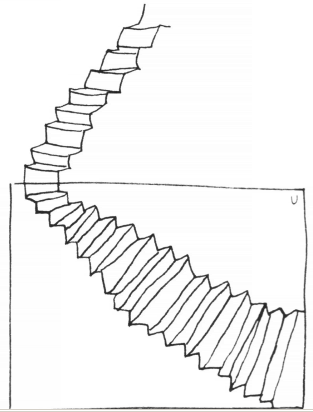
Figura 1 (p. 13) RANGMEBOO
La novela en su conjunto consiste en una reflexión sobre el concepto de desaparición, ilustrado y definido frecuentemente en el texto, y en su primera aparición descrito como: “El espacio que Mamá (M) debía ocupar estaba vacío, nos había dejado un pedazo de hueco, y el resto estaba fuera del Universo (U) visible, en un lugar desconocido” (19). Ver figura 214.
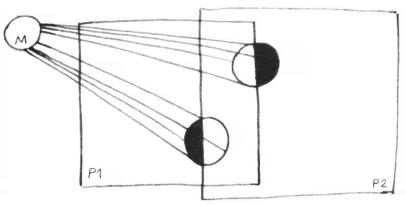
Figura 2 (p. 35)
Cuando se trata de representar el reencuentro erótico de Verónica y Alonso, el texto convive con los gráficos de Venn y ocupa el espacio de la página, como lo haría un poema (154-157). Resulta evidente la aceleración y la intensificación del relato mediante este procedimiento. El ojo percibe una temporalidad distinta en la secuencia de los gráficos (lenta o rápida, según el lector). La evocación del contacto de los cuerpos puede leerse también en grados de intensidad variable. Pero, como he señalado, en Conjunto vacío no siempre el texto explica o refiere a la imagen15.
No pretendo agotar aquí la compleja red semántica que todas estas estrategias expresivas pueden establecer en su relación (o no) con las palabras. Este es un asunto que, como ya lo mencioné, la autora ha explorado extensamente en sus obras plásticas y en su tesis de licenciatura. Importa insistir en esto, ya que estamos ante una artista que articula orgánicamente todos sus trabajos. La novela debe ser considerada en este contexto, y creo que lo que cuenta es la búsqueda de una expresión compleja capaz de denotar algo imposible de enunciar. Vuelvo a la noción de autorreferencia evocada antes, ya que el libro de Gerber Bicecci supone que el lector encare la presencia de vacíos y ausencias como una materia cargada de sentidos, tantos que resultan imposibles de enumerar y, sobre todo, de borrar o ignorar. La infinitud del decir la desaparición (sea este decir verbal o no) es la mejor defensa contra la tergiversación y la amnesia impuesta. El desaparecido es y está, existe y ocupa un espacio infinito, el de su propio vacío.
Lo que diferencia a esta novela de otros tipos de representación de los desaparecidos es que lo que cuenta en ella no es tanto la imagen corporal de la madre desaparecida, como su presencia, su voz, sus actividades. En este sentido, el recurso a la mediación visual de los conjuntos de Venn hace que el relato escape del canon tradicional de identificación estática del rostro del desaparecido en fotos. Los diagramas dinamizan la evocación del ser perdido, sacándolo de la cristalizada imagen del documento de identidad o incluso de la foto familiar
El lector no tiene otra alternativa que la de implicarse en la compleja decodificación de lo dicho y lo ilustrado, pero también en las múltiples recurrencias semánticas diseminadas en el relato. Sin ánimo de exhaustividad, menciono algunos de los ejes que permiten identificar otros niveles de sentido en la novela.
Comenzaré por los enigmas. Muchos son los interrogantes sin respuesta dispersos en este texto, empezando por la desaparición de la madre y su “presencia” fantasmática en el búnker, donde se escuchan voces y las cosas cambian de lugar aparentemente por ellas mismas. Por ejemplo: “¿Cómo escondes algo que no sabes dónde está?” (19). Esta es la pregunta sin respuesta que se plantea ante la desaparición de la madre. “Es en los límites donde todo se torna invisible. […] Algo así pasó con Mamá (M): una ilusión óptica, un misterio inexplicable de la materia” (25). La aparición inexplicable de objetos cotidianos lleva a plantear una pregunta que campea en la página en blanco. La pregunta es retórica y puede suponerse su formulación en un contexto de búsqueda de sentido (nótese la carga emotiva de los adjetivos demoledor y estúpida): “¿Algo tan simple y demoledor como una estúpida taza de café?” (127)16.
Estos elementos, que intensifican en el relato el ‘no saber’, pero sobre todo el ‘no entender’, son fundamentales en una historia de desaparición. Uno de ellos, repetido en diferentes momentos, es la ‘frase-jeroglífico’, dado que el lector carece de su contexto de enunciación, y por tanto de su sentido cabal: “El amor siempre nos demuestra la circularidad del mundo” (64, 130 y 183). La circularidad, como la de los conjuntos de Venn, supone la coherencia en medio del caos, como una manera de encontrar sentido donde no lo hay, o incluso, de alojar lo perdido en un espacio propio para darle sentido. El desaparecido vuelve siempre, de un modo u otro, como presencia fantasmática o como recuerdo activo. En rigor, la madre desaparecida no puede irse, aunque no esté, desde el momento en que no se fue por voluntad propia. No hay recurso lógico capaz de explicar estos hechos, pero queda la capacidad de reponer emocionalmente lo invisible en los límites de lo concebible.
En otro orden figuran los universos. En esta historia los hay presentes, pasados, paralelos. Son los elementos fundamentales del montaje artístico de esta novela, tanto en el plano verbal como visual. Como recuerda Victoria Cócaro, citando a Georges Didi-Huberman y su concepto de política de la forma, “el modo de mirar es toma de posición y acto político, donde el montaje es indispensable. El montaje es forma de conocimiento” (243). Los universos paralelos son los que mejor expresan la paradoja de la desaparición, tema omnipresente en el texto de Gerber Bicecci. Verónica, obsesionada por el tiempo y el espacio, afirma: “Repartí el tiempo entre ese Universo paralelo (U’’) en el que convivía con la ausencia de Marisa (Mx) y mi Universo (U) original, en el que convivía con la ausencia de Mamá (M)” (88-89). Alonso le permitirá a la protagonista mudarse al universo paralelo que tiene como punto común con el suyo la desaparición de la(s) madre(s) (93). De esta forma, la narradora manipula los distintos universos en una dinámica claramente tendiente a alcanzar la “posibilidad de desordenarlo todo: de romperlo en pedazos y luego unirlo de otra forma o dejarlos así, a la deriva” (92). Resulta entonces evidente el trabajo de demolición de los discursos prefabricados, en beneficio de una lectura reveladora de la realidad tal como es vivida, incluso, en sus huecos sin sentido17.
El eje espacio/tiempo constituye en elemento central de la reflexión existencial de la protagonista ante la desaparición de su madre en el exilio. En la novela que nos ocupa, estas coordenadas, ya consideradas por la autora en su tesis de licenciatura, son puestas al servicio de la expresión vivencial de los efectos de la ausencia impuesta de un ser querido. Ambas son alteradas por el sufrimiento, que la narradora define eficazmente: “la desaparición hace una herida chiquita, dudosa, que se abre un poco más cada día” (79)18.
El viaje de México a la Argentina forma parte también de la tensión entre los espacios del presente y el pasado, encarnado este último en la abuela y su casa. El recurso de Verónica a la dendrocronología intenta resolver la aporía de la simultaneidad de tiempos y espacios, y los alcances (fallidos y maleables) de la memoria. Resulta muy significativo en este contexto el impulso de la protagonista por observar las vetas de la madera en las que se inscriben las dos coordenadas. Porque “los árboles escriben en un lenguaje que no se ve”, lo que la lleva a preguntarse “cómo se dibuja en su idioma una colección de principios truncos, un final abrupto o una desaparición” (58).
Resulta también evidente que la coexistencia de texto e imagen genera complejidades tempo-espaciales diversas, tanto en la percepción como en la interpretación de la historia narrada.
Finalmente, los desaparecidos/los fantasmas consolidan la presencia del objeto del deseo de los familiares a los que se les ha arrancado un miembro de la familia. Hay en Conjunto vacío por lo menos dos historias de desaparición: la de la madre de Verónica y la de la madre de Alonso. Mientras la primera adquiere una presencia fantasmática, la segunda es evocada a través de sus escritos y cartas. Al ser nombrada constantemente en la novela, la desaparición va adquiriendo progresivamente un tratamiento narrativo y visual cada vez más sofisticado. Por un lado, las imágenes se hacen más complejas y las relaciones entre los conjuntos se multiplican en cada uno de los universos. Por el otro, el relato profundiza sus implícitos y sus alusiones. Ver figura 3.
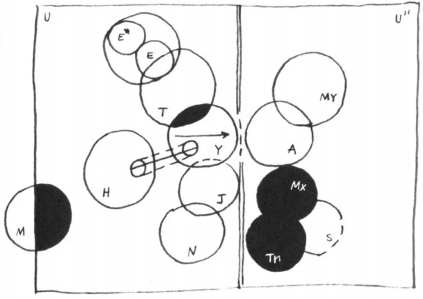
Figura 3 (p. 54)
La paradoja lógica impuesta por el desaparecido es también formulada matemáticamente como una incógnita a despejar, como si de esta manera fuera posible conseguir una respuesta:
Desaparición ---------------
x
Aparición -------------------Fantasma (117)
Ante el fracaso del artilugio, la narradora constata la ineficacia del lenguaje y concluye: “Hay cosas, estoy segura, que no se pueden contar con palabras” (25, 117). Pese a lo cual, afirma:
Dicen que cada respuesta a una pregunta es una nueva pregunta. Eso también es algo que nos une: ni los astrónomos, ni las buscadoras de desaparecidos, ni mi Hermano (H) ni Yo (Y) sabemos nada. Todos estamos buscando huellas o haciéndonos preguntas.
Todos estamos esperando que por fin aparezca eso que no podemos ver (52).
Esto se materializa una vez más en la última imagen, que refiere a la madre desaparecida (191), ante la que el lector dispone de algunas claves interpretativas capaces de orientarlo en su percepción. Ver figura 4.
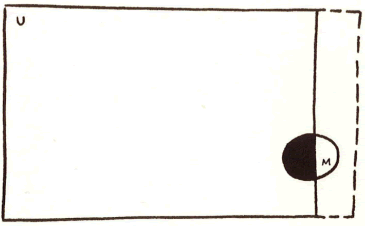
Figura 4 (p. 191)
Vuelvo aquí a los efectos de lectura que esta novela puede generar en función de un público de tercera generación. ¿Cómo cambia la representación del desaparecido? El hecho de construir un objeto artístico complejo como este, donde lo visual expresa tanto o más que lo verbal, es una experiencia tendiente a facilitar la percepción de los jóvenes lectores, aquellos que no vivieron el periodo dictatorial. Sin embargo, tal como subraya Jelin:
en tanto el proceso de reconstrucción ética de la sociedad está anclado en la herida del terrorismo de Estado y la política estatal oficial no reconoce esta experiencia desde lo institucional, el respeto por los afectados y por su memoria puede convertirse, paradójicamente, en un mecanismo aterrador y paralizador para las generaciones jóvenes, para aquellos que no han vivido la experiencia “en carne propia” (140, el subrayado es mío).
De modo que, utilizar los diagramas de Venn desdramatiza la tragedia al tiempo que ayuda a comprender los alcances destructores del terror estatal en la sociedad civil. Desde una perspectiva “pedagógica”, el ejercicio propone comprender los alcances de la devastación provocada por la pérdida del ser querido desaparecido y, sobre todo, invita a una reflexión sobre qué bases reconstruir el tejido social, sin negar lo ocurrido en el pasado ni sus efectos (siempre cambiantes) en el presente y en el futuro.
Elijo el sintagma ‘necrópolis interior’ como título de mi trabajo porque resulta ser la fórmula más apta para nombrar el estado de duelo suspendido en el que viven, en el exilio, los hijos de una madre desaparecida. Con esta imagen, la novela de Gerber Bicecci consigue plasmar artísticamente una herramienta que sirve para la destrucción de las falsas explicaciones y las negaciones, que imperan todavía hoy en la Argentina sobre el tema de los desaparecidos durante la última dictadura. Dicha destrucción se hace creando espacios de representación que acogen el vacío como presencia, el desaparecido como fantasma, el pasado como presente activo, y el silencio como maniobra significante.
Este texto adquiere una importancia particular en el contexto de la búsqueda de sentido del trauma postdictatorial. La tarea es colosal porque, tal como subraya Jelin, la sociedad encara la tarea de:
construcción de una nueva cultura y una nueva identidad colectiva. En este sentido, hay un doble peligro histórico: el olvido y el vacío propuestos desde la política y su complemento, la repetición insistente y ritualizada, sin transformación simbólica, de la historia siniestra y traumática, de la tragedia, que reaparece permanentemente e impide la creación de nuevos sujetos y nuevos significados (141).
En su tesis de licenciatura, Gerber Bicecci ya formulaba el concepto de palabra negativa, que me parece central para entender su actitud estética y política:
es el lenguaje quien nos ha encerrado en combinaciones infinitas de estructuras establecidas, reducidas; es a través de él que encontramos espacios negativos, es en él que se hablan los huecos de sinsentido, los vacíos, el punto delicado, el casi, el desorden, el vacío, el lugar que no importa (74).
En Conjunto vacío el lector debe participar activamente en la experiencia de la búsqueda, tratando de encontrar el hilo de coherencia de un número importante de elementos dispares, entre los que no siempre es fácil situarse, pero que resultan muy eficaces para representar el caos de la identidad perdida. Esta propuesta es tanto más importante porque se da en el contexto de la transmisión de la memoria histórica a las jóvenes generaciones de argentinos, inmersos en las recientes tecnologías de la (des)información; es decir, lectores que desarrollan aptitudes de intelección diferentes a las de las generaciones anteriores, no necesariamente ligadas a formas narrativas tradicionales, como el testimonio y el ensayo19.
Conjunto vacío replantea artísticamente la espinosa cuestión de la desaparición, con su secuela de pérdida identitaria y de sufrimiento sin fin. El exilio convive con ellos, y subraya la necesidad de entender y entenderse con el tiempo y el espacio. La construcción del libro, mediante el montaje fragmentario de textos e imágenes, supone una declaración de principios de gran fuerza, e insisto en afirmar su carácter al mismo tiempo estético y político. Una declaración estética que busca atravesar los códigos representativos tradicionales de la novela, y no lo explica todo para iluminar la ausencia de sentido impuesta por la negación y el doble discurso de la violencia dictatorial: una declaración política que ataca directamente los supuestos convencionales de la amnesia histórica y sus falsas explicaciones. Ambas declaraciones de principios son el fruto de la convivencia de códigos representativos que, a la manera de una instalación artística (o máquina, como quiere Gerber Bicecci), necesitan la interacción con el lector-espectador dispuesto a encontrar las claves del sentido de ese “horizonte de no retorno” evocado por la narradora, esa “ilusión óptica, un misterio inexplicable de la materia” (25): el de la desaparición forzada de las personas.
Quedan indudablemente muchas otras vías de acceso a la interpretación de esta novela, experimental en sus modos expresivos e ideológicos, y profundamente sugerente de nuevos modos de pensar los traumas de nuestra memoria histórica. Por el momento, cierro mi reflexión con una cita de Sylvia Molloy, que apunta hacia el impacto que textos como Conjunto vacío operan en la memoria individual y colectiva, y que entran perfectamente en la noción de infinitud que opera en él: “Sabemos que, a pesar de nuestros esfuerzos, no podemos recordar completamente. Solo aceptándolo, y permitiendo a los recuerdos de otros llenar los vacíos de nuestra memoria, al punto incluso de desestabilizarla, seremos capaces de no olvidar completamente” (Blejmar 47).
Notas
1 La bibliografía es muy abundante y no cesa de producirse. Remito al lector no iniciado a las bibliografías citadas en las obras consultadas en este trabajo. Ver Feierstein (2010) y Jelin (2017), “Certezas, incertidumbres y búsquedas. El movimiento de derechos humanos y la construcción democrática en la Argentina”, pp. 85-150. También Deffis (2010).
2 Afirma Longoni: “Y a la vez, estas estrategias no se excluyen sino que se contaminan, superponen y potencian entre sí. Ninguna resulta en sí misma más acertada o eficaz que la otra. Más bien, sus discordancias nos ayudan a pensar en los distintos caminos en la elaboración colectiva e íntima de un duelo tan difícil y una lucha que no cesa” (63). Por su parte, Bolte subraya que “una gran cantidad de patrones y paradigmas literarios negocian con la categoría de la ausencia y el vacío, prestándose para ampliar los estudios sobre una escritura de la desaparición: la pérdida del habla, el silencio […]; o la criptografía en el sentido más exacto” (163).
3 Verónica Gerber Bicecci (México, 1981) Según su sitio web oficial: Artista visual que escribe. Ha publicado los libros: Mudanza (Almadía, 2017 / 1ed Auieo, 2010) y Conjunto vacío (Almadía, 2015). En otros soportes, sus piezas más recientes son: Palabras migrantes (2017) en la Art Association, Jackson Hole, Wyoming; Los hablantes No. 2 (2016), en el Museo Amparo, Puebla; y El vacío amplificado (2016), en la Casa–Taller José Clemente Orozco, Guadalajara. Ha participado en las residencias interdisciplinarias de OMI International Arts Center (EUA), Ucross Foundation (EUA), Santa Maddalena (Italia) y la Sommerakademie im Zentrum Paul Klee (Suiza). Se graduó de la Licenciatura en Artes plásticas de la ENPEG, La Esmeralda y de la Maestría en Historia del arte de la UNAM. En 2013 obtuvo el III Premio Internacional de Literatura Aura Estrada y en 2014 una mención honorífica en el Premio Nacional de Ensayo sobre Fotografía. Ha impartido talleres de lectura de imágenes, escritura visual, escritura abstracta y escritura mural en diversas instituciones culturales de la República Mexicana, así como las asignaturas de teoría del arte y dibujo en programas de educación artística superior. Es editora en la cooperativa Tumbona Ediciones, cuyo catálogo explora los cruces entre literatura y arte, y tutora del Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen (http://www.veronicagerberbicecci.net/index.php/es/bio).
4 Conjunto vacío fue ganadora del III Premio Internacional de Literatura Aura Estrada en 2013.
5 La dedicatoria de la novela expone la paradójica presencia de dos elementos: “A mi hermano, Ale, la otra mitad del conjunto vacío”. El énfasis consta en el original.
6 “La sola posibilidad de hacer filosofía, arte o ciencia, es ya, de algún modo, la conciencia de dicha negatividad, es decir, de los límites del pensamiento y límite no como punto final sino como infinito” (36).
7 La frase inicial de la novela lo dice claramente: “Mi expediente amoroso es una colección de principios” (9) “La derrota es muda” (11).
8 Cfr. “13 de enero. Im dorique Solona: ¡Plaf!” (192).
9 El personaje de la abuela puede muy bien actuar como símbolo de la sociedad argentina, que recuerda poco y mal los hechos del pasado reciente. Resulta una imagen eficiente para identificar a quienes, aun viviendo en su propia casa, no reconocen su pasado.
10 El búnker es el nombre que Verónica y su hermano dan al apartamento de la madre en México. El barrio Iponá se encuentra en la ciudad de Córdoba, capital de la provincia argentina del mismo nombre.
11 “Alonso: ¿Cómo va tu tesis? ¿De qué va, eh? Oye, terminé de ordenar el archivo de tu madre. Creo que me gustas. Mucho”. Resulta interesante ver que el tema doctoral de Alonso, definido como “ensayos disfrazados de novela” puede aplicarse a la búsqueda narrativa operada en Conjunto vacío.
12 Cf. carta fechada el 12 de septiembre de 1976 (59).
13 “Nunca sabré quién es S” (118).
14 El gráfico se hace más complejo “un lugar donde nadie puede encontrarla” (35).
15 Tal es el caso del “plan para escapar ilesa de esta historia” (174). El ejemplo más extremo es el gráfico del conjunto vacío (187 y 188) y el dibujo con flechas que cierra la novela (193).
16 Ver también otros ejemplos en 11, 15, 53, 99, 118, 129, 164, 189.
17 Daniel Moyano (1930-1992) creaba también universos paralelos como vías de escape y de recuperación del sentido en sus novelas Libro de navíos y borrascas (1983) y El vuelo del tigre (1981). Ver Deffis (2010).
18 Sobre la problemática del desaparecido y el tiempo, ver Mandolessi 49-69 (Blejmar 2018).
19 Saban apunta a la necesidad de actualizar los modos de representación de la memoria posdictatorial argentina para dirigirse a las nuevas generaciones, por ejemplo, a través de la historieta (Blejmar 227). Ver también Pradelli (2014).
Bibliografía de referencia
1. Arfuch, Leonor. “El exilio de la infancia: memorias y retornos”. La vida narrada. Memoria, subjetividad y política, Villa María, Eduvim, 2018, pp. 121-133.
2. Blejmar, Jordana. Silvana Mandolessi y Mariana Eva Pérez, compiladoras. El pasado inasequible. Desaparecidos, hijos y combatientes en el arte y la literatura del nuevo milenio. Buenos Aires, Eudeba, 2018.
3. Bolte, Rike. “Glifos y superficies para una escritura de la ausencia”, El pasado inasequible. Desaparecidos, hijos y combatientes en el arte y la literatura del nuevo milenio, compilado por Jordana Blejmar, Silvana Mandolessi y Mariana Eva Pérez.Buenos Aires, Eudeba, 2018, pp. 163-183.
4. Cócaro, Victoria. “Acercamientos teóricos al problema de la percepción y escritura de imágenes: el montaje como procedimiento”. Escritura e imagen, n.° 9, 2013, pp. 237-251, http://dx.doi.org/10.5209/re_ESIM.2013.v9.43544.
5. Deffis, Emilia I. Figuraciones de lo ominoso. Memoria histórica y novela posdictatorial. Buenos Aires, Biblos, 2010.
6. Feierstein, Daniel. Memorias y representaciones. Sobre la elaboración del genocidio. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012.
7. García Abreu, Alejandro. “Una máquina de desaparición. Entrevista con Verónica Gerber Bicecci”. Nexos. Cultura y vida cotidiana, 14 de septiembre de 2015, https://cultura.nexos.com.mx/?p=9049.
8. Gerber Bicecci, Verónica. Conjunto vacío. Logroño, Pepitas de calabaza, 2017.
9. Gerber Bicecci, Verónica. Espacio negativo. Tesis de licenciatura en Artes plásticas, Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, 2005, http://veronicagerberbicecci.net/index.php/es/.
10. Jelin, Elizabeth. La lucha por el pasado. Cómo construimos la memoria social. Buenos Aires, Siglo XXI, 2017.
11. Longoni, Ana. “Fotos y siluetas: dos estrategias contrastantes en la representación de los desaparecidos”. Los desaparecidos en la Argentina. Memorias, representaciones e ideas (1983-2008), coordinado por Emilio Ariel Crenzel. Buenos Aires, Biblos, 2010, pp. 43-63.
12. Molloy, Sylvia. “Recordar desde lejos: el trabajo de una cita fantasmal”, El pasado inasequible. Desaparecidos, hijos y combatientes en el arte y la literatura del nuevo milenio,compilado por Jordana Blejmar, Silvana Mandolessi y Mariana Eva Pérez. Buenos Aires, Eudeba, 2018, pp. 35-47.
13. Pradelli, Ángela. En mi nombre. Historias de identidades restituidas. Buenos Aires, Paidós, 2014.
14. Saban, Karen. “Histori(et)ar la memoria: sobre Historietas x la identidad, un proyecto de Abuelas de Plaza de Mayo”, El pasado inasequible. Desaparecidos, hijos y combatientes en el arte y la literatura del nuevo milenio, compilado por Jordana Blejmar, Silvana Mandolessi y Mariana Eva Pérez. Buenos Aires, Eudeba, 2018, pp. 221-252.
Fecha de recepción: 06-10-2019
Fecha de aceptación: 11-12-2019