
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Mercado y empresa en el campo educativo: representaciones de
la autoridad en los documentos de la Dirección General de Cultura y Educación (2015-2019).
Artículo de Juan Martín Molinari. Praxis educativa, Vol. 29,
N°3 septiembre - diciembre 2025. E-ISSN 2313-934X. pp.1-20.
https://dx.doi.org/10.19137/praxiseducativa-2025-290320

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
ARTÍCULOS
Mercado y empresa en el campo educativo: representaciones de la autoridad en los documentos de la Dirección General de Cultura y Educación (2015-2019)
Market and Business in the Educational Field: Representations of Authority in the Documents of the Dirección General de Cultura y Educación (2015-2019)
Mercado e empresa no campo educacional: representações da autoridade nos documentos da Direção Geral de Cultura e Educação (2015-2019)
|
Juan Martín Molinari Universidad Fasta, Argentina juanmolinari@ymail.com ORCID 0000-0002-4660-6433
|
|
Recibido: 2025- 04-03 | Revisado: 2025-05-11 | Aceptado: 2025-05-20
Resumen
Se exploran las representaciones de la autoridad en los documentos de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires publicados entre 2015 y 2019. Se seleccionaron 19 documentos, siguiendo dos criterios: (1) que mencionen las relaciones de autoridad en la escuela; (2) que hayan sido producidos durante la gestión de la coalición Cambiemos. Se define “ideología”, y se exploran las relaciones entre representaciones sociales e ideología. Se describen las ideas políticas que Pro-Cambiemos llevó al gobierno, sus raíces ideológicas y su proyección en el discurso político sobre la educación. Finalmente, se desarrolla un análisis interpretativo de los documentos incluidos, y se exploran las representaciones sociales sobre la autoridad. Los resultados muestran la presencia de una metáfora que articula la representación de la autoridad como liderazgo, y que genera un corrimiento que coloca las relaciones de autoridad dentro del campo discursivo de lo empresarial.
Palabras clave: representaciones sociales, autoridad, documentos, Cambiemos, liderazgo.
Abstract
This study explores the representations of authority in the documents of the General Directorate of Culture and Education of the Province of Buenos Aires published between 2015 and 2019. A total of 19 documents were selected based on two criteria: (1) that they mention authority relationships in schools; (2) that they were produced during the administration of the Cambiemos coalition. The term “ideology” is defined, and the relationships between social representations and ideology are examined. The ideas that Pro–Cambiemos brought to government, their ideological roots, and their projection in political discourse on education are described. Finally, an analysis of the selected documents is conducted, exploring social representations of authority. The results reveal the presence of a metaphor that frames authority as leadership, shifting its meaning into a discursive field centered on the entrepreneurial.
Keywords: social representations, authority, documents, Cambiemos, leadership.
Resumo
Este estudo explora as representações da autoridade nos documentos da Direção Geral de Cultura e Educação da Província de Buenos Aires, publicados entre 2015 e 2019. Foram selecionados 19 documentos com base em dois critérios: (1) que mencionassem as relações de autoridade na escola; (2) que tivessem sido produzidos durante a gestão da coalizão Cambiemos. Define-se o significado do “ideologia” e exploram-se as relações entre representações e ideologia. São descritas as ideias que o Pro–Cambiemos levou ao governo, suas raízes ideológicas e sua projeção no discurso sobre a educação. Por fim, realiza-se uma análise interpretativa dos documentos selecionados, explorando as representações da autoridade. Os resultados revelam a presença de uma metáfora central que estrutura a representação da autoridade como liderança, deslocando seu significado para um campo discursivo voltado para o campo empresarial.
Palabras-chave: representações sociais, autoridade, documentos, Cambiemos, liderança
Introducción
El propósito de este trabajo es explorar las representaciones sociales de la autoridad en los documentos institucionales de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires (en adelante, DGCyE) publicados entre 2015 y 2019 (período en el que la coalición Pro-Cambiemos estuvo a cargo del gobierno provincial). La investigación se desarrolló en el marco de una tesis doctoral sobre representaciones de la autoridad en la escuela secundaria, cuyo objetivo era comparar la perspectiva de los jóvenes con aquella, más “oficial”, que se expresaba en un conjunto de documentos de política educativa. Aquí, nos ocuparemos de esta última. Pensamos que el aporte es especialmente oportuno, ya que el retorno del ethos liberal al manejo de la cosa pública formula, casi en los mismos términos, unos desafíos al campo educativo que fueron previamente planteados durante la gestión cambiemista.
Si se quiere, a partir del estudio de documentos, avanzar hacia el reconocimiento de representaciones de la autoridad, es necesario primero explorar la relación entre representaciones sociales e ideología. En efecto: si las representaciones son, como se ha dicho, un conocimiento de sentido común (Abric, 2001; Jodelet, 1986; Moscovici, 1981, 1998), la ideología es un sistema representacional cuyo propósito principal es presentar una visión de la realidad social como algo natural, dado, y no problemático. Los textos, por su parte —y en tanto piezas del discurso político—, son el instrumento por medio del cual es posible implicar este sistema representacional en el diálogo y las conversaciones que conforman la “fábrica” de las representaciones sociales.
De acuerdo con ello, definiremos primero de modo acotado el significado que para nosotros tendrá, aquí, el término “ideología”, e intentaremos comprender qué tipo de relación es posible plantear entre representaciones sociales e ideología. A continuación, describiremos las ideas políticas que la alianza Pro-Cambiemos llevó al gobierno a partir de 2015, sus raíces ideológicas y su proyección en el discurso político sobre la educación, en el ámbito nacional y en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Luego, estudiaremos los documentos institucionales de la DGCyE y exploraremos la presencia de representaciones sociales sobre la autoridad.
Representaciones sociales e ideología
El campo de las relaciones entre representaciones sociales e ideología es vasto y complejo, por lo que se hace necesario acotar el espacio conceptual en el que desarrollaremos la indagación. Denise Jodelet señala que los diferentes intentos que se han hecho con el objeto de dilucidar esta relación han decantado en modelos en los que las representaciones mantienen, respecto de la ideología, relaciones de inclusión, exterioridad, o derivación (Jodelet, 1991). Dos preguntas surgen como relevantes: ¿en qué se diferencian representaciones e ideología? y ¿qué rasgos o aspecto comparten las representaciones y la ideología? Para responder la primera cuestión, seguiremos el criterio de Ibáñez Gracia (1988), quien en Ideologías de la vida cotidiana destaca el hecho de que las representaciones sociales se refieren, siempre, a un objeto particular, y pueden ser puestas en relación con agentes sociales específicos. En otras palabras: las representaciones sociales son, siempre, de algo y de alguien (Jodelet, 1986).
En contraste, la ideología se sitúa en un plano más general e inclusivo; ella se ocupa, más que de un objeto en particular, de una clase de objetos (Rouquette, 2009). Además, a veces puede vinculársela con un grupo social específico, pero esta circunstancia no tiene un carácter necesario. Hay otras diferencias —como, por ejemplo, las propiedades funcionales específicas de las representaciones (organización de lo real, de la conducta y la comunicación), que la harían, al parecer, irreductible a la ideología (Jodelet, 1991; Moscovici, 1979)—, pero entendemos que el nivel de particularidad de las representaciones, en contraste con el grado de generalidad y transversalidad de la ideología, es criterio suficiente para asumir la diferencia fundamental.
¿Qué rasgos comparten las representaciones y la ideología? El primero es la evidente naturaleza representacional de la ideología, que la sitúa en el mismo plano sustantivo que las representaciones sociales. De acuerdo con Deconchy, la ideología es “cualquier grupo organizado –o potencialmente organizado, y, por ende, organizable- de representaciones y explicaciones sobre el mundo, especialmente sobre el mundo de las interacciones sociales, y en el cual el primer motivo no es, esencialmente, la verificación” (1989, p. 235). El segundo rasgo compartido es la cualidad de ser, ambos, marcos de pensamiento de carácter propositivo o constructivo: tanto las ideologías como las representaciones son sistemas ideacionales que nos permiten interpretar la realidad y atribuir sentido a los acontecimientos. El tercer atributo compartido es el responder, genéticamente, a estructuras cognitivas de carácter dialéctico y binario. Rouquette sostiene que las ideologías “provienen de formas y de matrices de significación previas que organizan su estructura y determinan, al menos parcialmente, los contenidos” (2009, p. 151). Estas “formas” y “matrices” son los themata. Quizás el thema más saliente en el plano ideológico —atento la necesidad connatural de la ideología de constituirse en función de la figura del adversario— es el de amigo/enemigo (Schmitt, 2009).
Respecto de la relación entre representaciones e ideología, Ibáñez dice que, siendo plausible afirmar que la ideología posee un carácter más general que las representaciones, y que —al igual que ellas— permite elaborar interpretaciones acerca de la realidad social, la primera se coloca respecto de las segundas a la manera de “código interpretativo” (Ibáñez Gracia, 1988, p. 197). Es decir: “las representaciones sociales serían como los textos, siempre concretos y particularizados, mientras que la ideología sería como el código que permite producirlos” (Ibáñez Gracia, 1988, p. 197). En este punto, también coincide Michel Louis Rouquette, cuando postula que la ideología “aparece entonces como un conjunto de condiciones y restricciones cognitivas que preside la elaboración de una familia de representaciones sociales” (2009, p. 154). Es interesante notar que esta visión generativa de la ideología, desarrollada en el espacio disciplinar de la psicología social, también ha merecido atención en el campo del análisis del discurso, aunque al precio de impugnar una perspectiva “representacional” de la ideología (con raíces en el marxismo althusseriano [Althusser, 1974]). Por caso, Eliseo Verón ha afirmado que no sería posible identificar a la ideología con un “repertorio de contenidos” (es decir, con lo que habitualmente suele identificársela); antes bien, es una “gramática de generación” (Verón, 1995, p. 27).
Tendríamos, pues, una base razonable para sostener la siguiente hipótesis de trabajo: si queremos aprehender, a través del estudio de documentos oficiales, un conjunto de representaciones, debemos comenzar por prestar atención a los supuestos de naturaleza ideológica que informan esos textos, y que son, respecto de las representaciones de la autoridad, como su gramática generativa. En otras palabras: la ideología, “conjunto de representaciones” (Deconchy, 1989, p. 235) potencialmente organizadas, organizables, y organizadoras, es una de las condiciones de existencia de las representaciones sociales.
La alianza Pro-Cambiemos: fundamentos ideológicos y discurso político sobre la educación
Lo que caracteriza el tuétano de la estrategia comunicacional del macrismo es el deseo de construir un nuevo sentido común. Gran parte del esfuerzo de persuasión del Pro se ha dirigido a eso. Es como si se hubiera querido anclar este aparato ideacional, este “grupo organizado (…) de representaciones y explicaciones sobre el mundo” (Deconchy, 1989, p. 235) sobre una estructura representacional previa, instaurando, así, un nuevo sentido común acerca de las relaciones entre el Estado, la sociedad, el mercado y el individuo. Acaso uno de los mejores ejemplos de esta estrategia haya sido el empalme exitoso entre la figura del entrepreneur (dotado de iniciativa y expertise, meritocrático y autoeficaz) y la representación del inmigrante, profundamente enraizada en el imaginario popular. El análisis de los “mitos” y “fantasías” (Fair, 2021) del macrismo muestra esta singular dialéctica entre lo viejo y lo nuevo, en la que lo primero es el basamento sobre el cual lo segundo adquiere plausibilidad ideológica y eficacia comunicacional.
El tópico del macrismo como nuevo sentido común ha sido visitado en distintas ocasiones por politólogos y comunicólogos. Saúl Feldman titula precisamente así a su libro sobre la administración del presidente Macri y su programa comunicacional: La conquista del sentido común (2019). Allí, Feldman plantea que el neoliberalismo ha salido ciertamente airoso en la instalación de su sistema de valores a nivel global como parte del sentido común. El macrismo ha querido continuar a nivel local este proceso, por medio de un trabajo “planificado, extensivo, intensivo y sistemático” (Feldman, 2019, p. 44).
Las piezas discursivas que son el testimonio de esta estrategia de comunicación —un verdadero “trabajo del alma”, como dice Feldman (2019, p. 34)— son variadas. Algunas se orientan a la denostación de la administración precedente (“se robaron todo”, “la pesada herencia”, etcétera); otras parecen dar cuenta de un terreno representacional más sedimentado (“los empresarios no necesitan robar y son buenos administradores”, la Argentina es “un país decadente por culpa de su clase política”, etcétera); pero todas ellas apelan, en última instancia, a un suelo compartido de representaciones, mitos o fantasías que integran lo que podríamos llamar —tomando prestado el término al historiador Alberto Vilanova— el “carácter argentino” (Vilanova, 2001). La imagen del inmigrante honesto y trabajador que forja su progreso a base de esfuerzo personal; el mito del destino de la Argentina como “granero del mundo”, “país potencia”, o “supermercado del mundo”; la solidaridad proverbial del argentino y su capacidad para “hacer equipo” cuando la situación lo exige; el país de emprendedores que supo cobijar creaciones, inventos y patentes luego copiados por todo el mundo, y otros más (Vautier, 2019). Ha habido, pues, una diestra labor comunicacional, que hizo posible verter vino nuevo en odres viejos.
Por su parte, la académica Paula Canelo interroga la misma cuestión. El subtítulo de su libro ¿Cambiamos? es elocuente: “La batalla cultural por el sentido común de los argentinos” (Canelo, 2019). La autora sostiene que el cambio cultural prohijado por la alianza Pro-Cambiemos “trabajó sobre nuestro sentido común, sobre el conjunto de significados y creencias que tendemos a compartir y que organizan nuestra vida en sociedad” (Canelo, 2019, p. 23). De ese modo, pudo construir “un relato potente, una narrativa, un ‘mito fundante’ sobre el pasado, el presente y el futuro, y sobre los enemigos de nuestra sociedad” (Canelo, 2019, p. 24). Acaso uno de los pivotes de ese relato es el concepto de mérito, sin el cual la figura de los emprendedores y los CEO —esos “hiperindividuos” (Canelo, 2019, p. 31) festejados por la retórica macrista— perdería todo su glamour. “A diferencia del mérito de la ética inmigrante”, dice la autora, “la meritocracia de Cambiemos supone ascender o salvarse, sí, pero solo” (Canelo, 2019, p. 43).
Pero para que los emprendedores advengan modelos o paradigmas de una nueva subjetividad, se hace necesario resignificar el sentido común sobre las relaciones entre el Estado, la sociedad, el mercado y el individuo, de modo tal que estos dos últimos eslabones se transformen en las variables independientes. Y una de las maneras en que el Pro ha bregado para lograr este objetivo es a través de la construcción y difusión de una narrativa potente, en la que el mérito, el exitismo, el individualismo, la actitud empresarial y la filosofía de mercado —entre otros componentes— operan como organizadores. Eso es lo que, en el plano del discurso político, ha hecho el macrismo. En especial, martilleando sobre la idea de cambio cultural. Ahora, siguiendo con nuestra línea argumentativa, debiéramos preguntarnos cómo se traduce todo ello en el campo de la educación y sus políticas.
A partir de 2015, fue posible constatar el inicio de un conjunto de transformaciones que Feldfeber et al. (2019) describen como “la nacionalización y federalización de la pedagogía del liderazgo y el emprendedorismo” y la “subordinación de las políticas de formación docente a las políticas de evaluación de la calidad” (p. 86). El rol del docente o el directivo recortan su especificidad y proyección institucional; se diluyen, por así decir; se acotan a la esfera de acción del “líder” empresarial, y adquieren los matices imprecisos del “docente global” (Feldfeber, 2020, p. 98). Nada de esto es posible sin la debida atención a la formación en soft skills, porque de lo que se trata, como dijimos, es de la constitución de una nueva subjetividad. Es menester transformar tanto la institución como los sujetos que la habitan. El “trabajo del alma” (Feldman, 2019, p. 34) debe producir —especialmente en los estudiantes— un perfil infinitamente maleable y adaptable a las condiciones de un mercado cada vez más volátil. Un perfil, sí, disciplinado, pero no con la disciplina externa de la vigilancia y el castigo, sino con una más sutil —pero no por eso menos insidiosa—. Se busca una disciplina interna, hecha carne, incorporada, querida y asimilada como una parte más del sí mismo, una disciplina que sea capaz de anestesiar y disimular, bajo la capa de unas emociones cuidadosamente amaestradas, el enorme monto de frustración y violencia simbólica que cualquiera puede experimentar en la intemperie de la competencia darwinista. Se quiere, así, abrir la puerta a una subjetividad aherrojada por las leyes de funcionamiento del mercado.
Dice Byung Chul Han que el neoliberalismo convierte al trabajador en empresario: “la lucha de clases se transforma en una lucha interna consigo mismo” (2014, p. 10). Aquel ha terminado por internalizar los dispositivos de opresión que este ejercía, antes, de modo externo, a través de los mecanismos sociales de control. La disciplina se ha incorporado: “El yo como proyecto, que cree haberse liberado de las coacciones externas y de las coerciones ajenas, se somete a coacciones internas y a coerciones propias en forma de una coacción al rendimiento y la optimización” (Han, 2014, p. 7). ¿No es esto mismo lo que procuró implementarse en el contexto educativo? ¿No puede hablarse, aquí, de una metamorfosis del ciudadano-sujeto de derecho-alumno en “empresario de sí mismo” (Han, 2017)? ¿No se corresponde, todo esto, con la retórica que define a los estudiantes como los responsables de la creación de sus futuros empleos en contextos de volatilidad e incertidumbre?
No es posible, creemos, avanzar en la concreción de estas desiderata sin rendirse, en poco o en mucho, a una cierta puerilización de las maneras. Es lo que constata, en un plano diferente, Paula Canelo, cuando se refiere a “una estética política muy conectada con símbolos y prácticas del mundo infantil” (2019, p. 51). Hay que señalar que un talante similar se verificó en el contexto de las organizaciones educativas. Así, pudo verse que, en las capacitaciones docentes convocadas por la Dirección de Formación Continua de la DGCyE, el rigor académico y el pensamiento crítico claudicaron en favor de lo meramente vivencial o emocional (Boulan, 2021), expresándose en “rutinas de respiración y control emocional, música relajante para tranquilizar la conciencia y conectarse con el yo interior” (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, 2019a). También hubo sesiones de yoga y expresión corporal, y se escucharon tañidos de cuencos tibetanos. Sensiblería, escenificación cursi, una exaltación de lo vivencial y la mística tipo New Age se cruzaron con el prejuicio de clase (recordemos aquello de “caer” en la educación pública) o de género (“el recreo cerebral de las mujeres es el shopping”, la capacitadora docente Lucrecia Prat Gay dixit [Pitman, 2019]), para producir un combo que no pudo menos que generar vehementes objeciones en los protagonistas del campo educativo (Boulan, 2021).
Las representaciones sociales de la autoridad en los documentos oficiales de la DGCyE
E[1]l aparato metodológico de nuestro trabajo requirió elaborar un listado de los documentos de la DGCyE, seleccionados a partir de dos criterios: el primero, que exhiban algún tipo de relación con la problemática de la autoridad en la escuela, aunque no estén expresamente referenciados en el nivel secundario; el segundo, que hayan sido producidos durante la gestión de la coalición Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. 19 documentos cumplieron esos criterios.
Lo primero que surge a la mirada es la profunda reformulación que impulsó la alianza Cambiemos, y que pasó, principalmente, por un intento a escala de modificación del elemento regulador del lazo social. Si hasta ese momento se veía a la política cumpliendo un papel en ese sentido —entendiendo al hombre como sujeto de derecho, integrante de una comunidad política organizada como sistema de mediaciones, con posibilidad de articular las demandas y tramitar los conflictos a partir del poder—, el nuevo designio apunta a una suerte de “orden sin política” (Canelo, 2019, p. 62), a una política de la no-política (Di Piero, 2021), “que se define en el hacer y no en la ideología” (Vommaro y Morresi, 2015, p. 25), que desampara al individuo, privándolo de todo punto de referencia comunitario y separándolo de los significantes de lo colectivo. El lugar de la política —cuyo organizador es el poder, la lucha que permite conquistarlo, y lo que con él puede lograrse— deberá ser ocupado por el mercado, como factor estructurante de un lazo basado en las habilidades personales y la competencia.
Este punto nos parece central, por su capacidad de activar una serie de antinomias que son la base del proceso de tematización de las relaciones entre el individuo, el Estado y la sociedad: la conocida antinomia ciudadanos-vecinos (que es, al parecer, marca registrada de Pro-Cambiemos [Feldman, 2019]), pero también ciudadanos-consumidores (Lewkowicz, 2006), juntos-unidos (Feldman, 2019), colectivo-individual, política-mercado, gestión-gobierno (Pertot, 2015, como se cita en Feldfeber, 2019) y otras más. La educación posee, claro está, una dimensión política insoslayable, pero también se constata una visión “desideologizada” (Vommaro, 2014) —o, mejor, “posideológica” (Brown, 2021)— en la que, en un horizonte menguado de mediaciones, se procura la adaptación de las partes entre sí, el ajuste funcional, la negación del conflicto, la reducción del poder a la disciplina, la reformulación de lo político-interaccional en clave emocional, y la eficiencia de inspiración mercantil. Esto es un poco más fácil de advertir en documentos de carácter programático antes que en textos técnicos o normativos. Por ejemplo: en el documento “Marco de organización de los aprendizajes para la educación obligatoria argentina” (Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, 2017), se aborda un tópico ubicuo: el de la brecha entre la escuela y la sociedad actual.
Las transformaciones en el mundo del trabajo, las tecnologías de la información y comunicación, el multiculturalismo y la globalización presentan nuevos desafíos para la educación. La sociedad está cambiando a un ritmo más acelerado que nuestro sistema educativo y la brecha entre las propuestas pedagógicas que presentan las escuelas y la vida de los/las estudiantes se amplía cada vez más. (Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, 2017, p. 5)
Es, ciertamente, una definición que se repite como un latiguillo en documentos y discursos de la administración Cambiemos. ¿Qué es lo que se opera al expresar, en el discurso, la idea de que es necesario acercar la escuela a la “realidad”? Se trata de una consigna que apunta, indudablemente, al sentido común. ¿Quién podría oponerse a algo que es, en apariencia, tan razonable? Se asume que hay algo para cambiar, y que el cambio es, en sí, bueno; se asume que hay algo que se llama realidad, y que representa la materialidad que lleva implícita la reproducción de la vida social (que hoy depende, en gran parte, de las nuevas tecnologías); se asume, en fin, que el propósito de la escuela es facilitar una inmersión en esa realidad.
Desdibujado el paisaje de la política —que, como señala Juan Carlos Torre, tiene como misión “suturar lo que la dinámica social agrieta y separa” (2017, p. 247)—, emerge el relieve dinámico y discontinuo del mercado, en el que no hay sutura posible. A lo más, lo que hay es unidad ilusoria o efímera (condensada en el significante “juntos”), requisito indispensable del mandato adaptativo. La autoplastia es, por eso, requisito indispensable: es el self-made man, que se hace a sí mismo y a sus propias circunstancias. El desguace de lo político, que requería necesariamente del anclaje territorial del que derivaba la idea de nación, liberó las potencias de una nueva identidad subjetiva asociada a una “ciudadanía global” (Dirección General de Cultura y Educación, 2017a). Así, los estudiantes “se constituirán en ciudadanos nacionales y globales, con capacidad para hacer dialogar sus orígenes culturales con su participación en una humanidad global, diversa e interconectada” (Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, 2017, p. 7). Y la escuela, de ser una instancia de formación y generación de pensamiento crítico sobre la sociedad en sus distintos aspectos —con el impacto político que esto podría proyectar—, pasa a subordinarse mansamente al elemento económico de esta, y fungir de puente que satisfaga el hambre del mercado por sujetos disciplinados para la producción y el consumo.
Hay que señalar que, en una educación así constituida, es posible que las “capacidades” interesen más que los contenidos.
Las capacidades hacen referencia, en sentido amplio, a un conjunto de modos de pensar, actuar y relacionarse que los estudiantes deben tener oportunidad de desarrollar progresivamente a lo largo de su escolaridad, puesto que se consideran relevantes para manejar las situaciones complejas de la vida cotidiana, en cada contexto y momento particular de la vida de las personas. (Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, 2016, p. 12)
Los contenidos se aprenden y pueden olvidarse, pero las capacidades son los patrones de comportamiento internalizados —o mejor, incorporados, es decir: conformados como parte del propio cuerpo— que habilitan procesos adaptativos, y cuyo aprendizaje debe durar “toda la vida” (Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, 2017, p. 5). La expresión “toda la vida” puede tomarse, aquí, en su doble sentido: es decir, “toda la vida” como total extensión temporal de la biografía (un aprendizaje que es constante y que no tiene finalización), y “toda la vida” como todas las dimensiones de la vida (el aspecto cognitivo, el emocional, el vincular, el biológico). Formación, por un lado; trans-formación por el otro. Por eso, los contenidos pueden ser acotados, pero las capacidades son integrales. Es prioritario que el sujeto las adquiera, las ejercite y las perfeccione, porque de ellas depende que pueda dar, como dice Ulrich Beck, “soluciones biográficas a contradicciones sistémicas” (1998, p. 173).
Aquí radica la importancia del lenguaje del “empoderamiento” (Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, 2017), no qua lenguaje de derechos a los que se es acreedor en función de la ciudadanía o la pertenencia a un colectivo identitario, sino en tanto lenguaje de habilidades de las que el estudiante dispone para “construir su proyecto de vida” (Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, 2017, p. 7) que es, claramente, individual.
El fortalecimiento de los vínculos entre escuela y empresa es, quizás, una de las expresiones más robustas del giro hacia el mercado en educación, que pretende reducir “la brecha entre la educación y el mundo del trabajo” (Consejo Federal de Educación, 2016: 3), que “se amplía cada vez más”, como plantea el documento “Saberes coordinados y aprendizaje basado en proyectos”: “La escuela sigue teniendo como propósito preparar a los jóvenes para el contexto que encontrarán en su vida adulta, en un mundo que cambia a un ritmo sin precedentes” (Dirección de Educación Secundaria, 2018a, sección 2, párrafo 3). La Disposición de firma conjunta N° 5 del año 2018 (Dirección General de Cultura y Educación, 2018a) coloca sobre estas bases conceptuales el sistema de prácticas formativas en ambientes de trabajo, que ya había sido consagrado en la Resolución N° 2343 (Dirección General de Cultura y Educación, 2017b). Otras Disposiciones organizan la actividad en las ramas técnica y agraria (Disposición N° 42 [Dirección General de Cultura y Educación, 2018b]) y en el ámbito de la formación profesional (Disposición N° 24 [Dirección General de Cultura y Educación, 2020]). Se espera que estas prácticas —que no generan, para el estudiante, vínculo laboral perdurable (conforme el ethos celebratorio de la incertidumbre y la inestabilidad)— acompañen “la transición entre el mundo educativo y el mundo del trabajo” (Dirección General de Cultura y Educación, 2018a: anexo, párrafo 6). Hay, por supuesto, un importante conjunto de regulaciones y circuitos administrativos que son el marco burocrático-legal de las pasantías, pero lo que aquí nos interesa es la idea de fondo de todo ello: se insinúa que la escuela es una institución en default, que no acierta a dar las respuestas que necesita una sociedad que cambia velozmente. Es necesario, por ello, armonizar la escuela con la sociedad, poniéndola al día y logrando el ajuste conforme los parámetros del nuevo paradigma tecnológico de la producción, centrado en la comunicación, la labor en equipo y el “trabajo afectivo”. Las pasantías son uno de los modos en que los estudiantes pueden transitar esta zona de frontera entre la escuela y el mercado, estos bordes de fusión donde una escuela “verdadera” se pone al servicio de la “vida real”. Sin embargo, para eso es necesario trabajar en el nivel de los sujetos.
Trabajar en el nivel de los sujetos no sólo significa construir subjetividades que estén en condiciones de incorporar nuevos modos de habitar los mundos de la vida del trabajo, del estudio, del ocio, de los vínculos familiares, etcétera. Implica, también, asumir que el punto de apoyo sobre el que basculan y buscan su resolución las tensiones que atraviesan las instituciones son, efectivamente, los sujetos: se trata de dar pábulo a una verdadera “individualización de lo social” (Correa y Espínola, 2021: 3)[2]. De aquí que sea necesaria una implicación masiva de la subjetividad, haciendo foco especialmente en los aspectos que, conformándola, la delinean: la identidad, el afecto, el deseo, la pasión, lo lúdico y la emoción. Ello no implica descartar el colectivo, pero conjugado de modo instrumental y transitorio en función de la adecuación entre las capacidades de los sujetos y la naturaleza de la tarea. El “equipo de trabajo” es, hay que recordarlo, todo un topos en la semiología cambiemista. En esta filosofía, el “equipo” representa, al unísono, el triunfo del individuo y del conjunto: del primero, porque ha sido capaz de ofrendar sus capacidades al apetito insaciable del sistema; del segundo, porque ha podido consumar la devoración del sujeto sin ofrecer, a cambio, más que abalorios.
El trabajo en equipo (como uno de los aspectos del trabajo en el nivel de los sujetos) demanda, además, una labor de conocimiento y manejo de la dimensión emocional. El ajuste entre las partes (del sujeto al grupo, del grupo a la organización, de la organización al sistema) requiere que los elementos que componen un todo cuenten con mecanismos de monitoreo que prioricen la adaptación. En el caso de los sujetos, esto quiere decir, entre otras cosas, el control de las emociones. Por eso, la cuestión de la “educación emocional” se halla significativamente presente, tanto en los documentos oficiales del área, como en las capacitaciones docentes. Esta iniciativa hubo de suscitar preocupación en las organizaciones gremiales del sector, quienes vieron en la “educación emocional” un predominio de “las lógicas psicologistas del adiestramiento y el entrenamiento” (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, 2019a, 2019b). En la Comunicación Conjunta 1/19 de la DGCyE, por ejemplo, se menciona a la educación emocional como una de las áreas de enseñanza del diseño curricular para la educación inicial (Dirección General de Cultura y Educación, 2019a). La Comunicación Conjunta 2/17, emanada de la misma repartición, señala el “manejo adecuado de las emociones y la tensión” como un resorte clave para abordar las problemáticas de convivencia escolar y optimizar, de este modo, el “clima emocional en el aula” (Dirección General de Cultura y Educación, 2017c, p. 35). Por su parte, la jornada de reflexión sobre convivencia y hostigamiento que se organizó en la provincia de Buenos Aires en agosto de 2019 tuvo como uno de sus propósitos principales promover la reflexión sobre las “diferentes formas de vinculación, los sentimientos y emociones que de éstas se generan en cada uno de los miembros de la comunidad educativa” (Dirección General de Cultura y Educación, 2017d, p. 2). En la evaluación de 2019 de la Red de Escuelas de Aprendizaje, se afirma hiperbólicamente que “el clima emocional del aula es la variable que pesa más” en la educación (Casassus, 2003, como se cita en Red de Escuelas de Aprendizaje, 2019, p. 45). Incluir a las emociones en el currículo, en los planes de capacitación docente, en las evaluaciones institucionales y en las estrategias de resolución de conflictos en la escuela implica, entonces, reconocer en ellas una fuerza que es necesario domesticar, pero no solamente eso. Hacer foco en las emociones como clave del plano interaccional ayuda, además, a licuar la importancia de la dimensión política del conflicto en las relaciones sociales. Reducir lo político-institucional a lo interior-emocional implica un cambio de lógica (la “individualización de lo social” [Correa y Espínola, 2021], el “dar respuestas biográficas a contradicciones sistémicas” [Beck, 1998]), una suspensión de las mediaciones que hacen posible lo público, y un retrato naiv de las relaciones humanas en el que la lucha de poder queda disimulada tras la expresión de los sentimientos. Esta es una paradoja interesante, porque aquello que hace más indeterminable al sujeto —sus emociones— es, al fin, lo que termina domeñándolo. Cruel pericia del mercado: transformar un factor de libertad en signo de deshumanización. Todo esto, naturalmente, se trae aquí no para impugnar la presencia real y el valor intrínseco de las emociones (algo que forma parte de la vida cotidiana en las aulas y la vida humana en general), sino para dirigir la atención sobre un cierto corrimiento del eje interpretativo, que —como afirmáramos más arriba— tiende a traducir lo político-institucional en términos de lo interior-emocional.
Refiriéndonos a los “equipos”, hemos señalado que, en vez de estar aglutinados en función de categorías perdurables, se congregan de modo instrumental y transitorio. Podría decirse que lo que falta a los equipos en cuanto a sustancia y factores de cohesión (rasgos identitarios, clase social, sector laboral, tradición cultural y nacionalidad) lo aportará, eso sí, la “cultura”. Es muy interesante la interpretación y el sentido que se atribuye a este término en el contexto del discurso cambiemista. Más arriba, señalamos que la coalición Pro-Cambiemos supo construir y difundir una narrativa potente, en la que la resignificación del sentido común sobre las relaciones entre el Estado, la sociedad, el mercado y el individuo se apoyaba, en el discurso, en la idea de cambio cultural (Vommaro, 2017). En este contexto, la idea de cultura opera como antídoto de la problematización. Decir que unos componentes de la realidad escolar —por ejemplo, el estilo de autoridad o las normas de convivencia— forman parte de la cultura es operar, con ellos, una suerte de traducción o resignificación, por la cual se coloca en el plano inmanente de las costumbres (de lo automático y habitual, de lo que está regido por el sentido común, de lo que se da por sentado) algo que pertenecía originalmente al plano de lo indeterminado (de lo que debe ser articulado en el discurso, de lo que se dirime de modo dialéctico, de lo que necesita ser subsumido en la norma, de lo que depende de la realidad del poder y el conflicto —en otras palabras: al plano del deseo y la política—). De aquí, el énfasis en la creación de “climas” y “culturas”: se trata de sustraer a la esfera de lo público (la arena del diálogo y el debate) aquellos elementos que deben configurar la fisonomía de lo privado, operando un pasaje de lo universal (la norma que se construye en la discusión pública, y a la que todos los miembros de la sociedad aceptan someterse) a lo particular (la norma que se naturaliza y legitima comportamientos en contextos institucionales definidos). Las alusiones a lo “cultural” y a los “climas” están, también, presentes en los documentos oficiales que analizamos. La escuela como cultura, por ejemplo, puede ser pensada como un ámbito atravesado por rituales o “ceremonias mínimas” (Dirección General de Cultura y Educación, 2016, p. 5).
Se hace necesario, llegados a este punto, desembocar en la cuestión de la autoridad y sus representaciones. ¿De qué modo aparecen en los documentos que estamos estudiando las representaciones sociales de la autoridad, y cuál, si la hay, es la conexión con todo lo que venimos desarrollando? ¿Qué relación puede tener todo lo anterior con la autoridad, tal como se la representa en estos textos oficiales? Uno de los temas más conexos con la autoridad es el de la convivencia escolar. Notemos, primeramente, que el interés por la convivencia suele estar motivado por el conflicto. Diríamos —con inspiración psicoanalítica— que el conflicto es el síntoma que dirige la atención hacia la convivencia y sus vicisitudes. Convivencia y conflicto reclaman, del algún modo, la autoridad, porque las manifestaciones externas del segundo (como las discusiones, agresiones, violencias, discriminaciones, etcétera) ponen en entredicho la credibilidad y la solidez misma de la primera, y porque se pretende que la autoridad pueda operar como un factor de resolución o armonización frente a aquellas manifestaciones. Así parece reflejarse cuando el desarrollo del que es objeto la noción de la autoridad escolar suele asociarse a la cuestión de la violencia, la disciplina o la gestión de los conflictos en el aula. Desde este punto de vista, sería esperable que, en un documento sobre convivencia, surgieran algunas definiciones acerca de la autoridad. Y podemos, efectivamente, encontrarlas. Sin embargo, en este caso, la diferencia es que el conflicto no es un eje conceptual estructurante para pensar la autoridad. El conflicto no está en un primer plano. La escuela no es un territorio institucional caracterizado por la presencia de conflictos que la autoridad debe mediatizar. Se plasma, por el contrario, una imagen diferente: la escuela aparece como un espacio ideal, casi etéreo, contemplado a través del prisma de lo funcional. Es un lugar en el que
Se generan espacios de interacción, una red de relaciones reales e imaginarias, unas significaciones compartidas, unas expectativas mutuas, unos sentimientos grupales, unos sentidos de pertenencia que se entrelazan dando un carácter de singularidad a cada grupo. (…) Hay una posibilidad de devenir, de construirse, de auto – organizarse abierta y flexiblemente en esta dimensión de grupalidad. (Dirección General de Cultura y Educación, 2017c, p. 6)
En esta aparente arcadia, el desempeño docente “adquiere una función educativa primordial para generar un buen clima institucional, propiciando vínculos basados en valores como la justicia, la verdad, el trabajo, el amor, la unión, la libertad, la amistad, el respeto y la solidaridad” (Dirección General de Cultura y Educación, 2017c, p. 2). En una primera aproximación, podríamos decir, entonces, que la autoridad se muestra aquí como una suerte de garantía de la funcionalidad, como un elemento que asegura el ajuste y el bienestar soft que debería experimentarse al atravesar la puerta de la escuela: “Una cálida recepción generaría el inicio de una buena convivencia” (Dirección General de Cultura y Educación, 2017c, p. 17). El modo de lograr un ambiente de estas características es a través de la interiorización de las normas. La autoridad enseña, así, su segunda faz: puede ser garante de funcionalidad, si primero se constituye en parte indispensable del proceso de incorporación de las normas de la cultura institucional: “La escuela espera de sus actores una serie de comportamientos adecuados a los valores que inspiran el proyecto educativo. Para ello deben incorporarse normas” (Dirección General de Cultura y Educación, 2017c, p. 2). La autoridad se encarna en el docente, que “debe actuar como garante en la transmisión de las normas que regulan la convivencia social e institucional” (Dirección General de Cultura y Educación, 2017c, p. 7). En este contexto, la norma aparece despojada de su valor e implicancias punitivas. Es, antes bien, un patrón de comportamiento que se incorpora y constituye subjetividad, e inscribe al sujeto en una comunidad cultural. Por eso, se distingue entre “límites” y “leyes”: el poder de los primeros es puramente externo, mientras que el propósito es que existan prescripciones que operen desde la interioridad. Es el sujeto el que se disciplina a sí mismo (Han, 2014). El anexo de la Resolución 1594/17 (sobre el régimen académico de los Centros Educativos Complementarios) cita, en este respecto, a Silvia Bleichmar: “El problema principal no está en la puesta de límites, sino en la construcción de legalidades. El límite es exterior, no educa, aunque a veces haya que ponerlo en la base de la instauración de ciertas leyes” (Bleichmar, 2008, como se cita en Dirección General de Cultura y Educación, 2017e, p. 17). La tercera faz de la autoridad es el responder a un doble fundamento legitimador, que tiene que ver con la posesión de un saber específico y con el pertenecer a un grupo generacional. En varios lugares del texto, el docente es caracterizado como “adulto”: es necesario “fortalecer el rol del adulto como promotor de una buena convivencia” (Dirección General de Cultura y Educación, 2017c, p. 3). Pero, además, es “un adulto que porta un saber académico”; su autoridad es, también, “autoridad pedagógica” (Dirección General de Cultura y Educación, 2017c, p. 7). El saber pedagógico y la adultez instauran la asimetría, sostienen el lugar de la figura de autoridad, y la “autorizan”, como aquella que está legitimada para intervenir, asegurar la funcionalidad y apoyar la internalización de las normas:
En clave de convivencia institucional se considera que las acciones, prácticas e intervenciones docentes se enmarcarán desde su autoridad pedagógica, entendiendo a la misma como la autoridad que se construye en un encuentro de al menos dos en una relación asimétrica, donde debe poder articular tres aspectos intrínsecamente relacionados que se conjugan en un ejercicio de conocimientos, prácticas, normativas y vínculos: un saber pedagógico, un sostén en la normativa y una vinculación con los otros que permita proyectarse e interpretar los signos y los sentidos de los demás, comunicar y dejar que se comuniquen, en un hacer inteligente. (Dirección General de Cultura y Educación, 2017d, p. 2)
El resultado final esperado es el sujeto autónomo, que —a través de un proceso exitoso de incorporación de normas— ha adquirido la virtud de la responsabilidad. El significado de la responsabilidad remite, básicamente, a la capacidad del sujeto de hacerse cargo de las consecuencias de sus propias acciones y conducir el “proyecto de vida propio” (Dirección General de Cultura y Educación, 2017a, p. 2). La autoridad debe generar responsabilidad: el sentido último de la autoridad es hacerse innecesaria y desaparecer, en un contexto en el que los sujetos saben cómo comportarse siguiendo las reglas —es decir, se autorregulan, tornándose previsibles—. Desde este punto de vista, el conflicto que escala y se manifiesta de modo disfuncional es anómalo, primeramente, porque revela, sí, las máculas de la autoridad, pero también las fallas en la responsabilidad del sujeto. Por ello, se espera que las medidas que se adopten frente a las expresiones del conflicto eviten la punición; en vez, hay que
Reforzar una tarea educativa que implique considerar la oportunidad pedagógica que posibilite responsabilizar a los estudiantes de las consecuencias de sus actos, en relación al conjunto de los ciudadanos, en el marco de una política de cuidado y una autonomía progresiva. (Dirección General de Cultura y Educación, 2017d, p. 8)
Si la figura de autoridad ha de generar responsabilidad, no puede permitirse caer en el autoritarismo; antes, “debe volverse un lugar autorizado, pero no autoritario” (Dirección General de Cultura y Educación, 2017d, p. 7). No precisamente por moral republicana, sino porque el autoritarismo aplastaría el manejo, por parte del individuo, de los “refuerzos y las contingencias de la vida cotidiana” (Dirección General de Cultura y Educación, 2017d, p. 10). Es decir: no lo dejaría “elegir”, desmontando, de ese modo, la façade de la libertad. El individuo responsable es autorregulado y consciente de las consecuencias de sus acciones, por lo cual es capaz de consumar su adaptación a los requerimientos del ambiente de un modo pragmatista, a través de la selección de los “refuerzos” y las “contingencias”.
Intentemos una síntesis. Hemos dicho que el conflicto no es estructurante. ¿Desde dónde pensar la autoridad? Desde la adaptación, el ajuste, la estabilidad y la eficacia. Esto es: desde una escuela que, abierta a los requerimientos del mercado, se vuelca a la formación de sujetos cuyas capacidades y control emocional los habiliten a trabajar en equipos en el marco de culturas organizacionales orientadas al logro y la eficacia. Así, la autoridad es garante de funcionalidad, instrumento de interiorización de normas, y función de un saber y de la pertenencia a una generación. Podríamos decir, entonces, que los textos se están refiriendo a un tipo específico de autoridad, que supone un estilo particular de situarse frente a la norma y la institución. Si hubiéramos de delimitar con mayor precisión a qué tipo de autoridad nos estamos refiriendo, es probable que nos decantáramos por utilizar el término “liderazgo”. Creemos que existe un interesante deslizamiento de sentido de la idea de autoridad a la de liderazgo. En primer lugar, parece razonable suponer que, si es cierto que la escuela ha de parecerse a una empresa, los directivos hayan de ser líderes. El líder, por supuesto, es una persona con autoridad, pero, en el ámbito empresario, “autoridad” se distingue de “liderazgo” porque la primera tiene un componente impersonal y el segundo hace referencia a particularidades o rasgos de un individuo destacable. Ser investido de autoridad puede significar (en especial en el contexto de las instituciones educativas) obtener legitimidad a partir de los mecanismos administrativos previstos en un sistema normativo, pero ser líder implica la capacidad de transmitir una visión, motivar y alinear a todo un equipo de trabajo detrás de un propósito. El directivo escolar o el docente son deudores de la norma; el líder empresarial es la norma personificada. Expresado de otro modo: liderazgo y autoridad se implican mutuamente (todo líder posee autoridad; toda autoridad implica un cierto liderazgo), pero mientras, en el primero, la figura de autoridad está en un primer plano, en la segunda, la figura queda algo opacada por el aparato legitimador (normas, regulaciones y mecanismos administrativos) que la sustenta. El carisma personal acompaña y ayuda a la autoridad, pero representan casi todo en el liderazgo. En un sentido, la autoridad apunta hacia el pasado; el liderazgo, hacia el futuro. Así, Alicia Villa se refiere a las “maestras/os y profesoras/os CEO”, y señala que el docente:
Es un individuo emprendedor, se forma en liderazgo, construye solo con sus alumnos, compite por premios, se obsesiona con los resultados de las evaluaciones (las de él, las de sus alumnos), se obsesiona con la construcción de “una carrera” de ascensos, se desprende de las organizaciones colectivas [comillas de la autora]. (Villa, 2019, p. 97)
Por otro lado, podría decirse que, mientras que las figuras tradicionales de directivos y docentes administran, organizan y despliegan su saber pedagógico en un campo ya estructurado por la política educativa, los líderes son creadores de cultura, es decir, son capaces de dar origen a estructuras organizativas, instaurar valores, y elaborar sistemas de normas, roles y funciones. Tanto, que podría decirse que no hay cultura sin liderazgo. Esto se alinea de modo significativo con la ya señalada necesidad de crear “culturas colaborativas” y “climas emocionales” en las instituciones educativas. A los docentes y directivos —que han aprendido el control emocional y deben transmitirlo a sus estudiantes— les cabe esta especial responsabilidad de crear “climas escolares” que demuestren un “gran efecto sobre el rendimiento académico” (Red de Escuelas de Aprendizaje, 2019, p. 46).
Como si esto no bastase, sería necesario tomar en consideración el mismo esfuerzo que la administración de la alianza Cambiemos realizó para incluir al liderazgo como tema prioritario de la formación docente. Feldfeber et al. (2019) apuntan que, conforme los principios del paradigma de la Nueva Gestión Pública, “en los últimos años ha comenzado a divulgarse una concepción de la dirección escolar centrada en el liderazgo” (p. 87). En consecuencia, la formación docente fue redireccionada en función de ese criterio y, así, se implementaron convenios públicos-privados cuyo objetivo fue poner en marcha un conjunto de dispositivos de capacitación que contó con la participación y el financiamiento de distintas instituciones. Todo lo anterior confluye para que, como dijéramos más arriba, el rol del docente o el directivo resignifiquen su especificidad y proyección institucional y se diluyan, refiriendo su contribución a la esfera de acción del “líder” empresarial, adquiriendo los matices inciertos del docente “global”. En otras palabras, se ha producido un deslizamiento de sentido por medio del cual la autoridad escolar se subsume bajo la metáfora del líder empresarial.
Entendemos, ahora, que están disponibles los elementos más relevantes para realizar nuestra descripción de la representación social de la autoridad que está presente en los textos oficiales de la DGCyE. Esta representación será, naturalmente, un saber de sentido común o, si se quiere, con pretensiones de devenir saber de sentido común, cuyo carácter vectorial se refleja en el hecho de que una ideología es la condición de su producción. Es, también, un saber construido dialógicamente, constitutivo de la política, y depende, por ello, del lenguaje y sus tropos —que habilitan, por ejemplo, la metáfora del “liderazgo empresarial”—. En tanto representación, responde a la necesidad de los sujetos que integran un grupo social (en este caso, un colectivo definido por su adscripción a una visión ideológica) de interpretar, dotar de sentido y hacer inteligible el mundo de la vida de la educación. Y ha sido generada en el horizonte de la historia y la cultura —el surgimiento de una fuerza política con pretensiones de disputar un campo de sentidos acerca de la educación—, por lo cual supone la oposición, el conflicto y el poder.
Conclusiones
¿Cómo está conformada la representación social de la autoridad en los documentos oficiales de la DGCyE entre 2015 y 2019? El elemento central de esta representación es, quizás, la metáfora que parangona al directivo o al docente con el líder empresarial. La figura de la metáfora juega un importante papel en la constitución de las representaciones. Aquí, la metáfora del líder permite a la autoridad escolar adquirir nuevos sentidos. Estos sentidos no llegan precisamente del mundo de la educación, sino de la empresa. La empresa es el mundo de la eficacia, el control, las mediciones y evaluaciones, la competencia, la oferta y la demanda, el emprendimiento, el individualismo, el rendimiento, el pragmatismo, la instrumentalización de las relaciones humanas y la ausencia de la política. La metáfora del líder empresarial implica un desplazamiento de sentido, que reposiciona la autoridad escolar y la coloca bajo parámetros básicamente ajenos a la mediación, el diálogo y la construcción colectiva de la norma. Esta metáfora no está expuesta de modo directo en los textos que analizamos, pero creemos que su existencia es real, porque —como explicamos más arriba— no sólo las características que se asumen para la autoridad escolar corresponden mucho más al liderazgo tal como este se interpreta en el mundo de la empresa, sino que también se realizaron esfuerzos concretos para orientar en esa dirección la formación de docentes y directivos.
La metáfora del líder crea nuevos sentidos de la autoridad, pero también habilita a descubrir, en la realidad concreta, los elementos que corresponden a una estructura lingüístico ideacional que ha sido previamente anclada. De este modo, una calificación no reflejará un momento particular dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, sino una manifestación del rendimiento que se ponderará en función de objetivos fijados previamente. Las ausencias de los docentes serán un problema de gestión de los recursos humanos; las relaciones de la escuela con la comunidad se interpretarán en términos de responsabilidad social empresaria; las acciones de la cooperadora escolar serán una cuestión de estrategias de fundraising.
Hay que notar, sin embargo, que la metáfora del líder empresarial no puede cubrir todo el campo semántico de la autoridad escolar. Parece haber un resto inasimilable, que es el que corresponde a los elementos legitimadores que son propios de ese ámbito: la edad y la posesión de un saber. Estos elementos son difíciles de absorber por la imagen del líder. En efecto: la adultez y la experticia en el plano pedagógico son específicos del contexto educativo, ya que fundan la asimetría sobre la que, necesariamente, debe apoyarse el acto de transmisión que implica la docencia. Además, ni la adultez ni el saber formal poseen un peso determinante en el contexto empresarial. Con todo, la metáfora del líder de empresa puede absorber otros aspectos de la autoridad escolar y, por eso, la representación de la autoridad en los textos bajo estudio integra dos rasgos que son nodales: el primero, la idea de la autoridad como garante de la funcionalidad o equilibrio del sistema, velando por la adaptación de los sujetos a la organización (control de las emociones) y de la organización a su entorno (escuela orientada a los requerimientos de la empresa). El segundo, la idea de la interiorización de las normas, facilitando en los sujetos los procesos a través de los cuales las reglas de funcionamiento son aprendidas, incorporadas y asumidas como partes del sí mismo. A su vez, la representación integra otros componentes, sin los cuales ni la garantía de funcionalidad ni la interiorización de las normas serían posibles. Uno de ellos, como hemos visto, es el papel de la autoridad escolar en la creación de culturas organizacionales y climas emocionales. El otro —en estrecha relación con el anterior— es el modo en que la autoridad propicia procesos de control y aprendizaje de las respuestas emocionales, y es capaz de generar de climas de positividad u “optimismo”.
Comenzamos este trabajo procurando delinear las principales facetas de la cuestión de las relaciones entre la ideología y las representaciones sociales. Argumentamos a favor de la noción de que la ideología opera como condición de producción de las representaciones —no como la única condición de producción, por supuesto, pero sí como una suerte de “estructura profunda” generativa que posibilita la construcción lingüística y cognitiva de la representación—. Luego, avanzamos en con el objetivo de esclarecer los fundamentos ideológicos de la alianza Pro-Cambiemos. El eje de nuestra argumentación fue el propósito, por parte de esta fuerza política, de construir un nuevo sentido común sobre las relaciones entre el Estado y la sociedad. Rasgos como el individualismo, la competencia, el mercantilismo y la meritocracia fueron señalados, allí, como las características centrales de este nuevo sentido común.
Finalmente procuramos mostrar cómo esta restauración conservadora se expresó en el campo educativo, generando una imagen de la educación coherente con aquellas características. Indagando la presencia de estos elementos en los textos oficiales bajo estudio, configuramos las bases para interpretar la representación social de la autoridad escolar. Esta representación posee tres componentes (garantía de funcionalidad, incorporación de normas, y doble fundamento legitimador), y se organiza sobre la metáfora de la autoridad escolar como liderazgo empresarial. La metáfora del liderazgo no puede asimilar el último de estos componentes, pero se muestra particularmente efectiva para generar nuevos sentidos del ejercicio de la autoridad en la escuela, como la creación de cultura y climas y el aprendizaje emocional.
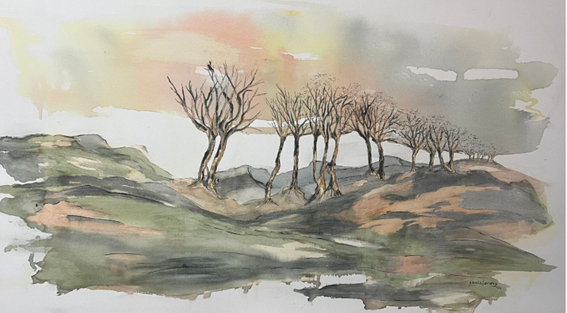 |
Tierra desbastada, anilina y tinta. Carola Ferrero Alonso
Referencias bibliográficas
Abric, J. C. (2001). Las representaciones sociales: aspectos teóricos. En J. C. Abric (Dir.), Prácticas sociales y representaciones (pp. 3-17). Coyoacán.
Althusser, L. (1974). Ideología y aparatos ideológicos del Estado (Notas para una investigación). La Oveja Negra.
Beck, U. (1998). La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Paidós.
Boulan, N. (2021). El discurso neoliberal y la configuración de la identidad profesional en docentes noveles. Revista Educación Política y Sociedad, 6(2), 11-36.
Brown, W. (2021). En las ruinas del neoliberalismo. El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente. Tinta Limón.
Canelo, P. (2019). ¿Cambiamos? La batalla cultural por el sentido común de los argentinos. Siglo Veintiuno.
Correa, M. y Espínola, D. (2021). Las políticas educativas y los procesos de individualización de lo social: análisis de la Red de Escuelas de Aprendizaje. En XIV Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
Deconchy, J. P. (1989). Psychologie sociale, croyances et ideologies. Méridiens Klinksieck.
Di Piero, E. (2021). Políticas educativas, desigualdades y nivel secundario en la Argentina del siglo XXI: de la ampliación de derechos al ajuste y la meritocracia (2003 – 2019). Foro de Educación, 19(2), 115-139.
Ducrot, O. y Todorov, T. (1975). Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje. Siglo Veintiuno.
Fair, H. (2021). Fantasías, mitos y creencias ideológicas en los tiempos de Macri. InterSedes, XXII(45), 220-262.
Feldfeber, M. (2020). Las políticas docentes en Argentina a partir del cambio de siglo: del desarrollo profesional al docente “global”. Sysiphus, 8(1), 79-102.
Feldfeber, M. (2021). La larga marcha privatizadora en el ámbito educativo. Gloria y Loor. https://www.gloriayloor.com/la-larga-marcha-privatizadora-en-el-campo-educativo/
Feldfeber, M., Puiggrós, A., Robertson, S. y Duhalde, M. (2019). La privatización educativa en Argentina. Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.
Feldmann, S. (2019). La conquista del sentido común. Cómo planificó el macrismo el “cambio cultural”. Continente.
Han, B. C. (2014). Psicopolítica. Herder.
Han, B. C. (2017). La expulsión de lo distinto. Herder.
Howarth, C. (2006). A social representation is not a quiet thing: exploring the critical potential of social representations theory. British Journal of Social Psychology, 45(1), 65-86.
Ibáñez Gracia, T. (1988). Representaciones sociales: teoría y método. En T. Ibáñez Gracia (Coord.), Ideologías de la vida cotidiana (pp. 153-215). Sendai.
Jodelet, D. (1986). La representación social: fenómenos, concepto y teoría. En S. Moscovici (Ed.), Psicología Social II: Pensamiento y vida social (pp. 469-494). Paidós.
Jodelet, D. (1991). L’ideologie dans l’etude des representations sociales. En V. Aebischer, J. P. Deconchy y E. Lipiansky (Eds.), Ideologies et reprresentations sociales (pp. 15-33). Les Editions Delval.
Kersch, K. (2019). Conservatives and the constitution. Imagining constitutional restoration in the hayday of American liberalism. Cambridge University Press.
Lewkowicz, I. (2006). Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez. Paidós.
Moscovici, S. (1979). El psicoanálisis, su imagen y su público. Huemul.
Moscovici, S. (1981). On social representations. En J. Forgas (Ed.), Social cognition. Perspectives on everyday understanding (pp. 181-209). Academic Press.
Moscovici, S. (1998). The history and actuality of social representations. En U. Flick (Ed.), The psychology of the social (pp. 209-247). Cambridge University Press.
Pitman, L. (2019). Capacitación docente, trauma y agenda. https://conversacionesnecesarias.org/2019/03/26/capacitacion-docente-trauma-y-agenda/
Rand, A. ([1957] 2003). La rebelión de Atlas. El Grito Sagrado.
Rand, A. ([1958] 2004). El manantial. El Grito Sagrado.
Rauch, N., Forlani, N. y Schachtel, E. (2020). La educación pública en Argentina bajo la tercera recaída neoliberal. Contextos de Educación, 29(20), 37-46.
Rouquette, M. L. (1997). Las representaciones sociales en el marco general del pensamiento social. Fermentum, 7(20), 31-42.
Rouquette, M. L. (2009). Representaciones e ideología: una explicación psicosocial. Polis, 5(1), 143-160.
Schmitt, C. (2009). El concepto de lo político. Alianza.
Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires. (2019a). Disciplinar las emociones, educar para el mercado. https://www.suteba.org.ar/disciplinar-las-emociones-educar-para-el-mercado-18649.html
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires. (2019b). CTERA se opone a los proyectos de ley de “educación emocional”. https://www.suteba.org.ar/ctera-se-opone-a-los-proyectos-de-ley-de-educacin-emocional-18683.html
Southwell, M. (2019). El mérito como excusa. https://conversacionesnecesarias.org/2019/03/03/el-merito-como-excusa/
Torre, J. C. (2017). Los huérfanos de la política de partidos revisited. Revista SAAP, 11(2) 241-249.
Vassiliades, A. (2020). Impugnaciones de la enseñanza y desplazamientos de la pedagogía: políticas docentes y discursos estandarizados en Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019). Espacios en Blanco, 30(2), 247-262.
Vautier, C. (2019). Imaginarios del “ser nacional” en Cambiemos: una construcción desde la emotividad. Actas de Periodismo y Comunicación, 5(1).
Verón, E. (1995). Semiosis de lo ideológico y del poder. La mediatización. Universidad de Buenos Aires.
Vilanova, A. (2001). El carácter argentino: los primeros diagnósticos. Eudem.
Vommaro, G. (2014). “Meterse en política”: la construcción de PRO y la renovación de la centroderecha argentina. Nueva Sociedad, 254, 57-72.
Vommaro, G. (2017). La centroderecha y el “cambio cultural” argentino. Nueva Sociedad, 270(8), 4-13.
Vommaro, G. y Morresi, S. (2015). Introducción. El PRO como laboratorio político. Aprehender un partido a partir de los espacios y las temporalidades de su construcción. En G. Vommaro y S. Morresi (Coords.), Hagamos equipo: PRO y la construcción de la nueva derecha en Argentina (pp. 11-28). Universidad Nacional General Sarmiento.
Documentos
Consejo Federal de Educación. (2016). Declaración de Purmamarca. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/declaracion-de-purmamarca.pdf
Consejo Federal de Educación. (2017). Resolución 330/17 (sobre el Marco Organizador de los Aprendizajes, MOA). https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/res_cfe_330_17_0.pdf
Dirección de Educación Secundaria. (2017a). El arte como transformación. Catalejo, 1(2), 8-10. https://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/2021-05/ndeg2_catalejo.pdf
Dirección de Educación Secundaria. (2017b). Hay que mirar a los ojos a los chicos. Catalejo, 1(1), 4-5. https://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/2021-05/ndeg1-_catalejo.pdf
Dirección de Educación Secundaria. (2018a). Saberes coordinados y aprendizaje basado en proyectos: hacia una enseñanza compartida para lograr aprendizajes integrados. https://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/2021-05/saberes_coordinados_y_aprendizajes_basados_en_proyectos_0.pdf
Dirección de Educación Secundaria. (2018b). La evaluación y la acreditación en la escuela secundaria. 1ra parte: la propuesta de evaluación en el nuevo formato de la escuela secundaria. https://la7demerlo.files.wordpress.com/2018/04/la-evaluacic3b3n-y-la-acreditacic3b3n-en-la-escuela-secundaria-nuevo-formato.pdf
Dirección de Educación Secundaria. (2018c). La evaluación y la acreditación en la escuela secundaria. 5ta parte: los espacios curriculares pendientes de acreditación. https://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/2021-05/evaluacion_y_acreditacion-5deg_parte_0.pdf
Dirección General de Cultura y Educación. (2016). Documento de trabajo conjunto N° 1/16 (“Articulación entre la educación primaria y secundaria. Acompañando las trayectorias”). https://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/2021-05/articulacion_entre_primaria_y_secundaria.pdf
Dirección General de Cultura y Educación. (2017a). Comunicación Conjunta N° 1 (“La lección más grande del mundo”). Comunicación conjunta N° 1 (2017) - La lección más grande del mundo.pdf (abc.gob.ar)
Dirección General de Cultura y Educación. (2017b). Resolución N° 2343 (sobre sistema de prácticas formativas en ambientes de trabajo). https://normas.gba.gob.ar/documentos/0nvmO7FM.html
Dirección General de Cultura y Educación. (2017c). Comunicación Conjunta N° 2/17 (“La construcción de la convivencia en las instituciones educativas”). https://eanecochea-bue.infd.edu.ar/sitio/documentos-academicos-descargas/upload/com_conjunta_2_17_la_construccion_de_la_convivencia_en_las_instituciones_educativas_modificada.pdf
Dirección General de Cultura y Educación. (2017d). Comunicación Conjunta N° 4/17 (“Jornada de reflexión sobre convivencia y anticipación de situaciones de hostigamiento en el ámbito educativo”). http://www.adeepra.com.ar/bonaerense/2017/archivos/Jornada%20convivencia%20-CC%204.pdf
Dirección General de Cultura y Educación. (2017e). Resolución 1594 (sobre el régimen académico de los Centros Educativos Complementarios). https://www.suteba.org.ar/download/rgimen-acadmico-centros-educativos-complementarios-dependientes-de-la-direccin-de-psicologa-comunitaria-y-pedagoga-social-resfc-2017-1594-e-gdba-dgcye-67224.pdf
Dirección General de Cultura y Educación. (2018a). Disposición N° 5 (sobre sistema de prácticas formativas en ambientes de trabajo). https://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/2021-06/20-_disposicion_ndeg_518.pdf
Dirección General de Cultura y Educación. (2018b). Disposición N° 42 (sobre sistema de prácticas formativas en ambientes de trabajo para las ramas agraria y técnica). https://www.empresaescuela.org/legislacion/disposicion-N42-18.pdf
Dirección General de Cultura y Educación. (2018c). Las políticas de cuidado en la educación secundaria. https://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/2021-05/las_politicas_de_cuidado_en_la_educacion_secundaria.pdf
Dirección General de Cultura y Educación. (2019a). Comunicación Conjunta N° 1/19 (“La gestión de la educación en los jardines de infantes en clave de actualización curricular”). https://abc2.abc.gob.ar/pnfp/sites/default/files/documentos/comunicacion_conjunta.pdf
Dirección General de Cultura y Educación. (2019b). Resolución N° 3124 (sobre diseño curricular de la orientación turismo en educación secundaria). https://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/2021-05/13_-resolucion_provincial_orientacion_turismo.pdf
Dirección General de Cultura y Educación. (2020). Disposición N° 24 (sobre sistema de prácticas formativas en ambientes de trabajo en la rama de formación profesional). https://www.trabajo.gba.gov.ar/ipfl/sites/default/files/circulares/Practicas%20profesionalizantes.pdf
Secretaría de Innovación y Calidad Educativa. (2016). Marco nacional de integración de los aprendizajes: hacia el desarrollo de capacidades. https://www.educ.ar/recursos/132245/marco-nacional-de-integracion-de-los-aprendizajes-hacia-el-desar
Secretaría de Innovación y Calidad Educativa. (2017). Marco de organización de los aprendizajes para la educación obligatoria argentina (Anexo I de la Resolución 330/17 del Consejo Federal de Educación). https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/moa-resolucion_imprenta.pdf
Notas
[1] Este párrafo ocupa toda la hoja siguiente. Es demasiado extenso. Revisar y dividir, al menos, en dos partes
[2] ¿hay número de página?