
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Sobre los ingresos, el acceso y el inicio a la universidad argentina. Un estudio a través del tiempo. Artículo de Lucrecia Agustina Sotelo Praxis educativa, Vol. 29, N°3 septiembre - diciembre 2025. E-ISSN 2313-934X. pp.1-21. https://dx.doi.org/10.19137/praxiseducativa-2025-290312

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
ARTÍCULOS
Sobre los ingresos, el acceso y el inicio a la universidad argentina. Un estudio a través del tiempo
On admissions, access and the beginning of university in Argentina. A study through time
Sobre os ingressos, o acesso e o início à universidade argentina. Um estudo através do tempo
Lucrecia Agustina Sotelo
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Argentina
lucreciasotelo@gmail.com
ORCID 0000-0003-0602-5199
Recibido: 2024-12-11 | Revisado: 2025-05-11 | Aceptado: 2025-06-19
Resumen
Este artículo explora la evolución de los conceptos de ingreso, acceso e inicios en la universidad argentina, en el contexto de la expansión del sistema universitario. A través de un análisis de políticas educativas, acciones institucionales y perspectivas de investigadores, se muestra cómo la conceptualización del ingreso ha pasado de una visión de clase y exclusión a una de derecho y democratización. El estudio destaca la emergencia del concepto de Inicios como un nuevo enfoque que integra las dimensiones pedagógicas, sociales y culturales de la transición a la vida universitaria.
Palabras clave: ingreso universitario, acceso a la educación superior, inicios a la vida universitaria, políticas educativas, expansión universitaria, Argentina.
Abstract
This article explores the evolution of the concepts of admission, access, and beginnings in Argentinian universities, within the context of the expansion of the higher education system. Through an analysis of educational policies, institutional actions, and researchers' perspectives, it shows how the conceptualization of admission has shifted from a vision of class and exclusion to one of right and democratization. The study highlights the emergence of the concept of "beginnings" as a new approach that integrates the pedagogical, social, and cultural dimensions of the transition to university life.
Keywords: University admission, access to higher education, beginnings in university life, educational policies, university expansion, Argentina.
Resumo
Este artigo explora a evolução dos conceitos de ingresso, acesso e início na universidade argentina, no contexto da expansão do sistema universitário. Através de uma análise de políticas educativas, ações institucionais e perspectivas de pesquisadores, mostra-se cómo a conceituação do ingresso passou de uma visão de classe e exclusão para uma de direito e democratização. O estudo destaca a emergência do conceito de "inícios" como uma nova abordagem que integra as dimensões pedagógicas, sociais e culturais da transição para a vida universitária.
Palavras-chave: Ingresso universitário, acesso ao ensino superior, início na vida universitária, políticas educativas, expansão universitária, Argentina.
El laberinto del "ingreso": historiando el acceso a la universidad argentina
El acceso a la educación superior se erige como un pilar fundamental en las discusiones contemporáneas sobre la democratización del conocimiento, la movilidad social y la construcción de sociedades más justas e igualitarias. En Argentina, la universidad pública, con su compleja y rica historia, ha sido un escenario privilegiado donde estas tensiones se han manifestado con particular intensidad. El proceso mediante el cual los individuos transitan desde la educación secundaria hacia la universidad, comúnmente englobado bajo el término ingreso, lejos de ser una mera formalidad administrativa, constituye un fenómeno multidimensional profundamente arraigado en las tramas históricas, sociales, políticas y culturales del país. Comprender la evolución de este concepto y las prácticas asociadas a él es crucial para abordar los desafíos actuales y futuros de la educación superior argentina.
La historia de la universidad argentina está marcada por una dialéctica constante entre fuerzas que impulsan la apertura y la democratización, y aquellas que tienden a la restricción, la selectividad y la exclusión. Desde sus orígenes coloniales, pasando por la Reforma Universitaria de 1918 hito fundacional del modelo de universidad autónoma, cogobernada y con una fuerte vocación social hasta las políticas de expansión los períodos de intervención durante dictaduras militares y los debates más recientes sobre arancelamiento, calidad y pertinencia la cuestión del acceso ha permanecido como un nudo problemático central. Factores como la tensión entre la formación de élites profesionales y la producción de conocimiento crítico, la influencia histórica de la Iglesia Católica frente al avance del laicismo, las disputas entre el centralismo porteño y las demandas de las regiones y la constante búsqueda de un modelo universitario que responda a las particularidades nacionales han configurado de manera dinámica las políticas y las percepciones sobre quiénes deben y pueden ingresar a la universidad y bajo qué condiciones.
Este estudio se adentra en esta complejidad, proponiéndose desentrañar las múltiples capas que conforman el concepto de ingreso a la universidad argentina. Para ello, adopta una perspectiva que integra herramientas y enfoques de la sociología de la educación y la historia de la educación superior. La sociología de la educación nos permite comprender cómo las estructuras sociales, las desigualdades preexistentes y los capitales culturales y económicos de los individuos influyen en las trayectorias educativas y en las posibilidades efectivas de acceso y permanencia en el nivel superior. Por su parte, la historia de la educación superior, y más específicamente la perspectiva historiográfica, resulta indispensable para contextualizar las políticas, los discursos y las prácticas en sus momentos específicos de producción. Adoptando esta lente historiográfica, tal como la entiende Myriam Southwell (2024), la investigación examinará críticamente las funciones que el Estado ha asignado históricamente a la universidad, los modos en que se ha construido el relato sobre la educación superior y las significativas brechas que a menudo existen entre las normativas o discursos oficiales y las experiencias concretas de los actores involucrados en el proceso de ingreso.
El propio término ingreso es polisémico y su relación con conceptos como acceso (que puede referir más a la posibilidad formal o normativa de entrada) e inicio (que alude a las primeras experiencias y procesos de afiliación una vez dentro de la institución) requiere una indagación específica. La fluctuación en el uso y significado de estos términos a lo largo del tiempo no es trivial; refleja cambios en las políticas, en las concepciones sobre el rol de la universidad y en las propias características del estudiantado. Dada esta complejidad semántica, un propósito central de este trabajo es, precisamente, analizar la evolución histórica y conceptual del término "ingreso" y sus correlatos, buscando identificar los distintos sentidos que ha adquirido, las tensiones subyacentes entre ellos y los supuestos epistemológicos que sustentan las investigaciones que los toman como objeto.
El fenómeno del ingreso no puede comprenderse cabalmente sin considerar su inscripción en el marco más amplio de la expansión de los sistemas universitarios a nivel global, proceso que se intensificó desde mediados del siglo XX. Autores como Burton Clark (2015) y François Dubet (2005) han sido fundamentales para analizar cómo la masificación transformó la composición social del estudiantado, generando nuevas demandas y tensionando los modelos universitarios tradicionales. La llegada de estudiantes de sectores sociales previamente excluidos, como señala Clark (2015), hizo del aprendizaje superior problemático un objeto de análisis y puso de manifiesto la persistencia de desigualdades estructurales a pesar de la expansión formal del acceso. Este escenario global impulsó a la sociología de la educación superior a investigar tanto el impacto formativo de la universidad en poblaciones heterogéneas como las diversas barreras manifiestas y sutiles que continúan obstaculizando un acceso y una permanencia equitativos.
En el contexto argentino, este marco general adquiere contornos específicos, analizados por investigadores clave como Adriana Chiroleu (1999), Juan Carlos Del Bello y Osvaldo Barsky (2021), Mónica García (2023) y Ana María Ezcurra (2011), entre otros. Sus trabajos son cruciales para entender las políticas concretas implementadas en el país, las disputas entre diferentes visiones de universidad y los desafíos persistentes de inclusión y calidad.
Además de las dimensiones sociológicas e históricas, la transición a la universidad implica desafíos pedagógicos y didácticos significativos. El “ingreso” marca la necesidad de apropiarse de nuevas culturas académicas, modos específicos de leer, escribir, argumentar y producir conocimiento. Por ello, esta investigación también busca integrar y poner en diálogo los aportes cruciales de especialistas en didáctica de la lengua y pedagogía, como Maite Alvarado (2013), Gustavo Bombini (2017), Paula Pogré (2018), Mariana Rascovsky (2019) y Victoria Urus (2023). Sus estudios sobre las dificultades en lectura y escritura académicas, la construcción del oficio de estudiante y las estrategias institucionales de acompañamiento son indispensables para comprender la dimensión experiencial y formativa del ingreso, complementando la mirada sobre las estructuras y las políticas.
Al articular estas diversas hebras la evolución conceptual, el análisis de políticas históricas, el diálogo con la sociología, la historiografía y la pedagogía, este estudio aspira a contribuir a la construcción de un marco conceptual más preciso, dinámico y abarcador del fenómeno del ingreso universitario en Argentina. Se busca superar visiones fragmentadas o estáticas, reconociendo el ingreso como un proceso complejo, multidimensional y relacional, profundamente imbricado en las dinámicas sociales y políticas más amplias (Sotelo, 2024)
Finalmente, al profundizar en la comprensión histórica y conceptual del ingreso, esta investigación pretende que sus hallazgos informen y enriquezcan las reflexiones y los debates actuales sobre la democratización efectiva de la educación superior. Si bien el foco principal es el análisis del concepto y las políticas de ingreso, sin adentrarse extensivamente en la permanencia, el egreso o la inserción laboral, se espera una comprensión más afinada de las puertas de entrada a la universidad y de cómo estas han sido históricamente configuradas pueda aportar elementos relevantes para pensar y diseñar políticas más justas y eficaces que garanticen el derecho a la educación superior para todos los ciudadanos, respondiendo a los desafíos del presente y del futuro. En esencia, se trata de utilizar la perspectiva historiográfica como una herramienta crítica para desentrañar las capas de significado y las transformaciones históricas del ingreso, con la mirada puesta en fomentar una universidad argentina más inclusiva y equitativa.
Posicionamiento metodológico
Este estudio adopta un enfoque cualitativo, enmarcado en la intersección de la sociología de la educación y la historia de la educación superior. Se nutre de la perspectiva historiográfica para analizar el ingreso a la universidad como un proceso social, político y cultural en constante transformación. Por tanto, este posicionamiento, permite en primer lugar analizar las funciones asignadas a la educación, particularmente a la educación superior, por parte del Estado. En segundo lugar, comprender los modos en que se practica la historia de la educación.
Para dar cuenta de ello, y en el marco de este trabajo, se parte de las siguientes fuentes de información:
En relación con las estrategias de análisis, se implementaron:
A partir de lo expuesto, se busca guiar la investigación hacia una comprensión profunda y crítica del ingreso a la educación superior, utilizando la perspectiva historiográfica como herramienta fundamental para analizar su evolución, sus desafíos y sus oportunidades en el contexto de las transformaciones sociales y políticas.
Las discusiones sobre los ingresos a través de la historia argentina
El análisis se estructura en cuatro períodos históricos que marcan diferentes etapas en la configuración del sistema universitario argentino y la conceptualización del ingreso, los cuales van desde la fundación de la Universidad Nacional de Córdoba (1613) hasta los albores de la sanción de la Ley N° 27.204 en 2016. Esta periodización se realiza atendiendo al proceso de expansión que experimenta el sistema de educación superior y las leyes que fueron articulando su devenir.
El período de análisis abarca más de trescientos años, desde la fundación de la Universidad de Córdoba en 1613 hasta el golpe de Estado de Uriburu en 1930. Para su estudio, se establecen tres momentos: 1) desde 1613 hasta 1767, que comprende la administración jesuita y su expulsión, como señala Weinberg (2020), “la primera purga (...) por razones ideológicas” (p. 122), dando paso a la llegada de los franciscanos; 2) desde 1767 hasta 1821, con la creación de la Universidad de Buenos Aires; y 3) desde 1821 hasta 1930. Durante este período, se fundaron seis universidades, reflejando las transformaciones políticas y la construcción del campo intelectual en la Argentina (Altamirano y Sarlo, 1997). En este contexto de tensiones, la universidad argentina comienza a definirse.
Primer período (1613-1767)
Esta etapa colonial, que se extendió hasta la consolidación del Estado Nación durante el gobierno de Julio Argentino Roca (Oszlak, 2009), se caracterizó por la imposición de un modelo educativo que respondía a la sociedad aristocrática en formación (Weinberg, 2020). Como señala Weinberg (2020), este período presenció “la evolución histórica de dos procesos paralelos en América Latina: el mestizaje y la aculturación” (p. 122), procesos que configuraron la identidad cultural de la región. La Universidad Nacional de Córdoba, fundada en 1613 por la Compañía de Jesús, inicialmente se destinó a la formación de sus propios miembros, excluyendo a estudiantes externos (Del Bello y Barsky, 2021). Sin embargo, la difícil situación económica de la Orden obligó a la apertura del colegio a la élite colonial en 1614, gracias a la donación del obispo Hernando Trejo y Sanabria (De Flachs, 2009).
Castro (2016) señala que la finalidad de la Universidad de Córdoba era formar “futuros dirigentes orientados al comercio, a los problemas de litigio o a la evangelización de los indios” (p. 21). Los estudiantes, provenientes de la élite de las gobernaciones del virreinato, debían cumplir con requisitos de formación previa, como el conocimiento del latín, y poseer una posición social privilegiada, excluyendo a indígenas, mulatos y zambos (Recalde, 2010). La educación, aunque gratuita en este período —en términos que no se pagaba matrícula, pero sí derecho de examen—, no puede considerarse pública debido a su carácter excluyente y a la necesidad de pagar por el título de grado.
Segundo período (1767-1821)
La expulsión de los jesuitas en 1767 y la llegada de los franciscanos, “muy leales a los dictados de la monarquía española” (Del Bello y Barsky, 2021, p. 123), marcaron un cambio hacia un mayor control de la universidad. Si bien se mantuvieron los criterios de ingreso del período anterior, se profundizó la exclusión con la “restricción aduciendo la limpieza de sangre” (Del Bello y Barsky, 2021, p. 127). Con la caída del virreinato, se permitió el ingreso de criollos, aunque bajo un régimen de clasificación que diferenciaba a los “manteístas” de los “colegiales”, perpetuando la desigualdad (Recalde, 2010).
Este período se caracterizó por la decadencia académica de la Universidad de Córdoba, a pesar de asumir su carácter público en 1853 (Del Bello y Barsky, 2021; De Flachs, 2009; Weinberg, 2020). La distinción entre “externos” o “manteístas” y “colegiales” del Montserrat reforzó la elitización de la educación superior (Vera de Flachs, 2019). Tanto en este período como en el anterior, la universidad se erigió como un instrumento para la construcción de la aristocracia, perpetuando mecanismos de exclusión basados en la posición de clase, el linaje, la religión y la distancia geográfica (Weinberg, 2020).
Tercer período (1821-1930)
En el contexto de la creación del Estado Nación, la Universidad de Buenos Aires (UBA), fundada en 1821, buscó promover la formación civil para la clase dirigente (Del Bello y Barsky, 2021). Los requisitos de ingreso se mantuvieron, aunque se incorporó la necesidad de “certificar la edad de 17 años, y tener certificado de moralidad y buenas costumbres” (García, 2023, p. 162), reemplazando la “limpieza de sangre” por otro mecanismo de distinción social.
La creación del Colegio Nacional de Buenos Aires en 1863 (Acosta, 2020) y la sanción de la Ley Avellaneda en 1885 marcaron hitos en la organización del sistema educativo nacional. La Ley N° 1.597, si bien otorgó cierta autonomía a las universidades, no garantiza un ingreso igualitario y mantuvo al Estado como regulador de la docencia (Del Bello y Barsky, 2021). “Tenía la misión fundamental, que era convertirse en un Estado docente (...) les interesaba que las universidades estuvieran al servicio de una construcción educativa y pedagógica” (Del Bello y Barsky, 2021, p. 143).
La creación de la Universidad de La Plata en 1897, con su enfoque en el desarrollo científico (Del Bello y Barsky, 2021), intensificó el debate sobre la función de la universidad. La Reforma Universitaria de 1918, si bien planteó el libre acceso, no implicó un ingreso irrestricto ni el reconocimiento de la educación superior como un derecho (García, 2023). El debate entre Alfredo Palacios y Bernardo Houssay en 1929 sobre la “capacidad escolar” en carreras como Medicina (Cibotti, 1997) evidenció la tensión entre la universidad como formadora de profesionales y la universidad como generadora de conocimiento científico.
Tabla 1
Comparación de períodos desde 1613 a 1930
|
Período |
Características del Ingreso |
Modalidad de Cursada |
Función de la Universidad |
|
1613-1767 (Jesuitas) |
-Élite colonial. -Requisitos: latín, posición social privilegiada. -Exclusión de indígenas, mulatos y zambos. -Gratuita, pero no pública. |
Presencial |
Formación de dirigentes (comercio, litigios, evangelización) |
|
1767-1821 (Franciscanos) |
-Mayor control. -Restricción por “limpieza de sangre”. -Distinción entre “manteístas” y “colegiales”. -Decadencia académica. |
Presencial |
Construcción de la aristocracia, exclusión social |
|
1821-1930 (Estado Nación) |
-Formación civil para la clase dirigente. -Requisitos: 17 años, certificado de moralidad. -Colegio Nacional de Buenos Aires (1863). -Ley Avellaneda (1885): autonomía limitada. -Debate sobre la función de la universidad. |
Presencial |
Formación de profesionales / Generación de conocimiento científico |
Tensiones y debates en la universidad argentina (1613-1930): una mirada integral
La historia de la universidad argentina, desde su fundación hasta 1930, es una historia de constantes tensiones y debates que reflejan las profundas transformaciones del país. Estos debates, lejos de resolverse, sentaron las bases para las discusiones que continúan vigentes en la actualidad sobre el rol y la función de la universidad en la sociedad. Para comprender la complejidad de este proceso, es crucial integrar las voces y perspectivas de todos los actores involucrados, incluyendo a los estudiantes, quienes jugaron un papel protagónico en la lucha por una universidad más justa, democrática y comprometida con la sociedad. A continuación, se presenta un análisis unificado de las tensiones que atravesaron la universidad argentina en este período.
Exclusión vs. democratización
La exclusión marcó la universidad desde sus inicios. En la época colonial, el acceso se restringía a la élite criolla, excluyendo a indígenas, mulatos y zambos (Recalde, 2010). La “limpieza de sangre” y el conocimiento del latín actuaban como mecanismos de segregación (Weinberg, 2020).
Sin embargo, los estudiantes se organizaron para reclamar mayor acceso y participación. Ya en el siglo XIX, se registran protestas estudiantiles contra las prácticas autoritarias y discriminatorias (Buchbinder, 2005). La Reforma Universitaria de 1918, impulsada por el movimiento estudiantil, exigió el libre acceso a la educación superior: “Los estudiantes reformistas no solo luchaban contra un orden universitario anacrónico, sino que también expresaban un anhelo de transformación social más amplio” (Biagini, 2018, p. 125).
Si bien la Reforma planteó el libre acceso, este no significó un ingreso irrestricto ni la eliminación de las barreras socioeconómicas (García, 2023). El debate entre Palacios y Houssay en 1929 (Cibotti, 1997) evidenció la persistencia de la tensión entre una universidad elitista y una universidad democrática.
Formación profesional vs. generación de conocimiento
La discusión sobre la finalidad de la universidad atravesó todo el período. En sus inicios, la Universidad de Córdoba se centró en la formación de clérigos y dirigentes (Castro, 2016). Con la creación de la UBA, se buscó promover la formación civil para la clase dirigente (Del Bello y Barsky, 2021). La creación de la Universidad de La Plata en 1897, con su énfasis en el desarrollo científico, intensificó el debate (Del Bello y Barsky, 2021).
La perspectiva estudiantil en este debate fue diversa. Mientras algunos priorizan la formación profesional como vía de ascenso social, otros reclamaban una universidad comprometida con la investigación científica (Cibotti, 1997). La Reforma Universitaria de 1918 buscó un equilibrio entre ambas funciones, promoviendo la formación de profesionales críticos (Tünnermann Bernheim, 2008).
Influencia religiosa vs. laicismo
La presencia de la Iglesia Católica en la universidad fue un tema de debate durante todo el período. La Universidad de Córdoba fue fundada por los jesuitas (Del Bello y Barsky, 2021). La expulsión de los jesuitas en 1767 marcó un punto de inflexión. La Ley Avellaneda de 1885 estableció la autonomía de las universidades, lo que implicó una mayor separación de la influencia religiosa.
Los estudiantes jugaron un rol clave en la lucha por la laicización de la universidad. Desde el siglo XIX, se manifestaron en contra de la influencia de la Iglesia (Buchbinder, 2005). La Reforma Universitaria de 1918 reafirmó el principio de la laicidad (Biagini, 2018).
Centralismo vs. autonomía
La organización del sistema universitario fue otro punto de conflicto. En la época colonial, la Universidad de Córdoba dependía de la Corona española (Del Bello y Barsky, 2021). Con la creación del Estado Nación, se buscó establecer un sistema centralizado. La Ley Avellaneda de 1885 otorgó cierta autonomía, pero el Estado mantuvo el control de la docencia (Del Bello y Barsky, 2021). La Reforma Universitaria de 1918 fue un hito en la lucha por la autonomía. Los estudiantes reclamaron el cogobierno y la participación en la toma de decisiones (Tünnermann Bernheim, 2008).
Modelo europeo vs. modelo anglosajón
La influencia de distintos modelos universitarios generó tensiones. En sus inicios, la Universidad de Córdoba se inspiró en el modelo medieval de la Universidad de Salamanca; con la creación de la Universidad de La Plata, se buscó implementar un modelo anglosajón (Del Bello y Barsky, 2021).
Los estudiantes también participaron en el debate. Algunos se inclinaban por el modelo europeo, con énfasis en la formación humanística, mientras que otros preferían el modelo anglosajón, con foco en la investigación científica (Cibotti, 1997). La Reforma Universitaria de 1918 buscó una síntesis entre ambos modelos, promoviendo una universidad que combinará la formación integral con la producción de conocimiento relevante para la sociedad.
En conclusión, la historia de la universidad argentina hasta 1930 es una historia de construcción colectiva, donde las tensiones y debates reflejan la búsqueda de un modelo de educación superior que responda a las necesidades y aspiraciones de la sociedad.
El período 1945-1980 fue crucial en la expansión y transformación del sistema universitario argentino. Se crearon 20 nuevas universidades, con un pico en la década de 1970, impulsadas por el plan del Dr. Taquini (H), que buscaba diversificar y descentralizar la educación superior, acercándose a las regiones y formando capital humano para el desarrollo local (Del Bello y Barsky, 2021). Este proceso se dio en un contexto de creciente demanda y de cambios en la concepción del ingreso a la universidad, donde el rol de los estudiantes fue clave en las discusiones sobre el acceso y la función social de la universidad.
El peronismo y la democratización del acceso (1945-1955)
El peronismo impulsó políticas para democratizar el acceso a la universidad, con un fuerte énfasis en la inclusión social. La Ley N° 13.031 (1947), conocida como Ley Guardó, estableció la gratuidad de la enseñanza y un régimen de becas para estudiantes de bajos recursos (García, 2023). Esta ley reflejaba la ideología de movilidad social ascendente promovida por el peronismo: “La gratuidad y el régimen de becas no borran la condición de clase como principio articulador de la política de ingreso; solo agrega una dimensión más” (García, 2023, p. 162).
La Ley N° 14.287 (1954) reafirmó la gratuidad y delegó en el Consejo Nacional Universitario la regulación de los requisitos de admisión. Estas leyes, junto con la creación de la Universidad Obrera Nacional (UON) en 1948, buscaban ampliar el acceso a la educación superior a sectores tradicionalmente excluidos. La UON, posteriormente transformada en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), se propuso como un espacio de formación técnica para los trabajadores, aunque su impacto en la movilidad social se vio limitado por la persistencia de desigualdades estructurales (Bressi, 2019).
Si bien la gratuidad y las becas facilitaron el acceso, el peronismo también introdujo el concepto de "admisión" como un calificador del ingreso, exigiendo el título secundario y la posibilidad de implementar exámenes o cursos de ingreso (García, 2023). Esto implicó un cambio en la concepción del ingreso, que pasó de ser prácticamente irrestricta a tener ciertos requisitos académicos. Cabe destacar que, durante este período, los estudiantes tuvieron un rol activo en la discusión sobre los ingresos a la universidad. Las agrupaciones estudiantiles, en su mayoría de izquierda, reivindicaban el ingreso irrestricto y gratuito como un derecho, y criticaban los mecanismos de selección que perpetúan las desigualdades sociales.
El plan Taquini y la descentralización (1966-1980)
Tras el golpe de Estado de 1955, la universidad argentina experimentó una “época de oro” caracterizada por la modernización y la politización (Romero, 2001). Se convirtió en un espacio de crítica y debate, donde los estudiantes tuvieron un rol protagónico. “Estudiantes e intelectuales progresistas se propusieron en primer lugar ‘desperonizar’ la universidad (...) y luego modernizar sus actividades, acorde con la transformación que la sociedad toda emprendía” (Romero, 2001, p. 161).
Sin embargo, el golpe de Onganía en 1966 buscó restringir la autonomía universitaria e implementar medidas de control, limitando la participación estudiantil en la toma de decisiones. En este contexto de restricción a la autonomía universitaria y creciente demanda de profesionales, el plan Taquini impulsó la creación de universidades en el interior del país. Este plan buscaba no sólo descentralizar la educación superior, sino también formar el capital humano necesario para el desarrollo regional: “Apuntando a que instituciones locales autónomas faciliten la articulación e integración de la educación superior a las necesidades de la sociedad” (Taquini, 2022, p. 123).
Este plan no solo implicó la creación de nuevas universidades, sino también un cambio en la concepción del ingreso. Se pasó de un enfoque restrictivo a uno que prioriza el acceso y la oportunidad para el desarrollo individual y regional. La descentralización permitió que más personas, especialmente de zonas alejadas de las grandes ciudades, pudieran acceder a la educación superior.
Tabla 2
El impacto del ingreso y el rol de los estudiantes en el período 1945-1980
|
Evento/Característica |
Descripción |
Impacto en el ingreso |
Rol de los estudiantes |
|
Peronismo (1945-1955) |
- Ley N° 13.031 (1947): gratuidad de la enseñanza y régimen de becas. -Ley N° 14.287 (1954): reafirmación de la gratuidad. ¿-Creación de la Universidad Obrera Nacional (UON) en 1948. |
-Democratización del acceso a la universidad. -Inclusión de sectores sociales tradicionalmente excluidos. -Introducción del concepto de “admisión” con requisitos académicos. |
-Participación activa en la discusión sobre los ingresos a la universidad. -Reivindicación del ingreso irrestricto y gratuito como un derecho. |
|
"Época de oro" (1955-1966) |
Modernización y politización de la universidad. Se convirtió en un espacio de crítica y debate. |
- |
-Rol protagónico en la vida universitaria y en los debates sobre su función social. |
|
Golpe de Onganía (1966) |
Restricción de la autonomía universitaria e implementación de medidas de control. |
- Restricción del ingreso a la universidad. |
-Limitación de la participación estudiantil en la toma de decisiones. |
|
Plan Taquini (1966-1980) |
Creación de 20 universidades, principalmente en la década de 1970, buscando la diversificación y descentralización de la educación superior. |
-Mayor acceso a la universidad en regiones alejadas de las grandes ciudades. -Énfasis en la formación de capital humano para el desarrollo local. |
|
El período 1945-1980 fue clave en la transformación del sistema universitario argentino. Las políticas del peronismo, la “época de oro” y el plan Taquini configuraron un escenario de expansión, masificación y descentralización de la educación superior, con avances en la inclusión social y la formación de profesionales para el desarrollo del país. Sin embargo, también se evidenciaron tensiones y desafíos en la búsqueda de una universidad más democrática y autónoma. Los cambios en las políticas de ingreso reflejaron las diferentes concepciones sobre el rol de la universidad y su relación con la sociedad. En este proceso, los estudiantes tuvieron un rol fundamental en la discusión sobre el acceso, la participación y la función social de la universidad.
El período 1983-1995 fue una etapa de profundas transformaciones en la universidad argentina, signada por la democratización del acceso, la masificación y la consolidación de la investigación sobre la educación superior. La llegada de la democracia con Raúl Alfonsín trajo consigo la recuperación del autogobierno universitario y un fuerte énfasis en la igualdad de oportunidades (Del Bello y Barsky, 2021). El ingreso irrestricto o directo se convirtió en una política central, aunque no se plasmó en una ley específica (Chiroleu, 1999): “Este posicionamiento introduce en el campo de estudio una nueva dimensión: la democratización de la universidad asociada al ingreso irrestricto o directo” (Chiroleu, 1999, p. 81). Esta política generó una “explosión de demandas sociales” (Chiroleu, 1999, p. 81) y un segundo momento de masificación, con el consiguiente desafío de ampliar la infraestructura y los recursos (Chiroleu, 1999; Del Bello y Barsky, 2021).
En este proceso de democratización, los estudiantes universitarios tuvieron un rol fundamental en la reivindicación del ingreso irrestricto como un derecho. A través de movilizaciones, debates y acciones políticas, lograron instalar el tema en la agenda pública y presionar para que se implementaran políticas que garantizaran el acceso a la educación superior para todos los sectores sociales.
A pesar del impulso del ingreso irrestricto a nivel nacional, las universidades no adoptaron un único modelo de ingreso. Implementaron diversas políticas y modalidades, reflejando la autonomía universitaria y las diferentes concepciones sobre el rol de la universidad en la sociedad. Algunas, como la UBA, mantuvieron requisitos de ingreso como el Ciclo Básico Común (CBC), mientras que otras, como la UNCuyo, priorizaron el ingreso directo. Muchas universidades implementaron cursos de apoyo o nivelación, con modalidad presencial o virtual, opcionales o con requisitos específicos, como el CAU en la UNLP, el CAI en la UNC y el CAD en la UNL. Esta diversidad de modalidades generó un intenso debate sobre los mecanismos más adecuados para garantizar el acceso a la universidad, con posiciones a favor y en contra del ingreso irrestricto, los cursos de nivelación y los exámenes de admisión.
La década de 1990 estuvo marcada por la sanción de la Ley de Educación Superior (LES) N° 24.521/95, que reconoció el deber del Estado de garantizar la educación superior y estableció la evaluación institucional como política pública. Con relación al ingreso, la LES flexibilizó las condiciones de admisión para mayores de 25 años sin título secundario, a través de un examen de idoneidad (artículo 7).
Por otro lado, cabe destacar que la universidad se consolidó como objeto de investigación, con la creación de espacios como la revista Pensamiento Universitario y el Congreso “La universidad como objeto de investigación”. La revista abordó la problemática del ingreso desde diversas perspectivas, incluyendo la política educativa (Chiroleu, 1998) y la comparación con el sistema estadounidense (Rosovsky, 2010): “La revista conduce a pensar la universidad desde sí misma y dentro de ese punto se pregunta sobre las condiciones de acceso a los estudios y las políticas definidas a tal fin” (Entrevista a Krotsch, 2024).
Dentro de este momento de profunda transformación, comienzan a emerger investigadoras como Maite Alvarado (2013), que estudian los desafíos del estudiantado en torno a la lectura y escritura en la universidad, generando un debate entre los enfoques centrados en el déficit y los que priorizan los desafíos de aprendizaje (Urus, 2023).
De manera que, este período 1983-1995 fue una etapa de transformación en la universidad argentina, marcada por la democratización del acceso, la masificación y la consolidación de la investigación sobre la educación superior. El ingreso irrestricto impulsado por Alfonsín representó un avance significativo, aunque generó nuevos desafíos. La LES y el creciente interés por la investigación sobre la universidad abrieron nuevas perspectivas para pensar el ingreso y la permanencia de los estudiantes.
A pesar de los avances, persisten desigualdades estructurales que limitan el acceso y la permanencia de los sectores populares en la educación superior. La discusión sobre el ingreso a la universidad continúa siendo un tema central en el debate sobre la democratización y la inclusión en la Argentina. El desafío consiste en construir una universidad que garantice el derecho a la educación superior para todos los ciudadanos, independientemente de su origen social y sus trayectorias previas.
Tabla 3
Síntesis del período de 1983 a 1995
|
Aspecto |
Descripción |
|
Periodo |
1983-1995 |
|
Contexto |
Democratización del acceso, masificación e investigación sobre la educación superior. |
|
Política principal |
Ingreso irrestricto o directo (sin ley específica). |
|
Rol de los estudiantes |
Fundamental en la reivindicación del ingreso irrestricto como un derecho. |
|
Modalidades de ingreso |
Diversas: -UBA: CBC (presencial/virtual). -UNLP: CAU (presencial/virtual). -UNC: CAI (presencial/virtual, opcional). – UNL: CAD (presencial/virtual, opcional). -UNT: cursos de nivelación (presencial/virtual, opcionales). -UNCuyo: Ingreso directo con cursos opcionales o con requisitos específicos. |
|
Discusión sobre el ingreso |
Debate sobre los mecanismos más adecuados: ingreso irrestricto vs. cursos de nivelación vs. exámenes de admisión. |
|
Ley de Educación Superior (LES) (1995) |
Reconoce el deber del Estado de garantizar la educación superior. Flexibiliza las condiciones de admisión para mayores de 25 años sin título secundario. |
|
Investigación |
Consolidación de la universidad como objeto de investigación. Análisis de la problemática del ingreso desde diversas perspectivas. |
|
Desafíos pendientes |
Persistencia de desigualdades estructurales que limitan el acceso y la permanencia de los sectores populares. |
Este período presenta marcas significativas para la universidad argentina. La sanción de la Ley N° 26.206 en 2006, que establece la obligatoriedad de la escuela secundaria y la modificación de la Ley de Educación Superior en 2015 (Ley N° 27.204 o “Ley Puiggrós”) marcan un punto de inflexión en el sistema educativo. Ambas leyes, junto con la creación de 19 nuevas universidades, impulsaron una expansión de la matrícula en la educación superior, planteando nuevos desafíos en términos de enseñanza y aprendizaje.
Este proceso se inicia durante la transición al gobierno de Néstor Kirchner, caracterizado por la búsqueda de consensos, la expansión del presupuesto educativo y la convocatoria a paritarias docentes (Del Bello y Barsky, 2021). Esta expansión, si bien positiva en términos de acceso, trajo aparejada una “gramática de inclusión excluyente” (Ezcurra, 2011), donde las políticas de derecho, si bien promueven el acceso, no siempre logran garantizar la permanencia y el egreso de los estudiantes.
La Ley 26.206 y los desafíos para el ingreso
Sancionada a finales de diciembre de 2006, la Ley N° 26.206 establece la obligatoriedad de la escuela secundaria, lo que plantea nuevos desafíos al sistema educativo. Como señalan Terigi et al. (2013):
La extensión de la obligatoriedad escolar en la Argentina, [sic.] afronta las limitaciones que supone incorporar nuevos sectores a la escuela secundaria sobre la base de la expansión de un modelo institucional que ha presentado pocas variantes para generar condiciones suficientes para la retención. (p. 27)
En este contexto, surge un debate en torno a los alcances de la universidad, influenciado por las declaraciones de las Conferencias Regionales de Educación Superior realizadas en La Habana (1996) y Cartagena de Indias (1998), que definieron a la universidad como un bien público y social, un derecho universal y responsabilidad del Estado. Este debate culminó con la sanción de la Ley N° 27.204 en 2015, que establece: “Todas las personas pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado” (Art. 7).
La ley también establece la necesidad de procesos de nivelación y orientación vocacional no excluyentes, y retoma la idea de que las becas deben estar destinadas a quienes no pueden acceder a la educación superior por razones económicas. Las transformaciones en el sistema de educación superior han impulsado diversas investigaciones sobre la problemática del ingreso.
Un primer grupo de estudios se centra en la reconstrucción de las políticas de acceso a la universidad. En esta línea, se encuentran los trabajos de García (2023), quien analiza los dispositivos institucionales que construyen las universidades para sus estudiantes, y Chiroleu (1998, 1999), pionera en el estudio del ingreso desde la perspectiva del acceso y las acciones institucionales.
Por otro lado, Ezcurra (2011) incorpora una lectura de las políticas en términos de inclusión y exclusión, analizando cómo se construye la matrícula en relación con el acceso a la cultura y los recursos materiales. Esta autora invita a pensar en los desafíos que plantea la implementación de políticas de derecho y el escenario que configuran. En esta línea, también se ubican los trabajos de Camou y García de Fanelli (2009), Cambours Ocampo y Gorostiaga (2016), quienes investigan las manifestaciones de la exclusión en la implementación de políticas educativas.
Otro enfoque proviene del campo de la didáctica de la lengua, analizando los espacios de tutoría y las materias que se crean para el desarrollo de estrategias de lectura y escritura en la universidad. Se destacan los trabajos de Nogueira (2016), Stagnaro (2015), (2023), Carlino (2016). En este marco, Urus (2023) plantea la siguiente pregunta: “¿Existen miradas que no se centren en lo deficitario, sino que integren a la enseñanza de la lectura y la escritura aquellos aspectos culturales como las experiencias previas, los saberes, y las creencias en otros ámbitos?” (p. 15).
En respuesta a este interrogante, investigadores como Bombini (2017) proponen el concepto de “zona de pasaje” para analizar el encuentro entre la escuela secundaria y la universidad, y el desarrollo de estrategias didácticas que favorezcan el ingreso. Pogré (2018) propone una articulación entre la escuela secundaria y la universidad a través de la formación docente y la elaboración de materiales comunes. Mancovsky (2019) sostiene la necesidad de que la universidad desarrolle políticas de acompañamiento al estudiantado, incluyendo la formación pedagógica específica de la docencia de primer año. Al respecto, reflexiona la autora:
De alguna manera, siento que en cada clase del ingreso debo apelar a esta operatoria rápida y efectiva: tengo que devenir una “rastreadora”: rastrear a través de los silencios, intervenciones, resaltados de colores en los textos, ausencias, conformaciones de grupos de trabajo, si estamos construyendo o no una comunidad de sentido con ellos. (2019, p. 194)
De manera que, el reposicionamiento del concepto de ingreso a inicio implica la consideración de un posicionamiento pedagógico docente, pero por sobre todo institucional. Un reposicionamiento que centre la mirada en los intersticios que configuran la trama del aprendizaje del estudiante.
Finalmente, otro enfoque se centra en la experiencia y la transición entre niveles educativos. Autores como Vercellino y Pogré (2023) analizan cómo un ingresante se convierte en estudiante universitario y cómo este proceso influye en su aprendizaje. Proponen el concepto de “afiliación” para describir este proceso, que se da en el marco de una transición entre la escuela secundaria y la universidad, una “frontera porosa y significativa que divide y agrupa” (pp. 45).
La Ley N° 26.206, al establecer la obligatoriedad de la escuela secundaria, sentó las bases para una mayor democratización del acceso a la educación superior. La universalización del nivel medio implicó que una mayor proporción de jóvenes pudiera aspirar a continuar sus estudios universitarios. Este proceso se profundizó con la Ley N° 27.204, que consagró el principio de ingreso irrestricto a la universidad, reconociendo la educación superior como un derecho humano universal y un bien público social.
Este cambio normativo se enmarca en una tendencia global hacia la democratización de la educación superior, entendida como la ampliación de las oportunidades de acceso a este nivel educativo para todos los sectores sociales (Juarros y Martinetto, 2008). La universidad con enfoque de derecho implica un cambio de paradigma, dejando de ser una institución elitista para convertirse en un espacio abierto a toda la sociedad.
Sin embargo, el ingreso abierto no garantiza por sí solo la democratización de la educación superior. Es necesario que se acompañe de políticas que aseguren la permanencia y el egreso de los estudiantes, especialmente de aquellos provenientes de sectores sociales desfavorecidos. La implementación del ingreso abierto y la universidad con enfoque de derecho plantea una serie de desafíos:
Tabla 4
Síntesis de período desde 2006 al 2015
|
Aspecto |
Descripción |
Desafíos |
|
Contexto |
-Transición al gobierno de Néstor Kirchner (búsqueda de consensos, expansión del presupuesto educativo, paritarias docentes). -Sanción de la Ley N° 26.206 (2006): obligatoriedad de la escuela secundaria. -Sanción de la Ley N° 27.204 (2015): ingreso libre e irrestricto a la universidad. |
-“Gramática de inclusión excluyente” (Ezcurra, 2011): las políticas de derecho promueven el acceso, pero no siempre garantizan la permanencia y el egreso. |
|
Ley 26.206 (2006) |
Establece la obligatoriedad de la escuela secundaria. |
-Incorporar nuevos sectores a la escuela secundaria con un modelo institucional que presenta pocas variantes para la retención (Terigi et al., 2013). |
|
Ley N° 27.204 (2015) |
-Consagra el principio de ingreso libre e irrestricto a la universidad. -Reconoce la educación superior como un derecho humano universal y un bien público social. -Establece la necesidad de procesos de nivelación y orientación vocacional no excluyentes. -Retoma la idea de becas para quienes no pueden acceder a la educación superior por razones económicas. |
-Garantizar la permanencia y el egreso de los estudiantes. -Atender a la diversidad de estudiantes. -Formar a la docencia para trabajar con estudiantes con diferentes trayectorias. -Fortalecer la articulación con la escuela secundaria. |
|
Investigaciones |
-Reconstrucción de las políticas de acceso (García, 2023; Chiroleau, 1998, 1999). -Inclusión y exclusión en la universidad (Ezcurra, 2011; Camou y García de Fanelli, 2009; Cambours Ocampo y Gorostiaga, 2016). -Didáctica de la lengua y espacios de tutoría (Urus, 2023). -Transición entre niveles educativos (“zona de pasaje”, “afiliación”) (Bombini, 2017; Pogré, 2018; Mancovsky, 2019; Pierrella, Santos Sharpe, Vercellino). |
|
En definitiva, la democratización de la educación superior requiere de un esfuerzo conjunto del Estado, las universidades y la sociedad en su conjunto para garantizar que el derecho a la educación superior sea una realidad para todos.
Conclusión
El recorrido histórico trazado en este análisis revela la complejidad del proceso de construcción del campo de estudios sobre el ingreso a la universidad en Argentina. A lo largo de más de cuatro siglos, la relación entre el estudiante y la universidad se ha configurado en un escenario dinámico, atravesado por tensiones y disputas, donde los conceptos de “ingreso”, “acceso” e “inicios” han sido resignificados en relación con las transformaciones sociales, políticas y culturales.
Desde sus orígenes coloniales hasta la actualidad, la universidad argentina ha sido escenario de debates en torno a su función social, su modelo de organización y su relación con el Estado. La democratización del acceso a la educación superior, la masificación del sistema universitario y la consolidación de la universidad como objeto de investigación han impulsado la construcción de un campo de estudios que busca comprender los desafíos que enfrentan los estudiantes en su transición a la vida universitaria.
El análisis conceptual historiográfico, articulado con la etnografía digital, ha permitido rastrear la genealogía de los conceptos clave, identificar las disputas en torno a su significado y reconocer los supuestos epistemológicos que subyacen a las diferentes conceptualizaciones del ingreso. Este enfoque ha revelado una transformación en la conceptualización del ingreso, desde una perspectiva de clase y exclusión hacia una noción de derecho y democratización.
En este proceso, el concepto de “inicios” emerge como un nuevo eje que integra las dimensiones pedagógicas, sociales y culturales de la transición a la vida universitaria. Los inicios no se reducen al momento del ingreso, sino que abarcan un proceso complejo que implica la construcción de la identidad estudiantil, la apropiación de los saberes académicos y la participación en la vida universitaria.
Este campo de estudios en construcción se nutre de los aportes de la sociología de la educación, la historia de la educación superior, la didáctica de la lengua, la pedagogía y otras disciplinas que convergen en el análisis de los desafíos que enfrentan los estudiantes en su trayectoria universitaria.
Aportes y desafíos del campo de estudios:
En definitiva, la construcción de un campo de estudios sobre el ingreso a
la universidad en Argentina es un desafío que requiere la participación de investigadores de
diversas disciplinas, instituciones y sectores sociales. Se trata de un campo dinámico y en constante
transformación, que debe generar conocimiento relevante para la formulación de
políticas públicas que garanticen el derecho a la educación superior para todos.
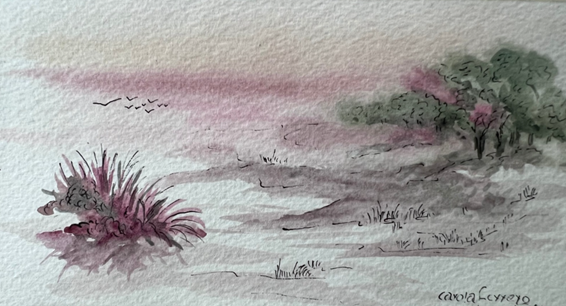
Delicada transparencia, acuarela y tinta. Carola Ferrero Alonso
Referencias bibliográficas
Acosta, F. (2020). El Colegio Nacional de Buenos Aires: Una historia de dos siglos. Teseo.
Altamirano, C. y Sarlo, B. (1997). Ensayos argentinos. De Sarmiento a la Vanguardia. Ariel.
Alvarado, M. (2013). Escritura e invención en la escuela. Fondo de Cultura Económica de España S.L.
Álvarez de Tomassone, D. T. (2006). Universidad Obrera Nacional-Universidad Tecnológica Nacional: La génesis de una Universidad (1948-1962). Editorial Universitaria de la UTN.
Biagini, H. E. (2018). La Reforma Universitaria: antecedentes, desarrollo y consecuencias. Eudeba.
Bombini, G. y Labeur, P. (Eds.). (2017). Leer y escribir en las zonas de pasaje: articulaciones entre la escuela secundaria y el nivel superior. Editorial Biblos.
Bressi, L. (2019). La Universidad Obrera Nacional. UAI.
Buchbinder, P. (2005). Historia de las universidades argentinas. Sudamericana.
Bustelo, N. (2014). Los ladrillos de la gran casa del porvenir social. Arielismo socialista y revistas estudiantiles rioplatenses (1914-1927). Revista Electrónica de Estudios Latinoamericanos, 12(46), 1-23.
Cambours Ocampo, A. M. y Gorostiaga, J. M. (Eds.). (2016). Hacia una universidad inclusiva: nuevos escenarios y miradas. Aique Educación.
Camou, A. y García de Fanelli, A. M. (2009). La universidad argentina en discusión: sistemas de ingreso, financiamiento, evaluación de la calidad y relación universidad-estado. Granica.
Carlino, P. (2016). Escribir, leer y aprender en la universidad: Una introducción a la alfabetización académica. Fondo de Cultura Económica.
Castro, F. (2016). Educación Superior Universitaria y la cuestión indígena. Legado y debate en el marco de los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba y de los 95 años de la reforma universitaria. RDU UNC.
Chiroleu, A. (1998). Acceso a la universidad: sobre brújulas y turbulencias. Pensamiento Universitario, 6(7), 3-11.
Chiroleu, A. (1999). El ingreso a la universidad: las experiencias de Argentina y Brasil. UNR Editora.
Cibotti, A. (1997). Alfredo Palacios en defensa de la universidad democrática. Pensamiento Universitario, (6), 60-63.
Clark, B. R. (2015). El sistema de educación superior: una visión comparativa de la organización académica. Universidad Nacional de Quilmes Editorial.
De Flachs, C. V. (2009). Enseñar y catequizar el mandato de los profesores. Jesuitas de la Córdoba del Tucumán en el siglo XVII. Revista de Historia de la Educación Latinoamericana, (13), 189-212.
Del Bello, J. C. y Barsky, O. (2021). Historia del sistema universitario argentino. Editorial UNRN.
Dubet, F. (2005). La escuela de las oportunidades. ¿Qué es una escuela justa? Gedisa.
Ezcurra, A. M. (2011). Igualdad en educación superior: un desafío mundial. IEC, Instituto de Estudios y Capacitación, Federación Nacional de Docentes Universitarios.
García, P. (2023). Historia, disputas y políticas en la organización del ingreso a las universidades nacionales en Argentina. Anuario de la Historia de la Educación, 24(2), 159-176.
Koselleck, R. (2004). Futuro pasado: para una semántica de los tiempos históricos. Paidós.
Ley N° 1.597 (Ley Avellaneda). Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 25 de junio de 1885.
Ley N° 13.031. Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 23 de octubre de 1947.
Ley N° 14.297. Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 22 de diciembre de 1953.
Ley N° 14.557. Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 30 de septiembre de 1958.
Ley N° 20.654 (Ley Orgánica de Universidades Nacionales). Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 20 de marzo de 1974.
Ley N° 22.207. Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 12 de mayo de 1980.
Ley N° 23.068. Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 28 de junio de 1984.
Ley N° 24.521 (Ley de Educación Superior). Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 10 de agosto de 1995.
Ley N° 26.206 (Ley de Educación Nacional). Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 28 de diciembre de 2006.
Ley N° 27.204. Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015.
Mancovsky, V. y Más Rocha, S. M. (Eds.). (2019). Por una pedagogía de “los inicios”: más allá del ingreso a la vida universitaria. Editorial Biblos.
Nogueira, S. (Coord.). (2016). Manual de lectura y escritura universitarias: Prácticas de taller. Biblos.
Oszlak, O. (2009). La formación del estado argentino: orden, progreso y organización nacional. Emece.
Pink, S. (2019). Etnografía digital. Ediciones Morata.
Pinto, M. (2022). Lecturas del Bicentenario. Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires.
Pogré, P. et all (2018). Inicios a la Vida Universitaria. Teseo.
Puiggrós, A. (1996). Qué paso en la educación argentina: desde la conquista hasta el menemismo. Kapelusz.
Recalde, A. (2010). La universidad argentina, del modelo colonial al reformismo. Sociología del Tercer Mundo.
Recalde, A. (2017). La Universidad argentina: del Modelo Colonial al Reformismo. Centro de Estudios Hernandez Arregui.
Romero, L. A. (2001). Breve historia contemporánea de la Argentina. Fondo de Cultura Económica.
Rosovsky, H. (2010). La universidad: una guía para el propietario. Pensamiento Universitario, (13), 1-13.
Sotelo, L. (2024). Revista Pensamiento Universitario [Entrevista mediada por tecnología Meet a Lucas Krocht].
Sotelo, L. (2024). Los inicios a la vida universitaria. Un campo de estudio en construcción. Journal of the Academy, 11, 5-32.
Southwell, M. (2024). La historiografía de la educación argentina y latinoamericana: tradiciones, perspectivas y debates. Propuesta Educativa, (50), 10-21.
Stagnaro, D. (2015). La escritura en los inicios de los estudios superiores: problemas y propuestas para su enseñanza. Universidad Nacional de General Sarmiento.
Taquini, A. C. (Ed.). (2022). Universidad y cambio social: Plan Taquini, pasado, presente y futuro. EDUNTREF.
Terigi, F. et all (2013). La escuela secundaria: Análisis del dispositivo y propuestas para su transformación. Ministerio de Educación de la Nación.
Tünnermann Bernheim, C. (2008). La universidad frente al cambio de época. IESALC/UNESCO.
Urus, M. (2023). Acá hablan distinto. Literacidades y tutorías en la educación superior. El Hacedor.
Vercellino, S. y Pogré, P. (Comp.). (2023). Transiciones. Instituciones y subjetividades en los inicios de los estudios universitarios. Editorial UNRN.
Vera de Flachs, M. C. (2019). Contribución al estudio de la educación superior de la República Argentina. Un recorrido a través de la Historia de la Universidad Nacional de Córdoba. Revista Historia de la Educación Latinoamericana, 21(32), 85-108.
Weinberg, G. (2020). Modelos educativos en la historia de América Latina. CLACSO.